Oh, Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos, por su intercesión, que, después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
* * *
San Timoteo, obispo y mártir
En 1885 el arqueólogo Sterret descubrió unas viejas ruinas romanas junto al actual pueblecito turco de Katyn Serai. Estas se reducían a una piedra impulimentada de altar pagano con una inscripción dedicada a Augusto por los decuriones de la colonia romana. Esto es todo lo que se conserva del antiguo pueblecito de Listra, encuadrado en la provincia de Licaonia.
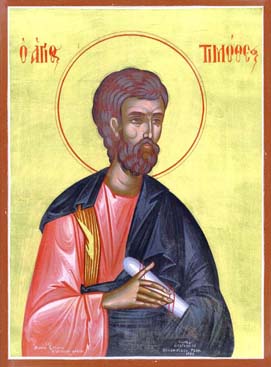 Capital de la provincia fue Iconio, hoy Conia. Desde aquí huían apresuradamente, en los primeros meses del año 48, Pablo y Bernabé, alegres por haber sido hallados dignos de padecer persecución por el nombre de Jesús.
Capital de la provincia fue Iconio, hoy Conia. Desde aquí huían apresuradamente, en los primeros meses del año 48, Pablo y Bernabé, alegres por haber sido hallados dignos de padecer persecución por el nombre de Jesús.
En su fuga a campo traviesa recorrieron unos cuarenta kilómetros al sur, consiguiendo alcanzar las primeras casas de Listra. Quizá allí no hubiera sinagoga, pero ciertamente no faltaba una familia judía, donde pudieran alojarse los fugitivos.
De esta familia han llegado hasta nosotros los nombres de tres generaciones: Loide, su hija Eunice y el hijo de ésta, Timoteo.
De Eunice sabemos que estuvo casada con un pagano (Act. 16,1). A pesar de su ascendencia paterna pagana. Timoteo podría ser considerado como judío. Y aunque no había sido circuncidado, según la costumbre judía, al octavo día de haber nacido, recibió desde pequeño una sólida y jugosa formación religiosa de labios de su madre y de su abuela.
El mismo Pablo se lo recordará más tarde: «Quiero evocar el recuerdo de la limpia fe que hay en ti, fe que, primero, residió en el corazón de tu abuela Loide y de tu madre Eunice y que estoy seguro que también reside en ti… Ya sabes qué maestros has tenido y cómo desde tus más tiernos años conoces las Sagradas Escrituras» (1 Tim. 1,5; 3,14).
Una buena temporada se pasaron los dos apóstoles en Listra, en el seno de aquella buena familia. Como es lógico, los primeros beneficiarios de la predicación evangélica fueron los que tan generosamente les habían ofrecido hospitalidad.
En el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran los avatares de la actuación apostólica de Pablo y Bernabé en el pueblo natal de Timoteo.
Una tarde, quizá en los alrededores del templo de Júpiter, Pablo hablaba al aire libre a un grupo de gente; Bernabé, alto y corpulento, estaba firme y silencioso a su lado. Entre los oyentes se hallaba un pobre cojo; que escuchaba con gran atención. Viendo Pablo que el enfermo «tenía fe para ser curado, le dijo con voz poderosa: ¡Levántate y tente sobre tus pies! Y, efectivamente, se alzó de golpe y comenzó a caminar».
A la vista de tan estupendo prodigio los asistentes empezaron a gritar en dialecto licaonio: «¡Los dioses en forma humana han bajado a nosotros!» Y viendo la buena estatura de Bernabé lo tomaron por Júpiter, y a Pablo, que era el orador, lo tomaron fácilmente por Mercurio. Fue la casualidad de que los sacerdotes del vecino templo de Júpiter tenían preparados para el sacrificio dos toros adornados de guirnaldas ,y naturalmente, les pareció magnífica la ocasión para ofrecérselos al propios dios en persona.
Hasta aquí Pablo y Bernabé no habían comprendido el significado de aquel barullo, ya que la turba hablaba en dialecto licaonio, desconocido para ellos, pero a la vista de los preparativos del sacrificio cayeron en la cuenta de la ingenuidad de aquel pueblo crédulo.
Como buenos israelitas, Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras e hicieron desistir a la turba de semejante idolatría: ellos no eran dioses, sino hombres como el resto de los mortales.
La reacción de la turba, abocada al desengaño, cambió rápidamente de signo y en un gesto brutal de despecho se lanzó sobre los dos apóstoles, apaleándolos ferozmente hasta dejarlos aparentemente muertos. Arrojados así fuera de los muros de la ciudad, fueron a la noche recogidos por los «hermanos», que, con gran contento, pudieron comprobar que aún vivían los dos misioneros. Con suma cautela fueron llevados de nuevo a casa de Timoteo, donde pernoctaron, para salir al día siguiente de madrugada, a bordó de un jumentillo, con destino a la vecina ciudad de Derbe.
Es de suponer que ya en aquella ocasión Pablo hubiera bautizado a Timoteo, a quien él mismo habría instruido directamente en la fe, ya que lo llama «hijo suyo queridísimo» (1 Cor. 4,17).
Cuando más tarde Pablo, en su segundo viaje misionero, vuelve a pasar por Listra, piensa en Timoteo como posible candidato al ministerio evangélico; pero, no queriendo dejarse llevar por el juicio apasionado del afecto, propuso la candidatura a los cristianos de Iconio y de Listra, «los cuales dieron de él óptimos informes» (Act. 16,2).
Entonces el Apóstol lo toma definitivamente a su servicio y, para hacer más eficaz su apostolado entre los judíos, lo circuncida previamente, ya que por aquella comarca todos sabían que era hijo de padre griego.
Desde este momento Timoteo se convirtió en un compañero fiel y en un valioso auxiliar de San Pablo. Juntamente con él recorrió la Frigia y la Galacia y, después de haber evangelizado el Asia Menor, se trasladó a Europa y anduvo al lado de su maestro por Filipos, Berea y Atenas, y con él asimismo volvió a Jerusalén.
Durante el curso de este segundo viaje fue encargado de visitar y consolar a los fieles de Tasalónica (Fil. 2,22; Act. 16,3-18,22).
También acompañé a San Pablo en la tercera expedición misionera, y estuvo con él cerca de tres años en Efeso, desde donde partió para Macedonia, enviado por el Apóstol para realizar una delicada misión (1 Cor. 4,17; 16,10-12).
Allí en Macedonia esperó a su maestro y juntamente con él visitó Corinto y Tróade y, finalmente, ambos volvieron a Jerusalén.
No sabemos si Timoteo estuvo con San Pablo durante su prisión en Cesarea y el viaje a Roma para asistir al proceso imperial.
Lo que está fuera de duda es que estuvo junto a él durante la primera prisión romana, ya que encontramos su nombre en la inscripción de las cartas que en aquella ocasión escribió el Apóstol (Col 1,1; Filem. 1).
Cuando Pablo recobró la libertad, después de la absolución dictada por el tribunal del César, volvió a llevar consigo a Timoteo en las correrías apostólicas, cuya identificación nos es hoy difícil de precisar.
Estamos en los primeros meses del año 65. Pablo vuelve a Efeso, donde pasa una temporada de duración desconocida, tras de la cual abandona la metrópoli asiática, dejando allí a Timoteo con amplios poderes de inspección.
Desde Macedonia, a donde se había trasladado inmediatamente, el Apóstol escribe su primera carta a Timoteo, en la que le recuerda los consejos que de viva voz le había dado al dejarle encomendada la floreciente cristiandad de la gran ciudad. A través de este maravilloso documento paulino podemos conocer la gran estima que el Apóstol tenía del que había sido su más fiel auxiliar en la predicación del Evangelio: «Que nadie desprecie tu juventud. Al contrario, muéstrate un modelo para los creyentes, por la palabra, la conducta, la caridad, la fe, la pureza» (1 Tim. 4.12).
E incluso, conociendo la austeridad de su discípulo, le ordena que afloje un poco en su penitencia, ya que su salud no se lo soportaba: «Deja de beber sólo agua. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes achaques» (1 Tim. 5,23).
Hemos de suponer que Timoteo siguió en su cargo de «epíscopo» o inspector de las cristiandades de Asia, desde su residencia en Efeso hasta la segunda prisión romana de San Pablo.
En estas circunstancias supremas del Apóstol no podía faltarle la presencia de su querido hijo Timoteo, al que reclama con acentos emocionantes, desahogándose tiernamente con él: «Apresúrate a venir a mi lado lo más pronto posible, pues Demas me ha abandonado por amor del mundo presente. Se ha ido a Tesalónica: Crescente, a Galacia; Tito, a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráetelo contigo, pues me es un elemento valioso en el ministerio. Cuando vengáis, traeos la capa que dejé en Tróade, en casa de Carpo, así como los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará según sus obras. Tú también desconfía de él, pues ha sido un adversario encarnizado de nuestra predicación. La primera vez que tuve que presentar mi defensa, nadie me ha apoyado. ¡Todos me han abandonado!» (2 Tim. 4,9-16).
He aquí la verdadera grandeza de Timoteo: él fue constituido en albacea y heredero del gran Apóstol. Su último escrito fue esta segunda carta a Timoteo, que bien pudiéramos llamar su testamento y última voluntad: «He aquí que yo he sido ya derramado en libación y el momento de mi partida ha llegado. Yo he luchado hasta el final. La buena lucha, he consumado mi carrera, he guardado la fe. Y ahora he aquí que está preparada para mí la corona de justicia, que en recompensa el Señor me dará en aquel día, Él, que es justo juez; y no solamente a mí, sino a todos los que habrán esperado con amor su aparición (2 Tim. 4,6-8).
De la vida posterior de Timoteo tenemos sólo breves noticias. Según Eusebio (Hist. eccies. 3,4), continuó en su cargo de obispo de Efeso y cuasi metropolitano de toda el Asia Menor.
Finalmente, según sus propias Actas martiriales, que Focio pudo todavía leer, en tiempos ya de Domiciano fue martirizado en la misma ciudad de Efeso por haber intentado apartar al pueblo de una fiesta licenciosa.
Pero quizá, por encima de su propia aureola de mártir de la fe, brilla más alta y esplendente su calidad de discípulo predilecto, de auxiliar fidelísimo y de inmediato heredero de aquel que con justa razón podemos denominar el segundo fundador del cristianismo.
* * *
San Tito, obispo
Tito, más vivamente estimado por San Pablo, como instrumento utilísimo en los momentos difíciles, el colaborador hecho a todos los peligros y aventuras evangélicas. Viene de la gentilidad, Es menos afectivo, pero más enérgico, más fuerte en las contradicciones y más experimentado en los negocios. San Pablo le llama su ayuda preciosa, su hijo querido, su amadísimo hermano.
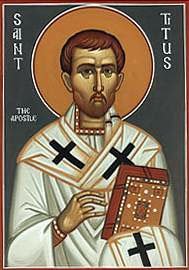
San Tito, discípulo de San Pablo Maestro y discípulo se conocieron en la ciudad de Antioquía. Buen catador de hombres. Pablo abre a aquel hijo del paganismo los tesoros de su caridad, le asocia a su apostolado, y en el año 52 le lleva en su compañía al concilio de Jerusalén. La presencia de Tito fue allí objeto de vivas discusiones, que fácilmente hubieran degenerado en un cisma. Pensaba la mayoría que era necesario circuncidar a los gentiles y hacerles guardar la ley de Moisés. Ahora bien: Tito no estaba circuncidado, era el único incircunciso de la Iglesia de Jerusalén. ¿Cómo admitirle en los ágapes que se celebraban cada domingo? Todo gentil, todo prosélito que no se había transformado en hijo de Israel por la circuncisión, era a los ojos de los hebreos un ser inmundo, con el cual estaba prohibida toda comunicación. En consecuencia, los rigoristas exigían en el discípulo de Antioquía este rito sangriento para entrar en relaciones con él. Otros, más moderados, veían al compañero de Pablo, convertido en hermano por la fe, mediante la ablución del bautismo. La contienda fue reñida, y, como era natural. Pablo se puso de parte de su discípulo; pero, evitando toda participación en las discusiones públicas, quiso entenderse por las buenas con los tres Apóstoles que estaban presentes en la Ciudad Santa: Pedro, Juan y Santiago.
Los dos primeros fueron fáciles de persuadir. Hombres en quienes Cristo había dilatado la caridad, entraron inmediatamente en las amplias miras que guiaban al Apóstol de las gentes. Santiago se rindió algo más tarde, pero también él quedó desarmado ante la lógica de aquel hombre ilustre ya en la Iglesia por sus éxitos apostólicos. Pablo reclamó la libertad absoluta frente a la ley mosaica, y la obtuvo. Convínose en que la circuncisión no era necesaria; pero, concediendo también algo a los puritanos, pidióse que, por respeto al templo de Jerusalén y a la presencia de Yahvé, Tito fuese circuncidado. Pablo se opuso a esta solución, juzgándolo una debilidad inútil y un peligro para la fe, y también ahora salió victorioso.
Desde el año 55 se hace más íntimo todavía el trato entre el maestro y el discípulo. Tito va con el Apóstol en su tercera misión: Asia Menor, Macedonia, Acaia, Jerusalén… En Éfeso, Pablo recibió noticias inquietantes de la cristiandad de Corinto: había sediciones, rebeldías, escándalos, cismas. Crevó el Apóstol que nadie como Apolo, el sabio doctor alejandrino, a quien los corintios estimaban por su buena presencia y su palabra elegante, podría restablecer la calma; pero el de Alejandría rehusó aceptar la peligrosa misión. Entonces Pablo puso los ojos en Tito, el compañero abnegado de quien podía decir a las iglesias «que caminaba guiado por su mismo espíritu y siguiendo sus mismas huellas. A pesar de su celo ordinario, de su arrojo ante el peligro y de su tendencia a recibir tranquilamente las cosas, Tito dudó algún tiempo, algo asustado de la mala fama que tenían los de Corinto. Representóle Pablo las cualidades que le harían bienquisto de aquella iglesia, y al fin le convenció, encargándole otro ministerio en Acaia: la colecta para los cristianos de Jerusalén. Quería de esta manera contribuir a la alegría de la Iglesia madre, viendo en estas limosnas un homenaie a su supremacía y al mismo tiempo una muestra de agradecimiento por la condescendencia que habían tenido con él con motivo del concilio.
Desde Éfeso, el Apóstol se trasladó a Tróade, donde esperaba encontrar a su discípulo, vuelto ya de la capital de Acaia. Pero, con gran decepción suya, vio que Tito no había llegado todavía. La idea de Corinto le obsesionaba. ¿Cómo había recibido aquella comunidad a su delegado? Y la carta que con él les enviara, aquella carta «escrita en la grande aflicción, con el corazón oprimido y las lágrimas en los ojos», ¿que impresión había hecho entre ellos? Aguijoneado por la incertidumbre, pasó a Macedonia, y allí le llegaron por fin las noticias suspiradas. La embajada de Tito había tenido un éxito completo. Gracias a su conocimiento de los hombres, la epístola de San Pablo, lejos de ser despreciada, había conmovido todos los corazones. Leída en la asamblea de los hermanos, consiguióse con ella más de lo que se podía esperar: las facciones hostiles, reconciliadas; los rebeldes; movidos al arrepentimiento; los calumniadores de Pablo, obligados a pedir perdón para evitar el castigo; los escandalosos, «entregados a Satanás en el nombre del Señor Jesús», para ser prontamente reconciliados por la penitencia. El genio de Tito le inclinaba a la mansedumbre, y así, desde su llegada supo dar a su viaje un aspecto de indulgencia y de reconciliación. Al principio, los hermanos le miraban con desconfianza y temor, pero no tardó en establecerse una corriente mutua de afecto y de consideración.
Este relato llenó de alegría el corazón del Apóstol. Inmediatamente dictó a Timoteo una carta destinada a felicitar a sus queridos corintios por su generosa conducta. Timoteo era el secretario. Tito era el embajador. También esta vez recibió el encargo de llevarla; pero ahora iba más contento que antes. Tenía gana de verse de nuevo entre aquella comunidad de Corinto, amable hasta en sus extravíos, que le había mostrado tanta docilidad, tanto cariño, tanto respeto y un arrepentimiento tan rápido y sincero. La ausencia sólo había servido para hacerle sentir más profundamente aquel amor, nacido en uno de los momentos más difíciles de su vida. En Corinto se le reunió algún tiempo después San Pablo, y juntos se dirigieron a la Ciudad Santa para entregar la ayuda fraternal de las iglesias de Acaia y Macedonia.
Vienen después el alboroto de Jerusalén, el arresto de Pablo—tan dramáticamente contado por San Lucas—, su viaje de Cesarea a Roma, la primera cautividad, el viaje a España, la vuelta a Oriente. Nuevamente vemos a maestro y discípulo trabajando en el mismo campo. Desembarcan en Creta, cuyas comunidades vivían en el abandono, sin jefes, en perpetuo peligro de extraviarse y a merced de las tendencias judaizantes. Eran grupos de fieles formados de aluvión, que no hacían más que vegetar, pues nadie había hecho aún una evangelización seria en la isla. Reclamado por las iglesias del Asia Menor, Pablo tuvo que ausentarse al poco tiempo, encargando a su discípulo el cuidado de predicar y de organizar la jerarquía en Creta. Era una tarea que requería un tacto especial. Los cretenses se habían adquirido una triste reputación por su carácter y sus costumbres. Cretizar, en griego, era sinónimo de mentir. Los escritores antiguos les llaman avaros, rapaces, astutos, propensos al engaño; y la impresión que sacó San Pablo en el breve tiempo que pasó entre ellos fue muy poco halagüeña. Estos defectos se manifestaban también en los primeros cristianos de la tierra. Si en algunos la gracia había llegado a destruir los instintos de la naturaleza, había otros que sólo eran cristianos de nombre. «Hacen profesión de conocer a Dios—dirá de ellos San Pablo—, pero le niegan con sus obras, haciéndose abominables, rebeldes e inútiles para todo acto bueno. Razón, conciencia, todo en ellos está manchado.» Además, los judaizantes empezaban a sembrar también allí la cizaña. Eran numerosos los charlatanes que, a vueltas del nombre de Cristo, llevaban allí los sueños más absurdos de su fantasía. La fe les importaba poco; lo que querían era hacer dinero predicando la nueva doctrina, y desgraciadamente eran muchas las familias ganadas por sus astucias.
San Tito y San Timoteo A falta de Pablo, Tito era el hombre más capaz de salvar el Evangelio en la isla. Ya sabía lo que de su valor podía esperarse en las horas críticas. Pero lo que más estimaba el Apóstol en su discípulo era el desinterés con que se entregaba a la predicación de la buena nueva. En otro tiempo, para tapar la boca a las acusaciones de los corintios, no había tenido más que recordarles la generosidad de su compañero. «¿Por ventura Tito se enriqueció a vuestra costa? ¿No hemos caminado siempre con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas huellas?» Este desprendimiento era ahora mucho más precioso como contraste con la avaricia de los embaucadores.
Al lado del Apóstol, Tito se había convertido también en un organizador. Las iglesias insulares reflorecieron; el misionero las recorrió una tras otra, fortaleciéndolas con su predicación, poniéndolas en guardia contra los herejes y dotándolas de una jerarquía. Aún no había terminado su misión, cuando, en otoño del año 66, recibió una carta por la que San Pablo, desde la costa de Asia, le encargaba que viniese a su lado. Pero antes debía dejar el cristianismo bien arraigado en la isla, con su doctrina alta y noble, con su moral pura y santa. «Ante todo—dice el maestro al discípulo—, mucha autoridad frente a los indisciplinados, mucha vigilancia en lo que se refiere «a las cuestiones necias, genealogías, altercados y vanas disputas sobre la Ley; habla con imperio, que nadie te desprecie», pues ya sabes lo que son esos isleños. Epiménedes, su compatriota y su profeta, los pintó cuando dijo: «Los cretenses, mentirosos empedernidos, malas bestias, vientres perezosos.»
No obstante, estas malas bestias habían ganado el corazón del celoso misionero. Mientras el maestro se dirigía otra vez a Roma para derramar su sangre, el discípulo desembarcaba de nuevo en Creta y consagraba el resto de su vida a aquellas gentes, donde; como antes en Corinto, había encontrado cariño y sumisión.
Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa: defensor. Que él sea nuestro defensor contra los errores que atacan a nuestra religión
Artículo original en la Cofradía del Santo Sacrificio.
* * *
Otras fuentes en la red







