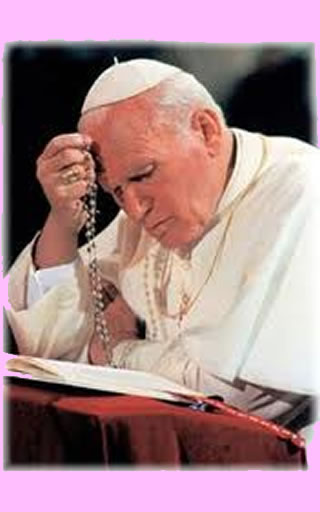por Santo Padre Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
1. Tratando de la figura de María en el Antiguo Testamento, el Concilio (cf. Lumen gentium, 55) se refiere al conocido texto de Isaías, que ha atraído de modo particular la atención de los primeros cristianos: «He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel» (Is 7, 14).
En el contexto del anuncio del ángel, que invita a José a tomar consigo a María su esposa, «porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo», Mateo atribuye un significado cristológico y mariano al oráculo. En efecto, añade: «Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir: ‘Dios con nosotros’» (Mt 1, 22-23).
2. Esta profecía, en el texto hebreo, no anuncia explícitamente el nacimiento virginal del Emmanuel. En efecto, el vocablo usado (almah) significa simplemente una mujer joven, no necesariamente una virgen. Además, es sabido que la tradición judaica no proponía el ideal de la virginidad perpetua, ni había expresado nunca la idea de una maternidad virginal.
Por el contrario, en la traducción griega, el vocablo hebreo se tradujo con el término párthenos, virgen. En este hecho, que podría parecer simplemente una particularidad de la traducción, debemos reconocer una misteriosa orientación dada por el Espíritu Santo a las palabras de Isaías, para preparar la comprensión del nacimiento extraordinario del Mesías. La traducción con el término virgen se explica basándose en el hecho de que el texto de Isaías prepara con gran solemnidad el anuncio de la concepción y lo presenta como un signo divino (cf. Is 7, 10-14), suscitando la espera de una concepción extraordinaria. Ahora bien, que una mujer joven conciba un hijo después de haberse unido al marido no constituye un hecho extraordinario. Por otra parte, el oráculo no alude de ningún modo al marido. Esa formulación sugería, por tanto, la interpretación que después se dio en la versión griega.
3. En el contexto original, el oráculo de Isaías 7, 14 constituía la respuesta divina a una falta de fe del rey Acaz, que, frente a la amenaza de una invasión de los ejércitos de los reyes vecinos, buscaba su salvación y la de su reino en la protección de Asiria. Al aconsejarle que pusiera su confianza sólo en Dios, y renunciara a la temible intervención asiria, el profeta Isaías lo invita en nombre del Señor a un acto de fe en el poder divino: «Pide para ti una señal del Señor tu Dios…». Ante el rechazo del rey, que prefiere buscar la salvación en la ayuda humana, el profeta pronuncia el célebre oráculo: «Oíd, pues, casa de David: ¿Os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel» (Is 7, 13-14).
El anuncio del signo del Emmanuel, Dios con nosotros, implica la promesa de la presencia divina en la historia que encontrará su pleno significado en el misterio de la encarnación del Verbo.
4. En el anuncio del nacimiento prodigioso del Emmanuel, la indicación de la mujer que concibe y da a luz muestra cierta intención de unir la madre al destino del hijo ―un príncipe destinado a establecer un reino ideal, el reino mesiánico―, y permite vislumbrar un designio divino particular, que destaca el papel de la mujer.
En efecto, el signo no es sólo el niño, sino también la concepción extraordinaria, revelada después en el parto, acontecimiento pleno de esperanza que subraya el papel central de la madre.
Además, el oráculo del Emmanuel se ha de entender en la perspectiva que abrió la promesa hecha a David, promesa que se lee en el segundo libro de Samuel. Aquí el profeta Natán promete al rey el favor divino para su descendiente: «Él constituirá una casa para mi Nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo» (2 S 7, 13-14).
Ante la estirpe davídica, Dios quiere desempeñar una función paternal, que manifestará su significado pleno y auténtico en el Nuevo Testamento, con la encarnación del Hijo de Dios en la familia de David (cf. Rm 1, 3).
5. El mismo profeta Isaías, en otro texto muy conocido, reafirma el carácter excepcional del nacimiento del Emmanuel. Estas son sus palabras: «Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y es su nombre «Maravilla de consejero», «Dios fuerte», «Padre perpetuo» «Príncipe de paz»» (Is 9, 5). Así, en la serie de nombres dados al niño, el profeta expresa las cualidades de su misión real: sabiduría, fuerza, benevolencia paterna y acción pacificadora.
Aquí ya no se nombra a la madre, pero la exaltación del hijo, que da al pueblo todo lo que puede esperarse en el reino mesiánico, la comparte también la mujer que lo ha concebido y dado a luz.
6. Del mismo modo, un famoso oráculo de Miqueas alude al nacimiento del Emmanuel. Dice el profeta: «Mas tú Belén de Efratá, aunque eres la menor entre las aldeas de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz…» (Mi 5 1-2). En estas palabras resuena la espera de un parto rebosante de esperanza mesiánica, en el que se resalta, una vez más el papel de la madre, recordada y exaltada explícitamente por el admirable acontecimiento que trae gozo y salvación.
7. El favor que Dios concedió a los humildes y a los pobres (cf. Lumen gentium, 55) preparó de un modo más general la maternidad virginal de María.
Los pobres poniendo toda su confianza en el Señor, anticipan con su actitud el significado profundo de la virginidad de María, que, renunciando a la riqueza de la maternidad humana, esperó de Dios toda la fecundidad de su propia vida.
Así pues, el Antiguo Testamento no contiene un anuncio formal de la maternidad virginal, que se reveló plenamente sólo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el oráculo de Isaías (Is 7, 14) prepara la revelación de este misterio, y, en este sentido se precisó en la traducción griega del Antiguo Testamento. El evangelio de Mateo, citando el oráculo traducido de este modo, proclama su perfecto cumplimiento mediante la concepción de Jesús en el seno virginal de María.
* * *
Santo Padre Juan Pablo II
Audiencia General del miércoles 31 de enero de 1996
* * *
Catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II

por Santo Padre Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
(Para el 3 de mayo)
María, icono escatológico de la Iglesia
1. Al inicio de este encuentro hemos escuchado una de las páginas más conocidas del Apocalipsis de san Juan. En la mujer encinta, que da a luz un hijo mientras un dragón de color rojo sangre la amenaza a ella y al hijo que ha engendrado, la tradición cristiana, litúrgica y artística, ha visto la imagen de María, la madre de Cristo. Sin embargo, según la primera intención del autor sagrado, si el nacimiento del niño representa la llegada del Mesías, la mujer personifica evidentemente al pueblo de Dios, tanto al Israel bíblico como a la Iglesia. La interpretación mariana no va en perjuicio del sentido eclesial del texto, ya que María es «figura de la Iglesia» (Lumen gentium, 63; cf. san Ambrosio, Expos. Lc, II, 7).
Así pues, en el fondo de la comunidad fiel se descubre el perfil de la Madre del Mesías. Contra María y la Iglesia se cierne el dragón, que evoca a Satanás y al mal, como ya indicó la simbología del Antiguo Testamento; el color rojo es signo de guerra, de matanzas y de sangre derramada; las «siete cabezas» coronadas indican un poder inmenso, mientras que los «diez cuernos» evocan la fuerza impresionante de la bestia descrita por el profeta Daniel (cf. Dn 7, 7), también ella imagen del poder prevaricador que domina en la historia.
2. Por consiguiente, el bien y el mal se enfrentan. María, su Hijo y la Iglesia representan la aparente debilidad y pequeñez del amor, de la verdad y de la justicia. Contra ellos se desencadena la monstruosa energía devastadora de la violencia, la mentira y la injusticia. Pero el canto con el que se concluye el pasaje nos recuerda que el veredicto definitivo lo realizará «la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo» (Ap 12, 10).
Ciertamente, en el tiempo de la historia la Iglesia puede verse obligada a huir al desierto, como el antiguo Israel en marcha hacia la tierra prometida. El desierto es, entre otras cosas, el refugio tradicional de los perseguidos, es el ámbito secreto y sereno donde se ofrece la protección divina (cf. Gn 21, 14-19; 1 R 19, 4-7). Con todo, en este refugio, como subraya el Apocalipsis (cf. Ap 12, 6. 14), la mujer permanece solamente durante un período de tiempo limitado. Así pues, el tiempo de la angustia, de la persecución, de la prueba no es indefinido: al final llegará la liberación y será la hora de la gloria.
Contemplando este misterio desde una perspectiva mariana, podemos afirmar que «María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, Madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión» (Congregación para la doctrina de la fe, Libertatis conscientia, 22 de marzo de 1986, n. 97; cf. Redemptoris Mater, 37).
3. Fijemos, por tanto, nuestra mirada en María, icono de la Iglesia peregrina en el desierto de la historia, pero orientada a la meta gloriosa de la Jerusalén celestial, donde resplandecerá como Esposa del Cordero, Cristo Señor. La Madre de Dios, como la celebra la Iglesia de Oriente, es la Odigitria, la que «indica el camino», o sea, Cristo, único mediador para encontrar en plenitud al Padre. Un poeta francés ve en ella «la criatura en su primer honor y en su meta final, tal como salió de Dios en la mañana de su esplendor original» (P. Claudel, La Vierge à midi, ed. Pléiade, p. 540).
En su Inmaculada Concepción, María es el modelo perfecto de la criatura humana que, colmada desde el inicio de la gracia divina que sostiene y transfigura a la criatura (cf. Lc 1, 28), elige siempre, en su libertad, el camino de Dios. En cambio, en su gloriosa Asunción al cielo María es la imagen de la criatura llamada por Cristo resucitado a alcanzar, al final de la historia, la plenitud de la comunión con Dios en la resurrección durante una eternidad feliz. Para la Iglesia, que a menudo siente el peso de la historia y el asedio del mal, la Madre de Cristo es el emblema luminoso de la humanidad redimida y envuelta por la gracia que salva.
4. La meta última de la historia humana se alcanzará cuando «Dios sea todo en todos» (1 Co 15, 28) y, como anuncia el Apocalipsis, «el mar ya no exista» (Ap 21, 1), es decir, cuando el signo del caos destructor y del mal haya sido por fin eliminado. Entonces la Iglesia se presentará a Cristo como «la novia ataviada para su esposo» (Ap 21, 2). Ese será el momento de la intimidad y del amor sin resquebrajaduras. Pero ya ahora, precisamente contemplando a la Virgen elevada al cielo, la Iglesia gusta anticipadamente la alegría que se le dará en plenitud al final de los tiempos. En la peregrinación de fe a lo largo de la historia, María acompaña a la Iglesia como «modelo de la comunión eclesial en la fe, en la caridad y en la unión con Cristo. «Eternamente presente en el misterio de Cristo», ella está, en medio de los Apóstoles, en el corazón mismo de la Iglesia naciente y de la Iglesia de todos los tiempos. Efectivamente, «la Iglesia fue congregada en la parte alta del cenáculo con María, que era la Madre de Jesús, y con sus hermanos. No se puede, por tanto, hablar de Iglesia si no está presente María, la Madre del Señor, con sus hermanos«» (Congregación para la doctrina de la fe, Communionis notio, 28 de mayo de 1992, n. 19; cf. Cromacio de Aquileya, Sermo 30, 1).
5. Así pues, cantemos nuestro himno de alabanza a María, imagen de la humanidad redimida, signo de la Iglesia que vive en la fe y en el amor, anticipando la plenitud de la Jerusalén celestial. «El genio poético de san Efrén el Sirio, llamado «la cítara del Espíritu Santo«, ha cantado incansablemente a María, dejando una impronta todavía presente en toda la tradición de la Iglesia siríaca» (Redemptoris Mater, 31). Es él quien presenta a María como icono de belleza: «Ella es santa en su cuerpo, hermosa en su espíritu, pura en sus pensamientos, sincera en su inteligencia, perfecta en sus sentimientos, casta, firme en sus propósitos, inmaculada en su corazón, eminente, colmada de todas las virtudes» (Himnos a la Virgen María, 1, 4; ed. Th. J. Lamy, Hymni de B. Maria, Malinas 1886, t. 2, col. 520). Que esta imagen resplandezca en el centro de toda comunidad eclesial como reflejo perfecto de Cristo y sea como estandarte elevado entre los pueblos, como «ciudad situada en la cima de un monte» y «lámpara sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa» (cf. Mt 5, 14-15).
* * *
Santo Padre Juan Pablo II
Audiencia General del miércoles, 14 de marzo de 2001
* * *
Catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II

por Santo Padre Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
1. Completando nuestra reflexión sobre María al concluir el ciclo de catequesis dedicado al Padre, hoy queremos subrayar su papel en nuestro camino hacia el Padre.
Él mismo quiso la presencia de María en la historia de la salvación. Cuando decidió enviar a su Hijo al mundo, quiso que viniera a nosotros naciendo de una mujer (cf. Ga 4, 4). Así quiso que esta mujer, la primera que acogió a su Hijo, lo comunicara a toda la humanidad.
Por tanto, María se encuentra en el camino que va desde el Padre a la humanidad como madre que da a todos a su Hijo, el Salvador. Al mismo tiempo, está en el camino que los hombres deben recorrer para ir al Padre, por medio de Cristo en el Espíritu (cf. Ef 2, 18).
2. Para comprender la presencia de María en el itinerario hacia el Padre debemos reconocer, con todas las Iglesias, que Cristo es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6) y el único Mediador entre Dios y los hombres (cf. 1 Tm 2, 5). María se halla insertada en la única mediación de Cristo y está totalmente a su servicio. Por consiguiente, como subrayó el Concilio en la Lumen gentium, «la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia» (n. 60). No afirmamos un papel de María en la vida de la Iglesia fuera de la mediación de Cristo o junto a ella, como si se tratara de una mediación paralela o en competencia con la de Cristo.
Como afirmé expresamente en la encíclica Redemptoris Mater, la mediación materna de María «es mediación en Cristo» (n. 38). El Concilio explica: «Todo el influjo de la santísima Virgen en la salvación de los hombres no tiene su origen en ninguna necesidad objetiva, sino en que Dios lo quiso así. Brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella, y de ella saca toda su eficacia; favorece, y de ninguna manera impide, la unión inmediata de los creyentes con Cristo» (Lumen gentium, 60).
También María fue redimida por Cristo; más aún, es la primera de los redimidos, dado que la gracia que Dios Padre le concedió al inicio de su existencia se debe «a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano», como afirma la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX (DS 2803). Toda la cooperación de María en la salvación está fundada en la mediación de Cristo, la cual, como precisa también el Concilio, «no excluye sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente» (Lumen gentium, 62).
La mediación de María, considerada desde esta perspectiva, se presenta como el fruto más alto de la mediación de Cristo y está esencialmente orientada a hacer más íntimo y profundo nuestro encuentro con él: «La Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta sin cesar y la recomienda al corazón de sus fieles para que, apoyados en su protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Salvador» (ib.).
3. En realidad, María no quiere atraer la atención hacia su persona. Vivió en la tierra con la mirada fija en Jesús y en el Padre celestial. Su deseo más intenso consiste en hacer que las miradas de todos converjan en esa misma dirección. Quiere promover una mirada de fe y de esperanza en el Salvador que nos envió el Padre.
Fue modelo de una mirada de fe y de esperanza sobre todo cuando, en la tempestad de la pasión de su Hijo, conservó en su corazón una fe total en él y en el Padre. Mientras los discípulos, desconcertados por los acontecimientos, quedaron profundamente afectados en su fe, María, a pesar de la prueba del dolor, permaneció íntegra en la certeza de que se realizaría la predicción de Jesús: «El Hijo del hombre (…) al tercer día resucitará» (Mt 17, 22-23). Una certeza que no la abandonó ni siquiera cuando acogió entre sus brazos el cuerpo sin vida de su Hijo crucificado.
4. Con esta mirada de fe y de esperanza, María impulsa a la Iglesia y a los creyentes a cumplir siempre la voluntad del Padre, que nos ha manifestado Cristo.
Las palabras que dirigió a los sirvientes, para el milagro de Caná, las repite a todas las generaciones de cristianos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5).
Los sirvientes siguieron su consejo y llenaron las tinajas hasta el borde. Esa misma invitación nos la dirige María hoy a nosotros. Es una exhortación a entrar en el nuevo período de la historia con la decisión de realizar todo lo que Cristo dijo en el Evangelio en nombre del Padre y actualmente nos sugiere mediante el Espíritu Santo, que habita en nosotros.
Si hacemos lo que nos dice Cristo, el milenio que comienza podrá asumir un nuevo rostro, más evangélico y más auténticamente cristiano, y responder así a la aspiración más profunda de María.
5. Por consiguiente, las palabras: «Haced lo que él os diga», señalándonos a Cristo, nos remiten también al Padre, hacia el que nos encaminamos. Coinciden con la voz del Padre que resonó en el monte de la Transfiguración: «Este es mi Hijo amado (…), escuchadlo» (Mt 17, 5). Este mismo Padre, con la palabra de Cristo y la luz del Espíritu Santo, nos llama, nos guía y nos espera.
Nuestra santidad consiste en hacer todo lo que el Padre nos dice. El valor de la vida de María radica precisamente en el cumplimiento de la voluntad divina. Acompañados y sostenidos por María, con gratitud recibimos el nuevo milenio de manos del Padre y nos comprometemos a corresponder a su gracia con entrega humilde y generosa.
* * *
Santo Padre Juan Pablo II
Audiencia General del miércoles 12 de enero de 2000
* * *
Catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II

por Santo Padre Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
1. Pocos días después de la inauguración del gran jubileo, me alegra iniciar hoy la primera audiencia general del año 2000 expresando a todos los presentes mi más cordial deseo para el Año jubilar: que constituya realmente un «tiempo fuerte» de gracia, reconciliación y renovación interior.
El año pasado, el último de los que dedicamos a la preparación inmediata del jubileo, profundizamos juntos en el misterio del Padre. Hoy, al concluir ese ciclo de reflexiones y casi como una especial introducción a las catequesis del Año santo, queremos hablar una vez más con amor sobre la persona de María.
En ella, «hija predilecta del Padre» (Lumen gentium, 53), se manifestó el plan divino de amor para la humanidad. El Padre, al destinarla a convertirse en la madre de su Hijo, la eligió entre todas las criaturas y la elevó a la más alta dignidad y misión al servicio de su pueblo.
Este plan del Padre comienza a manifestarse en el «Protoevangelio», cuando, después de la caída de Adán y Eva, Dios anuncia que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer: el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente (cf. Gn 3, 15).
La promesa comienza a realizarse en la Anunciación, cuando el ángel dirige a María la propuesta de convertirse en Madre del Salvador.
2. «Alégrate, llena de gracia» (Lc 1, 28). Las primeras palabras que el Padre dirige a María, a través del ángel, son una fórmula de saludo que se puede entender como una invitación a la alegría, invitación que recuerda la que dirigió a todo el pueblo de Israel el profeta Zacarías: «¡Alégrate sobremanera, hija de Sión; grita de júbilo, hija de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu rey» (Za 9, 9; cf. también So 3, 14-18). Con estas primeras palabras dirigidas a María, el Padre revela su intención de comunicar a la humanidad la alegría verdadera y definitiva. La alegría propia del Padre, que consiste en tener a su lado al Hijo, es ofrecida a todos, pero ante todo es encomendada a María, para que desde ella se difunda a la comunidad humana.
3. En María la invitación a la alegría está vinculada al don especial que había recibido del Padre: «Llena de gracia». La expresión griega, con acierto, suele traducirse «llena de gracia», pues se trata de una abundancia que alcanza su máximo grado.
Podemos notar que la expresión suena como si constituyera el nombre mismo de María, el «nombre» que le dio el Padre desde el origen de su existencia. En efecto, desde su concepción su alma está colmada de todas las bendiciones, que le permitirán un camino de eminente santidad a lo largo de toda su existencia terrena. En el rostro de María se refleja el rostro misterioso del Padre. La ternura infinita de Dios-Amor se revela en los rasgos maternos de la Madre de Jesús.
4. María es la única madre que puede decir, hablando de Jesús, «mi hijo», como lo dice el Padre: «Tú eres mi Hijo» (Mc 1, 11). Por su parte, Jesús dice al Padre: «Abbá», «Papá» (cf. Mc 14, 36), mientras dice «mamá» a María, poniendo en este nombre todo su afecto filial.
En la vida pública, cuando deja a su madre en Nazaret, al encontrarse con ella la llama «mujer», para subrayar que él ya sólo recibe órdenes del Padre, pero también para declarar que ella no es simplemente una madre biológica, sino que tiene una misión que desempeñar como «Hija de Sión» y madre del pueblo de la nueva Alianza. En cuanto tal, María permanece siempre orientada a la plena adhesión a la voluntad del Padre.
No era el caso de toda la familia de Jesús. El cuarto evangelio nos revela que sus parientes «no creían en él» (Jn 7, 5) y san Marcos refiere que «fueron a hacerse cargo de él, pues decían: «Está fuera de sí»» (Mc 3, 21). Podemos tener la certeza de que las disposiciones íntimas de María eran completamente diversas. Nos lo asegura el evangelio de san Lucas, en el que María se presenta a sí misma como la humilde «esclava del Señor» (Lc 1, 38). Desde esta perspectiva se ha de leer la respuesta que dio Jesús cuando «le anunciaron: «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte»» (Lc 8, 20; cf. Mt 12, 46-47; Mc 3, 32); Jesús respondió: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8, 21). En efecto, María es un modelo de escucha de la palabra de Dios (cf. Lc 2, 19. 51) y de docilidad a ella.
5. La Virgen conservó y renovó con perseverancia la completa disponibilidad que había expresado en la Anunciación. El inmenso privilegio y la excelsa misión de ser Madre del Hijo de Dios no cambiaron su conducta de humilde sumisión al plan del Padre. Entre los demás aspectos de ese plan divino, ella asumió el compromiso educativo implicado en su maternidad. La madre no es sólo la que da a luz, sino también la que se compromete activamente en la formación y el desarrollo de la personalidad del hijo. Seguramente, el comportamiento de María influyó en la conducta de Jesús. Se puede pensar, por ejemplo, que el gesto del lavatorio de los pies (cf. Jn 13, 4-5), que dejó a sus discípulos como modelo para seguir (cf. Jn 13, 14-15), reflejaba lo que Jesús mismo había observado desde su infancia en el comportamiento de María, cuando ella lavaba los pies a los huéspedes, con espíritu de servicio humilde.
Según el testimonio del evangelio, Jesús, en el período transcurrido en Nazaret, estaba «sujeto» a María y a José (cf. Lc 2, 51). Así recibió de María una verdadera educación, que forjó su humanidad. Por otra parte, María se dejaba influir y formar por su hijo. En la progresiva manifestación de Jesús descubrió cada vez más profundamente al Padre y le hizo el homenaje de todo el amor de su corazón filial. Su tarea consiste ahora en ayudar a la Iglesia a caminar como ella tras las huellas de Cristo.
* * *
Santo Padre Juan Pablo II
Audiencia General del miércoles, 5 de enero de 2000
* * *
Catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II

por Santo Padre Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
1. La relación que todo fiel, como consecuencia de su unión con Cristo, mantiene con María santísima queda aún más acentuada en la vida de las personas consagradas. Se trata de un aspecto esencial de su espiritualidad, expresada más directamente en el título de algunos institutos, que toman el nombre de María, llamándose sus hijos o hijas, siervos o siervas, apóstoles, etc. Muchos institutos reconocen y proclaman el vínculo con María como particularmente arraigado en su tradición de doctrina y devoción, ya desde sus orígenes. En todos existe la convicción de que la presencia de María tiene una importancia fundamental tanto para la vida espiritual de cada alma consagrada, como para la consistencia, la unidad y el progreso de toda la comunidad.
2. Hay sólidas razones para ello, incluso en la sagrada Escritura. En la Anunciación, el ángel Gabriel define a María gratia plena (kecharitoméne: Lc 1, 28), aludiendo explícitamente a la acción soberana y gratuita de la gracia (cf. encíclica Redemptoris Mater, 7). María fue elegida en virtud de un singular amor divino. Si es totalmente de Dios y vive para él, es porque antes que nada Dios tomó posesión de ella, ya que quiso convertirla en el lugar privilegiado de su relación con la humanidad en la Encarnación. Así pues, María recuerda a los consagrados que la gracia de la vocación es un don que no han merecido. Dios es quien los ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10. 19), con un amor gratuito, que debe suscitar su acción de gracias.
María es también el modelo de la acogida de la gracia por parte de la criatura humana. En ella, la gracia misma produjo el «sí» de la voluntad, la adhesión libre, la docilidad consciente del «fiat» que la llevó a una santidad cada vez mayor durante su vida. María no puso obstáculos a ese crecimiento; siempre siguió las inspiraciones de la gracia e hizo suyas las intenciones divinas. Siempre cooperó con Dios. Con su ejemplo, enseña a los consagrados a no desaprovechar ninguna de las gracias recibidas, a responder cada vez con más generosidad a la llamada divina, y a dejarse inspirar, mover y guiar por el Espíritu Santo.
3. María es la que ha creído, como reconoce su prima Isabel. Esta fe le permite colaborar en la realización del plan de Dios, que, de acuerdo con las previsiones humanas, parecía «imposible» (cf. Lc 1, 37); y así se llevó a cabo el misterio de la venida del Salvador al mundo. El gran mérito de la Virgen santísima consiste en haber cooperado a su venida por una senda que ella misma, al igual que los demás mortales, no sabía cómo podía recorrerse. María creyó, y «el Verbo se hizo carne» (Jn 1, 14) por obra del Espíritu Santo (cf. Redemptoris Mater, 12-14).
También los que aceptan la llamada a la vida consagrada necesitan una gran fe. Para comprometerse en el camino de los consejos evangélicos, es preciso creer en Aquel que llama a vivirlos y en el destino superior que él ofrece. Para entregarse completamente a Cristo, hay que reconocer en él al Señor y Maestro absoluto, que puede pedirlo todo, porque puede hacerlo todo para traducir en realidad lo que pide.
Así pues, María, modelo de fe, guía a los consagrados en el camino de la fe.
4. María es la Virgen de las vírgenes (Virgo virginum). Ya desde los primeros siglos de la Iglesia, ha sido reconocida como modelo de la virginidad consagrada.
La voluntad de María de conservar la virginidad es sorprendente en un ambiente donde ese ideal no se hallaba difundido. Su decisión es fruto de una gracia especial del Espíritu Santo, que suscitó en su corazón el deseo de ofrecerse totalmente a sí misma, en alma y cuerpo, a Dios, realizando así, del modo más elevado y humanamente inimaginable, la vocación de Israel a desposarse con Dios, a pertenecerle de forma total y exclusiva como su pueblo.
El Espíritu Santo la preparó para su maternidad extraordinaria por medio de la virginidad, porque, según el plan eterno de Dios, un alma virginal debía acoger al Hijo de Dios en su encarnación. El ejemplo de María ayuda a comprender la belleza de la virginidad y estimula a los llamados a la vida consagrada a seguir ese camino. Es tiempo de volver a valorar, a la luz de María, la virginidad. Es tiempo de volverla a proponer a los chicos y a las chicas como un serio proyecto de vida. María sostiene con su ayuda a los que se comprometen en ella, les hace comprender la nobleza de la entrega total del corazón a Dios, y afianza continuamente su fidelidad, incluso en las horas de dificultad y de peligro.
5. María se dedicó por completo durante muchos años al servicio de su Hijo: le ayudó a crecer y a prepararse para su misión en la casa y en la carpintería de Nazaret (cf. Redemptoris Mater, 17). En Caná le pidió que manifestara su poder de Salvador y obtuvo su primer milagro en favor de un matrimonio que se encontraba en un apuro (cf. Redemptoris Mater, 18 y 23); nos señaló el camino de la perfecta docilidad a Cristo, diciendo: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5). En el Calvario estuvo cerca de Jesús como madre. En el cenáculo, junto con los discípulos de Jesús, pasó en oración el tiempo de la espera del Espíritu Santo, prometido por él.
Por consiguiente, María muestra a los consagrados la senda de la entrega a Cristo en la Iglesia como familia de fe, caridad y esperanza, y les alcanza las maravillas de la manifestación del poder soberano de su Hijo, nuestro Señor y Salvador.
6. La nueva maternidad conferida a María en el Calvario es un don que enriquece a todos los cristianos, pero tiene un valor más marcado para los consagrados. Juan, el discípulo predilecto, había ofrecido todo su corazón y todas sus fuerzas a Cristo. Al oír las palabras: «Mujer, ahí tienes a tu hijo» (Jn 19, 26), María acogió a Juan como hijo suyo, y comprendió también que esa nueva maternidad abarcaba a todos los discípulos de Cristo. Su comunión de ideales con Juan y con todos los consagrados permite a su maternidad expandirse en plenitud.
María se comporta como Madre muy atenta para ayudar a los que han consagrado a Cristo todo su amor. Manifiesta una gran solicitud en sus necesidades espirituales. Socorre también a las comunidades, como a menudo atestigua la historia de los institutos religiosos. A ella, que se hallaba presente en la comunidad primitiva (cf. Hch 1, 14), le agrada permanecer en medio de todas las comunidades reunidas en el nombre de su Hijo. En particular, vela por la conservación y expansión de su caridad.
Las palabras de Jesús al discípulo predilecto: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 27) cobran especial profundidad en la vida de las personas consagradas, que están invitadas a considerar a María como su madre y a amarla como Cristo la amó. Más en particular, como Juan, están llamadas a «acogerla en su casa» (literalmente, «entre sus bienes») (Jn 19, 27). Sobre todo deben hacerle un lugar en su corazón y en su vida. Deben tratar de desarrollar cada vez más sus relaciones con María, modelo y madre de la Iglesia, modelo y madre de las comunidades, modelo y madre de cada uno de los llamados por Cristo a seguirlo.
Amadísimos hermanos, ¡cuán hermosa, venerable y, en cierto modo, envidiable es esta posición privilegiada de los consagrados bajo el manto y en el corazón de María! Oremos para obtener que la Virgen esté siempre con ellos y brille cada vez más como estrella luminosa de su vida.
* * *
Santo Padre Juan Pablo II
Audiencia General del miércoles 29 de marzo de 1995
* * *
Catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II

por Santo Padre Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
El Espíritu Santo y María, tipo de la relación personal entre Dios y todo hombre
Amadísimos hermanos:
Resuena en estos días el canto pascual del aleluya, de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte.
Sí. ¡Cristo en verdad ha resucitado!
En este clima de renacimiento espiritual, os exhorto a dejaros penetrar por el Misterio de la Pascua, acontecimiento salvífico fundamental de nuestra fe cristiana. Ojalá que, así como ese misterio ilumina con renovado fulgor las vicisitudes de la vida y el camino de toda la humanidad, ilumine también vuestros corazones.
Jesús, el Resucitado, da la paz, da su Espíritu, principio de la vida nueva que conduce a los creyentes por el camino de la santidad.
Por esto, llenaos de gozo profundo «mientras alcanzais la meta de vuestra fe, la salvación de las almas» (1 P 1, 9).
* * *
1. Ya hemos visto que de una correcta y profunda lectura del «acontecimiento» de la Encarnación destaca, junto con la verdad sobre Cristo Hombre-Dios, también la verdad sobre el Espíritu Santo. La verdad sobre Cristo y la verdad sobre el Espíritu Santo constituyen el único misterio de la Encarnación, tal como nos es revelado en el Nuevo Testamento y en especial ―como hecho histórico y biográfico, cargado de reconocida verdad― en la narración de Mateo y de Lucas sobre la concepción y el nacimiento de Jesús. Lo reconocemos en la profesión de fe en Cristo, eterno Hijo de Dios, cuando decimos que se hizo hombre mediante la concepción y el nacimiento de María «por obra del Espíritu Santo».
Este misterio aflora en la narración que el evangelista Lucas dedica a la anunciación de María, como acontecimiento que tuvo lugar en el contexto de una profunda y sublime relación personal entre Dios y María. La narración arroja luz también sobre la relación personal que Dios quiere entablar con todo hombre.
2. Dios, que ha creado y mantiene en vida a todos los seres, según la naturaleza de cada uno, se hace presente «de un modo nuevo» a todo hombre que se abre y le acoge recibiendo el don de la gracia por el cual puede conocerlo y amarlo sobrenaturalmente, como Huésped del alma convertida en su templo santo (cf. santo Tomás, Summa Theologica, I, q. 8, a. 3, ad 4; q. 38, a. 1; q. 43, a. 3). Pero Dios realiza una presencia aún más alta y perfecta ―y casi única― en la humanidad de Cristo, uniéndola a Sí en la persona del eterno Verbo-Hijo (cf. santo Tomás, Summa Theologica, I, q. 8, a. 3, ad 4; III, q. 2, a. 2). Se puede decir que Dios realiza una unión y una presencia especial y privilegiada en María en la Encarnación del Verbo, en la concepción y en el nacimiento de Jesucristo, de quien sólo Él es el padre. Es un misterio que se vislumbra cuando se considera la Encarnación en su plenitud.
3. Volvamos a reflexionar sobre la página de Lucas que describe y documenta una relación personalísima de Dios con la Virgen, a la que su mensajero comunica la llamada a ser la Madre del Mesías Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Por una parte, Dios se comunica a María en la Trinidad de las Personas, que un día Cristo dará a conocer más claramente en su unidad y distinción. El ángel Gabriel, en efecto, le anuncia que por voluntad y gracia de Dios concebirá y dará a luz a Aquel que será reconocido como Hijo de Dios, y que eso tendrá lugar por obra ―es decir, en virtud― del Espíritu Santo, que descendiendo sobre ella hará que se convierta en la Madre humana de este Hijo. El término «Espíritu Santo» resuena en el alma de María como el nombre propio de una Persona: esto constituye una «novedad» en relación con la tradición de Israel y los escritos del Antiguo Testamento, y es un adelanto de revelación para ella, que es admitida a una percepción, por lo menos oscura, del misterio trinitario.
4. En particular, el Espíritu Santo, tal como se nos da a conocer en las palabras de Lucas, reflejo del descubrimiento que de Él hizo María, aparece como Aquel que, en cierto sentido, «supera la distancia» entre Dios y el hombre. Es la Persona en la que Dios se acerca al hombre en su humanidad para «donarse» a él en la propia divinidad, y realizar en el hombre ―en todo hombre― un nuevo modo de unión y de presencia (cf. santo Tomás, Summa Theologica, I, q. 43, a. 3). María es privilegiada en este descubrimiento por razón de la presencia divina y de la unión con Dios que se da en su maternidad. En efecto, con vistas a esa altísima vocación, se le concede la especial gracia que el ángel le reconoce en su saludo (cf. Lc 1, 28). Y todo es obra del Espíritu Santo, principio de la gracia en todo hombre.
En María el Espíritu Santo desciende y obra ―hablando cronológicamente― ya antes de la Encarnación, es decir, desde el momento de su inmaculada concepción. Pero esto tiene lugar en orden a Cristo, su Hijo, en el ámbito supra-temporal del misterio de la Encarnación. La concepción inmaculada constituye para ella, de forma anticipada, la participación en los beneficios de la Encarnación y de la Redención, como culmen y plenitud del «don de sí» que Dios hace al hombre. Y esto se realiza por obra del Espíritu Santo. En efecto, el ángel dice a María: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios» (Lc 1, 35).
5. En la página de Lucas, entre otras estupendas verdades, se encuentra el hecho de que Dios espera un acto de consentimiento de parte de la Virgen de Nazaret. En los libros del Antiguo Testamento que refieren nacimientos en circunstancias extraordinarias, se trata de padres que por su edad no podían ya engendrar la descendencia deseada. Desde el caso de Isaac, nacido en la avanzada vejez de Abraham y de Sara, se llega a los umbrales del Nuevo Testamento con Juan Bautista, nacido de Zacarías e Isabel, que también se encontraban en edad avanzada.
En la Anunciación a María sucede algo totalmente diverso. María se ha entregado completamente a Dios en la virginidad. Para convertirse en la Madre del Hijo de Dios, no ha de hacer más que lo que se le pide: dar su consentimiento a lo que el Espíritu Santo obrará en ella con su poder divino.
Por eso la Encarnación, obra del Espíritu Santo, incluye un acto de libre voluntad de parte de María, ser humano. Un ser humano (María) responde consciente y libremente a la acción de Dios: acoge el poder del Espíritu Santo.
6. Al pedir a María una respuesta consciente y libre, Dios respeta en ella y, más aún, lleva a la máxima expresión la «dignidad de la causalidad» que Él mismo da a todos los seres y especialmente al ser humano. Y, por otra parte, la hermosa respuesta de María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra» (Lc 1, 38) es ya, en sí misma, un fruto de la acción del Espíritu Santo en ella: en su voluntad, en su corazón. Es una respuesta dada por la gracia y en la gracia, que viene del Espíritu Santo. Pero no por esto deja de ser la auténtica expresión de su libertad de creatura humana, un acto consciente de libre voluntad. La acción interior del Espíritu Santo va orientada a hacer que la respuesta de María ―y de todo ser humano llamado por Dios― sea precisamente la que debe ser, y exprese del modo más completo posible la madurez personal de una conciencia iluminada y piadosa, que sabe donarse sin reserva. Esta es la madurez del amor. El Espíritu Santo, donándose a la voluntad humana como Amor (increado), hace que en el sujeto nazca y se desarrolle el amor creado que, como expresión de la voluntad humana, constituye al mismo tiempo la plenitud espiritual de la persona. María da esta respuesta de amor de modo perfecto, y se convierte, por eso, en el tipo luminoso de la relación personal entre Dios y todo hombre.
7. El «acontecimiento» de Nazaret, descrito por Lucas en el evangelio de la anunciación, es, por consiguiente, una imagen perfecta ―y, podemos decir, el «modelo»― de la relación Dios-Hombre. Dios quiere que, en todo hombre, esta relación se funde en el don del Espíritu Santo, pero también en una madurez personal. En los umbrales de la Nueva Alianza, el Espíritu Santo hace a María un don de inmensa grandeza espiritual y obtiene de ella un acto de adhesión y de obediencia en el amor, que es ejemplar para todos aquellos que son llamados a la fe y al seguimiento de Cristo, ahora que «la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros» (Jn 1, 14). Después de la misión terrena de Jesús y después de Pentecostés, en toda la Iglesia del futuro se repetirá para cada hombre la llamada, el «don de sí» de parte de Dios, la acción del Espíritu Santo, que prolongan el acontecimiento de Nazaret, el misterio de la Encarnación. Y siempre será necesario que el hombre responda a la vocación y al don de Dios con aquella madurez personal que se ilumina con el «fiat» de la Virgen de Nazaret durante la Anunciación.
* * *
Santo Padre Juan Pablo II
Audiencia General del miércoles, 18 de abril de 1990
* * *
Catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II

por San Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Postcomunión Dinámicas
1. La contemplación del misterio del nacimiento del Salvador ha impulsado al pueblo cristiano no sólo a dirigirse a la Virgen santísima como a la Madre de Jesús, sino también a reconocerla como Madre de Dios. Esa verdad fue profundizada y percibida, ya desde los primeros siglos de la era cristiana, como parte integrante del patrimonio de la fe de la Iglesia, hasta el punto de que fue proclamada solemnemente en el año 431 por el concilio de Éfeso.
En la primera comunidad cristiana, mientras crece entre los discípulos la conciencia de que Jesús es el Hijo de Dios, resulta cada vez más claro que María es la Theotokos, la Madre de Dios. Se trata de un título que no aparece explícitamente en los textos evangélicos, aunque en ellos se habla de la «Madre de Jesús» y se afirma que él es Dios (Jn 20, 28, cf. 5, 18; 10, 30. 33). Por lo demás, presentan a María como Madre del Emmanuel, que significa Dios con nosotros (cf. Mt 1, 2223).
Ya en el siglo III, como se deduce de un antiguo testimonio escrito, los cristianos de Egipto se dirigían a María con esta oración: «Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios: no desoigas la oración de tus hijos necesitados; líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita» (Liturgia de las Horas). En este antiguo testimonio aparece por primera vez de forma explícita la expresión Theotokos, «Madre de Dios».
En la mitología pagana a menudo alguna diosa era presentada como madre de algún dios. Por ejemplo, Zeus, dios supremo, tenía por madre a la diosa Rea. Ese contexto facilitó, tal vez, en los cristianos el uso del título Theotokos, «Madre de Dios» , para la madre de Jesús. Con todo, conviene notar que este título no existía, sino que fue creado por los cristianos para expresar una fe que no tenía nada que ver con la mitología pagana, la fe en la concepción virginal, en el seno de María, de Aquel que era desde siempre el Verbo eterno de Dios.
2. En el siglo IV, el termino Theotokos ya se usa con frecuencia tanto en Oriente como en Occidente. La piedad y la teología se refieren cada vez más a menudo a ese término, que ya había entrado a formar parte del patrimonio de fe de la Iglesia.
Por ello se comprende el gran movimiento de protesta que surgió en el siglo V cuando Nestorio puso en duda la legitimidad del título «Madre de Dios». En efecto, al pretender considerar a María sólo como madre del hombre Jesús, sostenía que sólo era correcta doctrinalmente la expresión «Madre de Cristo». Lo que indujo a Nestorio a ese error fue la dificultad que sentía para admitir la unidad de la persona de Cristo y su interpretación errónea de la distinción entre las dos naturalezas ―divina y humana― presentes en él.
El concilio de Éfeso, en el año 431, condenó sus tesis y, al afirmar la subsistencia de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Hijo, proclamó a María Madre de Dios.
3. Las dificultades y las objeciones planteadas por Nestorio nos brindan la ocasión de hacer algunas reflexiones útiles para comprender e interpretar correctamente ese titulo. La expresión Theotokos, que literalmente significa «la que ha engendrado a Dios», a primera vista puede resultar sorprendente, pues suscita la pregunta: ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara: la maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con él. Evidentemente, en esa generación eterna María no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios, hace dos mil años, tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz.
Así pues, al proclamar a María «Madre de Dios», la Iglesia desea afirmar que ella es la «Madre del Verbo encarnado, que es Dios». Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda Persona, al Hijo, que, al encarnarse, tomó de ella la naturaleza humana.
La maternidad es una relación entre persona y persona: una madre no es madre sólo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra. Por ello, María, al haber engendrado según la naturaleza humana a la persona de Jesús, que es persona divina, es Madre de Dios.
4. Cuando proclama a María «Madre de Dios», la Iglesia profesa con una única expresión su fe en el Hijo y en la Madre. Esta unión aparece ya en el concilio de Éfeso; con la definición de la maternidad divina de María los padres querían poner de relieve su fe en la divinidad de Cristo. A pesar de las objeciones, antiguas y recientes, sobre la oportunidad de reconocer a María ese título, los cristianos de todos los tiempos, interpretando correctamente el significado de esa maternidad, la han convertido en expresión privilegiada de su fe en la divinidad de Cristo y de su amor a la Virgen.
En la Theotokos la Iglesia, por una parte, encuentra la garantía de la realidad de la Encarnación, porque, como afirma san Agustín, «si la Madre fuera ficticia, sería ficticia también la carne (…) y serían ficticias también las cicatrices de la resurrección» (Tract. in Ev. Ioannis, 8, 67). Y, por otra, contempla con asombro y celebra con veneración la inmensa grandeza que confirió a María Aquel que quiso ser hijo suyo. La expresión «Madre de Dios» nos dirige al Verbo de Dios, que en la Encarnación asumió la humildad de la condición humana para elevar al hombre a la filiación divina. Pero ese título, a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de Nazaret, proclama también la nobleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios trata a María como persona libre y responsable y no realiza la encarnación de su Hijo sino después de haber obtenido su consentimiento.
Siguiendo el ejemplo de los antiguos cristianos de Egipto, los fieles se encomiendan a Aquella que, siendo Madre de Dios, puede obtener de su Hijo divino las gracias de la liberación de los peligros y de la salvación.
* * *
Santo Padre Juan Pablo II
Audiencia General del miércoles 27 de noviembre de 1996
* * *
Catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II
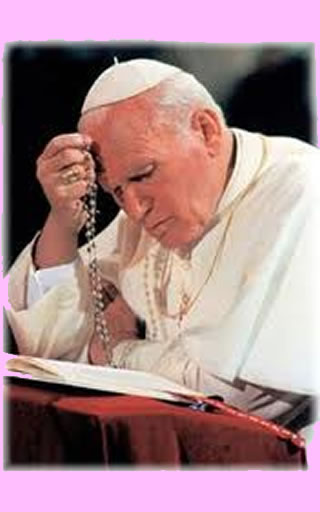
por Santo Padre Juan Pablo II | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
¿Nos dejamos iluminar por la fe de María, que es nuestra Madre? ¿O bien la pensamos lejana, demasiado distinta de nosotros? En los momentos de dificultad, de prueba, de oscuridad, ¿la miramos a ella como modelo de confianza en Dios, que quiere siempre y sólo nuestro bien? Pensemos en esto, tal vez nos hará bien volver a encontrar a María como modelo y figura de la Iglesia en esta fe que ella tenía.
Santo Padre Francisco
Audiencia General del miércoles 23 de octubre de 2013
* * *
En este artículo os presentamos el índice de las catequesis marianas del Santo Padre Juan Pablo II que hemos publicado en Catequesis en Familia.
* * *
Catequesis fundamentales
María, Madre de Dios
* * *
Catequesis temáticas
El Espíritu Santo y María
La santísima Virgen María y la vida consagrada
* * *
Catequesis mes de Mayo, mes de María
Para el 1 de mayo: María, hija predilecta del Padre
Para el 2 de mayo: María en el camino hacia el Padre
Para el 3 de mayo: María indica el camino hacia la unión plena con Dios
Para el 5 de mayo: Anuncio de la Maternidad Mesiánica
Para el 6 de mayo: La nueva Hija de Sión
Para el 7 de mayo: María, la «llena de gracia»
Para el 8 de mayo: La Santidad perfecta de María
Para el 9 de mayo: El Misterio de la Encarnación
Para el 26 de mayo: María en las bodas de Caná
Para el 31 de mayo: El Espíritu Santo en la Visitación
* * *

por SS Benedicto XVI | 24 Mar, 2014 | Catequesis Magisterio
En la Anunciación, el Mensajero de Dios la llama «llena de gracia» y le revela este proyecto. María responde «sí» y desde aquel momento la fe de María recibe una luz nueva: se concentra en Jesús, el Hijo de Dios que de ella ha tomado carne y en quien se cumplen las promesas de toda la historia de la salvación. La fe de María es el cumplimiento de la fe de Israel, en ella está precisamente concentrado todo el camino, toda la vía de aquel pueblo que esperaba la redención, y en este sentido es el modelo de la fe de la Iglesia, que tiene como centro a Cristo, encarnación del amor infinito de Dios.
Santo Padre Francisco
Audiencia General del miércoles 23 de octubre de 2013
* * *
Misterio central de la fe cristiana
En efecto, la encarnación del Hijo de Dios es el misterio central de la fe cristiana, y en él, María ocupa un puesto de primer orden. Pero, ¿cuál es el significado de este misterio? Y, ¿cuál es la importancia que tiene para nuestra vida concreta?
Veamos ante todo qué significa la encarnación. En el evangelio de san Lucas hemos escuchado las palabras del ángel a María: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios» (Lc 1,35). En María, el Hijo de Dios se hace hombre, cumpliéndose así la profecía de Isaías: «Mirad, la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa «Dios-con-nosotros»» (Is 7,14). Sí, Jesús, el Verbo hecho carne, es el Dios-con-nosotros, que ha venido a habitar entre nosotros y a compartir nuestra misma condición humana. El apóstol san Juan lo expresa de la siguiente manera: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). La expresión «se hizo carne» apunta a la realidad humana más concreta y tangible. En Cristo, Dios ha venido realmente al mundo, ha entrado en nuestra historia, ha puesto su morada entre nosotros, cumpliéndose así la íntima aspiración del ser humano de que el mundo sea realmente un hogar para el hombre. En cambio, cuando Dios es arrojado fuera, el mundo se convierte en un lugar inhóspito para el hombre, frustrando al mismo tiempo la verdadera vocación de la creación de ser espacio para la alianza, para el «sí» del amor entre Dios y la humanidad que le responde. Y así hizo María como primicia de los creyentes con su «sí» al Señor sin reservas.
Por eso, al contemplar el misterio de la encarnación no podemos dejar de dirigir a ella nuestros ojos, para llenarnos de asombro, de gratitud y amor al ver cómo nuestro Dios, al entrar en el mundo, ha querido contar con el consentimiento libre de una criatura suya. Sólo cuando la Virgen respondió al ángel, «aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), a partir de ese momento el Verbo eterno del Padre comenzó su existencia humana en el tiempo. Resulta conmovedor ver cómo Dios no sólo respeta la libertad humana, sino que parece necesitarla. Y vemos también cómo el comienzo de la existencia terrena del Hijo de Dios está marcado por un doble «sí» a la voluntad salvífica del Padre, el de Cristo y el de María. Esta obediencia a Dios es la que abre las puertas del mundo a la verdad, a la salvación. En efecto, Dios nos ha creado como fruto de su amor infinito, por eso vivir conforme a su voluntad es el camino para encontrar nuestra genuina identidad, la verdad de nuestro ser, mientras que apartarse de Dios nos aleja de nosotros mismos y nos precipita en el vacío. La obediencia en la fe es la verdadera libertad, la auténtica redención, que nos permite unirnos al amor de Jesús en su esfuerzo por conformarse a la voluntad del Padre. La redención es siempre este proceso de llevar la voluntad humana a la plena comunión con la voluntad divina.
Santo Padre emérito Benedicto XVI
Homilía en la Solemnidad de la Anunciación del Señor
Lunes 26 de marzo de 2012
Santa Misa con ocasión del 400º Aniversario del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre
* * *