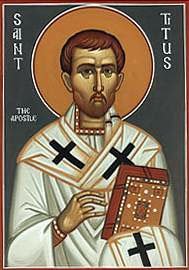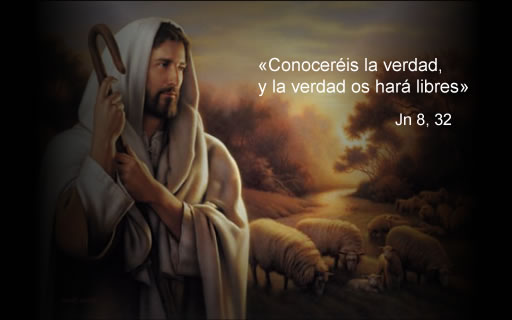
por Conferencia Episcopal Española | 30 Ene, 2014 | Catequesis Magisterio
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.
Gn 1, 26-27
* * *
II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (III)
C) Análisis de algunas causas de esta situación
21. En el cuadro que acabamos de bosquejar convergen factores de muy diversa índole, que se influyen entre sí e inciden en los comportamientos, individuales y colectivos: mutaciones sociales e ideológicas, transformaciones técnicas, cambios políticos, modificaciones en la jerarquía de valores hasta ahora comúnmente admitida, y factores intraeclesiales.
Factores de índole sociocultural
22. Entre estos factores parecen de obligada referencia los siguientes.
a) Crisis del sentido de la verdad
Domina la persuasión de que no hay verdades absolutas, de que toda verdad es contingente y revisable y de que toda certeza es síntoma de inmadurez y dogmatismo. De esta persuasión fácilmente puede deducirse que tampoco hay valores que merezcan adhesión incondicional y permanente. La tolerancia se toma, en este contexto, no como el obligado respeto a la conciencia y a las convicciones ajenas, sino como la indiferencia relativista que cotiza a la baja todo asomo de convicción personal o colectiva.
b) El hombre libre, creador de la ética y sus normas
23. Se da también una corrupción de la idea y de la experiencia de libertad concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente insolidaria, en orden a lograr el propio bienestar egoísta (Cfr. FC n. 6): se exalta, en efecto, la libertad indeterminada del individuo desligada de cualquier obligación, fidelidad y compromiso, y, en virtud de ella, se zanjan todas las demás cuestiones.
Estas actitudes acaban por considerar al hombre como autor de la bondad de las cosas y creador omnímodo de las normas éticas; sólo él, o la cultura que él fabrica pueden determinar lo que está bien y lo que está mal, y así se reproduce la tentación y el fracaso de los orígenes de la humanidad que nos describe la Sagrada Escritura (Cfr. Gn. 3, 45). Esta concepción lleva, por necesidad, a un subjetivismo moral, o a un relativismo que niega la universalidad de las normas morales y aún de los mismos «valores», dado que leyes y valores dependerían de la libre voluntad de cada uno, de las construcciones culturales, de la opinión de la mayoría y, en último término, de la evolución de las situaciones históricas.
c) La quiebra del mismo hombre
24. Se desarraiga la persona humana de su naturaleza e incluso se contrapone a ambas, como si la persona y sus exigencias pudiesen entrar en pugna con la naturaleza humana y con los valores y leyes insertas en ella por el Creador. De esta manera, el hombre se concibe a sí mismo como artífice y dueño absoluto de sí, libre de las leyes de la naturaleza y, por consiguiente, de las del Creador y trata de determinar su realidad entera sólo desde sí mismo. Pero al intentar escapar del alcance de estas leyes y normas, es decir, de la verdad que en ellas se encierra, el sujeto viene a ser presa de su propia arbitrariedad y acaba por verse aprisionado por graves servidumbres (Cfr. LC n. 19).
Arrinconada, en fin, la idea de naturaleza y de creación, el hombre pierde, al mismo tiempo, la perspectiva del fin y sentido últimos de su vida. Quedan así sin respuesta las preguntas más fundamentales: «¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de la muerte?» (GS n. 10). Quien no sabe responder a estas preguntas difícilmente podrá responder a estas otras que están en la base de su actuar moral: ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es lo que debo hacer, o debo evitar? Así, la quiebra moral de nuestro tiempo no es sino expresión de una quiebra más profunda: la quiebra del mismo hombre.
d) «Hay lo que hay y no otra cosa»: la facticidad
25. Impera la exaltación de lo establecido y la aceptación acrítica de la pura facticidad. «Hay lo que hay y no otra cosa»; de forma tácita o expresa, no es infrecuente encontrar formulaciones de este tipo en la cultura dominante. Late en ellas, junto a la apuesta por el llamado «pensamiento débil» que renuncia a toda verdad última y definitiva, un arraigado escepticismo frente a los conceptos de verdad y de certeza, una declarada alergia a las grandes palabras, un resentido desencanto por las grandes promesas, que acaba por desacreditar no sólo las ofertas religiosas de salvación sino también las propuestas utópicas laicas de liberación y fraternidad universales. Esta renuncia a todo ideal que trascienda lo puramente económico o el gozo del momento se ha acentuado con el fracaso del comunismo del Este. A trueque de todo ello únicamente se ofrece la mera positividad de lo dado, la realidad ineludible de lo mensurable y cuantificable como único horizonte razonable de ultimidad, la incertidumbre como indicador de lucidez.
e) Opción por la finitud humana
26. Esto lleva consigo la instalación por decisión del propio hombre en la finitud desde la que se relativizan verdad, bien, belleza y certeza. Admitida la finitud absoluta humana como algo obvio e indiscutible, se aceptan, al tiempo, con realista frialdad, la fugacidad y mortalidad de la vida humana y se escoge deliberadamente el resignado aposentamiento en la misma, a la vez que se rechaza categóricamente y de antemano, todo intento de interpretación que le lleve al hombre a la búsqueda y afirmación de ideales y de sentido y le abra a la trascendencia.
f) El secularismo y la mentalidad laicista
27. Se difunde asimismo, como consecuencia de lo anterior, un modelo cultural laicista que arranca las raíces religiosas del corazón del hombre: de forma solapada se niega a Dios el reconocimiento que merece como Creador y Redentor, como ser Absoluto del que proviene nuestra vida y en el que se apoya nuestra existencia.
El hombre que vive con esta mentalidad se olvida prácticamente de Dios, lo considera sin significado para su propia existencia, o lo rechaza para terminar adorando los más diversos ídolos. Para una mentalidad de este tipo, Dios es, en todo caso, un asunto que sólo pertenece a la libre decisión del hombre y a su vida privada. Seria Dios así el gran ausente de la vida pública, la cual habría de asentarse únicamente en la razón y en la cultura imperante.
28. Ahora bien, cuando el hombre se olvida, pospone o rechaza a Dios, quiebra el sentido auténtico de sus más profundas aspiraciones; altera, desde la raíz la verdadera interpretación de la vida humana y del mundo. Su estimación de los valores éticos se debilita, se embota y se deforma. Y entonces todo pasa a ser provisional; provisional el amor, provisional el matrimonio, provisionales los compromisos profesionales y cívicos; provisional, en una palabra, toda normativa ética.
Este hombre tiene una libertad sin norte puesto que «carece de una referencia consistente que le permita discernir objetivamente el bien y el mal. Al juzgar las cosas según los propios intereses —su ‘dios’ o valores supremos elegidos y erigidos en tales por él—, la ciencia, la técnica, el poder y los bienes de este mundo se emancipan de una fundamentación moral válida y liberadora y se convierten en instrumentos de servidumbre, rivalidad y destrucción. Las aspiraciones más profundas del corazón humano, los valores morales universalmente reconocidos e invocados, al carecer de su último fundamento, quedan sometidos a la manipulación y entran en contradicción consigo mismos» (CVP, n. 22).
Lo que está en la entraña de nuestra situación actual, pues, es la suplantación de una vida humana comprendida a la luz de Dios y vivida delante de El por una vida vivida solo ante el mundo, el yo y su entorno inmediato sin horizonte de absoluto ni de futuro. La difusión de un modo ateo de vida ha cambiado las actitudes morales fundamentales de muchos. Frente a este panorama, la Iglesia comprueba que una de las primeras razones del actual desfondamiento moral y de la desorientación consiguientes es que Dios va desapareciendo, cada vez más, del horizonte de referencia de vida de los hombres. Ya no es Dios para bastantes el fundamento de la existencia y del comportamiento de las personas, grupos e instituciones.
Los cristianos no deberíamos repetir con ingenuidad y sin matizaciones —y menos con intolerancia— la consabida frase: «Si Dios no existe, todo está permitido». Pero no podemos dejar de preguntarnos, con algunos de nuestros contemporáneos, incluso no cristianos, si la situación de nuestra sociedad no reclama atención a la realidad de que sólo un Absoluto divino puede fundar exigencias absolutas y que sólo un Dios que sea Amor, como lo es Dios encarnado en Jesucristo, puede fundar una moral que sea la vez liberación del corazón y exigencia práctica.
29. Sin embargo, no sería intelectualmente honesto ni evangélicamente verdadero ver únicamente el fondo negativo de una cultura y un hombre sin Dios. Porque Dios nunca deja al hombre de su mano y porque hay valores auténticos en los increyentes que no pueden ser relegados o desdeñados sin palmaria injusticia. Por eso la Iglesia reconoce también esos ideales y valores, que, acaso por no haberlos cultivado debidamente en ciertos tramos de su historia, han emigrado de su seno y han terminado por alzarse en contra.
Desde esta actitud de aceptación y discernimiento, de reconocimiento de los valores positivos de una cultura no cristiana y de autocrítica por posibles olvidos de los mismos, la Iglesia debe insistir, sin embargo, en lo que es su tarea primordial: anunciar al mundo la realidad de Dios como origen, fundamento, sentido y meta de la vida humana.
Factores intraeclesiales de la actual crisis moral
30. Junto a los factores socioculturales enumerados ya, que, sin duda, influyen en el comportamiento de los católicos, es necesario referirse ahora a algunos factores intraeclesiales que también contribuyen a la desmoralización que aquí estamos analizando.
a) Falta de formación moral en los católicos españoles
31. Los recientes cambios culturales y sociales de la sociedad actual han incidido fuertemente sobre nosotros y han dejado a Ia intemperie a muchos católicos, carentes cuando menos de una formación moral suficiente y a la altura de las necesidades de los nuevos tiempos.
Ha faltado, hemos de reconocerlo, una buena educación de las conciencias ante las nuevas necesidades. Esta falta de formación adecuada es tal vez uno de los más grandes problemas o carencias con que nos encontramos en el seno de la comunidad católica.
Consecuencia de esto es, entre otras cosas, el desconcierto y desorientación moral de no pocos católicos de buena voluntad. Desearían actuar de forma moralmente adecuada, pero se hallan perplejos sin saber por dónde dirigirse, sobre todo en materias complejas como la moral económica o la sexual. Dudan de la vigencia de los criterios morales recibidos y del contenido concreto que han de dar al imperativo de hacer el bien y evitar el mal, imperativo al que no quieren renunciar. Buscan, incluso, orientación sobre cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana y se encuentran con la divergencia de opiniones y enseñanzas en la catequesis, en la predicación o en el consejo moral. Todo esto aumenta el desconcierto, la incertidumbre, la indecisión que, tarde o temprano, acabarán en un subjetivismo o en un laxismo moral, en una moral de situación o en un rigorismo que, por encima de todo, reclama «seguridades».
También ha podido influir en esta desmoralización de algunos cristianos una reacción frente a excesos de un moralismo legalista, impositivo y exterior, sin arraigo en el corazón del hombre, percibido como yugo de servidumbre y no como cauce de realización humana.
b) Lo legal y lo moral
32. En tiempos pasados la moral católica era la base sobre la que se asentaba la normativa moral e incluso jurídica de nuestra sociedad española; constituía el patrimonio moral común que orientaba las conciencias. Esto condujo, entre otras cosas, a identificar moral católica, norma jurídica y usos y costumbres normalmente admitidos. La situación ha cambiado. La moral católica no es la moral de toda la población. El Estado ha promulgado leyes que autorizan acciones moralmente ilícitas. Por eso muchos consideran morales estas acciones legalmente permitidas. Lo que está permitido, en el orden jurídico, les parece que es ya inmediatamente conforme a la recta conciencia.
Reconocemos que en la Constitución Española, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay unos valores morales que pudieran servir de base ética de la convivencia en la sociedad española Pero estos valores tienen su fuente de inspiración en una cultura cuyas raíces son cristianas y, por ello, sólo en la integridad del mensaje cristiano reciben su última consistencia y sentido. Desarraigados estos valores de su fundamento, que es Dios Creador, se están vaciando de contenido según nos muestra la experiencia de los últimos años en Occidente, pierden vitalidad y, a veces, se vuelven contra el mismo hombre.
c) «Secularización» interna
33. No podemos dejar de referirnos aquí a otro factor intraeclesial, altamente preocupante. En los últimos tiempos ha arraigado entre algunos sectores católicos una mentalidad difusa que, con un buen deseo de acercar la Iglesia al mundo moderno y hacerla más aceptable y solidaria con él, ha recibido y asimilado los puntos de vista, los esquemas de pensamiento y acción de una cultura secular, sin discernir, creemos, suficientemente las características y exigencias de esta cultura moderna respecto a aquellos puntos que expusimos arriba: la concepción de verdad, de libertad, etc.
Esta mentalidad difusa da por bueno y verdadero lo que nace de la sociedad contemporánea en lo que a la visión del hombre, a las costumbres o a los criterios morales se refiere; al tiempo que somete la doctrina cristiana y sus normas morales al juicio de la sensibilidad y de los sistemas de valores e intereses de la nueva cultura. Conforme a esta nueva mentalidad ya no es la fe recibida y vivida en la Iglesia la norma que discierne los criterios de juicio, los valores determinantes o los modelos de conducta de nuestra sociedad; sino que son los postulados de esa cultura o los comportamientos sociales vigentes que nacen de ella los que dictan, dentro de un orden humano autosuficiente, sus propias fuentes inspiradoras y las normas éticas del comportamiento humano.
En esta versión «secularizada» de lo cristiano que, de hecho, no cuestiona la mentalidad ni la conducta de los hombres y mujeres acomodados al modo de pensar de este mundo, se seleccionan los contenidos del mensaje cristiano, las conductas y normas morales coincidentes con lo que previamente se ha decidido que es lo bueno y verdadero, porque se acomodan al «espíritu» de la época o resultan compatibles con el género de vida que han adoptado.
Aspectos como la necesidad de la fe en Dios para descubrir y desarrollar la entera humanidad del hombre en el mundo, la función radical de la conciencia moral para el verdadero progreso personal y social, vivido todo ello dentro de la lglesia en comunión y obediencia y fidelidad a su magisterio, quedan en la penumbra o se silencian sistemáticamente. De esta manera la fe se diluye y entra dentro de la dinámica de un pensamiento laicista y naturalista que como dijimos antes, socava los fundamentos de la moralidad y destruye, desde dentro, la misma capacidad humanizadora de la fe y las exigencias morales que de ella derivan.
Al mismo tiempo esta mentalidad laicizadora y secularizadora introduce dentro de la fe un germen de racionalismo que rompe la unidad de la conciencia personal de los católicos y amenaza la unidad visible de la Iglesia.
* * *
* * *
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32)
Madrid, 20 de noviembre de 1990
INSTRUCCIÓN PASTORAL de la Conferencia Episcopal Española
sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra sociedad
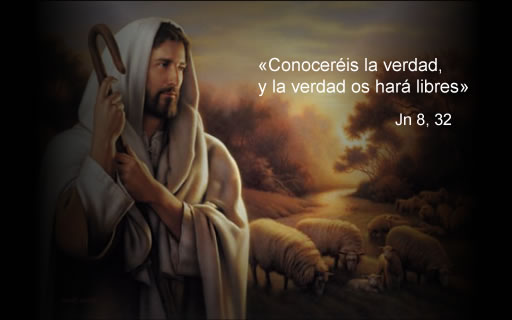
por Conferencia Episcopal Española | 30 Ene, 2014 | Catequesis Magisterio
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.
Gn 1, 26-27
* * *
II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (II)
B) Algunos comportamientos concretos
14. Este conjunto de síntomas generales de la crisis moral queda reflejado en comportamientos concretos, comunes a nuestro ámbito cultural o particularmente nuestros. Señalamos algunos especialmente significativos y con gran incidencia en el deterioro moral de nuestro pueblo.
Manipulación del hombre
15. La proclamación de las libertades formales en nuestro sistema democrático no excluye la emergencia de sutiles formas de enajenación: llamamientos compulsivos al consumismo, imposición desde las técnicas de marketing de modelos de conducta de los que están ausentes valores morales básicos, manipulación de la verdad con informaciones sesgadas e inobjetivas, introducción abierta o subliminal de una propaganda ideológica, «oficial» o de la cultura en el poder; frecuentemente antirreligiosa y silenciadora o ridiculizadora de «lo católico».
El intento de imponer una determinada concepción de la vida de signo laicista y permisivo, es un problema crucial que se va agravando con el paso del tiempo. Por ello, denunciamos una vez más el dirigismo cultural y moral de la vida social favorecido desde algunas instancias de poder, desde algunos importantes medios de comunicación, principalmente de naturaleza estatal, y desde múltiples manifestaciones de la cultura, así como desde una determinada enseñanza, o a través de disposiciones legislativas de los últimos años contrarias a valores fundamentales de la existencia humana. Este dirigismo cultural y moral, orientado frecuentemente a los estratos del cuerpo social más inermes ante sus ofertas constituye no sólo un abuso del poder o del más fuerte sino que, además, contribuye de manera muy eficaz a imponer concepciones de vida inspiradas en el agnosticismo, el materialismo y el permisivismo moral.
Durante estos años, se ha llevado a cabo un desmantelamiento sistemático de la «moral tradicional»: desmantelamiento que no ha hecho más que destruir; no ha construido, en efecto, nada sobre lo que asentar la vida de nuestro pueblo ni ha establecido un objetivo humano digno de ser perseguido colectivamente; ha sembrado el campo de sal y ha abierto un vacío que no ofrece otra cosa que la pura lucha por intereses o el goce narcisista.
Los medios de comunicación social
16. Los medios de comunicación social que, en muchos aspectos están desempeñando un papel muy beneficioso en orden a una sociedad políticamente libre y moralmente sana con informaciones y juicios objetivos y con la denuncia de los abusos del poder y de la corrupción imperante, no siempre responden a las exigencias éticas que les son propias. La explotación sistemática del escándalo por parte de algunos, la violación de la intimidad de las personas, la conversión del rumor no verificado en noticia, o el halago sumiso e interesado a los poderes, por ejemplo, son un reflejo, y causa a la vez, del deterioro moral que nos preocupa.
Además, en los últimos tiempos, los medios de comunicación social han fomentado, por ejemplo, mediante mesas redondas, entrevistas y otras formas, la confrontación buscada por sí misma de las más diversas posiciones en todos los asuntos más fundamentales de la vida y han puesto de relieve casi exclusivamente la pluralidad y el conflicto de opiniones sin ofrecer en la gran parte de los casos una respuesta a los muy importantes problemas tratados, o por lo menos un esfuerzo para aproximarse a ella. Con ello, han contribuido, seguramente sin pretenderlo, a favorecer uno de los peores males de la conciencia humana contemporánea: la anomia, el escepticismo ante la verdad y la desesperanza de encontrar un camino hacia ella.
La vida pública
17. En el plano de la vida pública hemos de referirnos necesariamente a fenómenos tan poco edificantes como el «transfugismo», el tráfico de influencias, la sospecha y la verificación, en ciertos casos, de prácticas de corrupción, el mal uso del gasto público o la discriminación por razones ideológicas. El poder, a menudo, es ejercido más en clave de dominio y provecho propio o de grupo que de servicio solidario al bien común. Se ha extendido la firme persuasión de que el amiguismo o la adscripción a determinadas formaciones políticas son medios habituales y eficaces para acceder a ciertos puestos o para alcanzar un determinado «status» social o económico.
Todo esto, como una de las causas principales, está generando la amoralidad ambiental que destruye las convicciones morales más elementales, sin las que no es posible la pervivencia de una sociedad libre y democrática.
La vida económico-social
18. En nuestro momento actual observamos una desmesurada exaltación del dinero. El ideal de muchos parece que no es otro que el de hacerse ricos o muy ricos en poco tiempo sin ahorrar medios para conseguirlo, sin atender a otros valores, sobre todo a los aspectos éticos de la actividad económica.
Todo parece dominado por las preocupaciones economicistas como si esas debieran ser las aspiraciones principales y envolventes de la sociedad. Exponente de ello es la obsesión, elevada a categoría social, por un crecimiento cuantitativo que no asume los costos sociales ni se pregunta con realismo a quien perjudica y a quien beneficia. La misma integración en Europa se ha considerado preferentemente en los aspectos económicos y las nuevas relaciones con los países del Este europeo están dirigidas, casi con exclusividad, a la venta y consumo de los productos de Occidente. Por otra parte, la escasa aportación a la ayuda de los pueblos subdesarrollados (está muy por debajo del 0,7% de PNB. recomendado) es un indicio más de la mentalidad economicista e insolidaria que venimos denunciando. Se exalta la especulación y se deja en un segundo plano el interés por la vida empresarial con sus riesgos y con su capacidad productora de bienes, al tiempo que no se favorece el ahorro.
Es preciso denunciar, por otra parte, graves y escandalosas corrupciones, tales como algunas recalificaciones «interesadas» de terrenos, los negocios abusivos y fraudulentos derivados de tales recalificaciones, o la especulación en el campo de la vivienda favorecida por oscuros intereses desde diversas instancias a costa de los más débiles. El dinero negro conseguido fraudulentamente constituye uno de los fenómenos con mayor poder corruptor en la sociedad de hoy; en particular el dinero criminal del narcotráfico y su correspondiente blanqueo con la complicidad de otras entidades es una de las lacras más repugnantes de una sociedad degradada.
A esto habría que añadir la injusticia social y la insolidaridad creciente que causan desigualdades en el reparto de bienes y provocan nuevas bolsas de pobreza. También se da una injusta desatención a los extranjeros e inmigrantes que vienen a nuestro país en busca de medios de subsistencia. Y, por último, hay que denunciar, una vez más, el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social, tan actuales en el momento presente, síntoma de la falta de conciencia social. (Para mayor abundamiento en este tema puede verse: «Crisis económica y responsabilidad moral». Declaración de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, 1984, n. 3.4).
Nuestra sociedad está elevando a rango de «modelos» a hombres y mujeres cuya única acreditación parece ser el éxito fulgurante en el ámbito de la riqueza y del lujo. Se ofrecen a la opinión pública como prototipos a quienes el azar, la suerte o el poder han elevado al «éxito» social. Se inflige a los más desfavorecidos el agravio comparativo de la ostentación y de las fortunas rápidamente adquiridas. Todo ello conduce a una mentalidad para la que lo importante es tener «éxito» al margen de cualquier razón ética.
Al mismo tiempo, a los que no tienen otros recursos, se les estimula a conseguir el estado económico, «prestigiado» y ambicionado en esta sociedad, por medio de todo tipo de juegos de azar, algunos de ellos gestionados y publicitados por la propia Administración pública. «España, se ha dicho, se ha convertido en un gran casino». Y muchos de sus ciudadanos parecen confiar cada vez más en el golpe de fortuna. De este modo se están primando las peligrosas tentaciones del fatalismo y de la pereza y se minan los estímulos para el trabajo, al tiempo que se extiende la picaresca y el «triunfo» de los pícaros.
El clima en que vivimos, ciertamente, está corrompiendo la sociedad y ha proliferado de tal manera que las mismas adhesiones políticas se consiguen, a veces, a través del dinero mediante el «voto subsidiado» —tan inmoral por parte del que lo fomenta como del que lo otorga— o se hace «negocio» con el paro. Se echa en falta ejemplaridad económica en las mismas esferas del poder político. El derroche en gastos superfluos, la ostentación, la insolidaridad con los países del tercer mundo, etc.; favorecen esta mentalidad que aquí denunciamos.
La sexualidad, el matrimonio y la familia
19. En el plano de la familia tampoco faltan, desgraciadamente, signos preocupantes. Junto a comportamientos nada ejemplares de no muchos individuos, pero bien orquestados y hasta admitidos socialmente como el cambio de pareja, la infidelidad conyugal, la falta de ejemplaridad en personajes representativos o el número cada vez mayor de divorcios, nos encontramos con una mentalidad bastante extendida que desfigura valores fundamentales de la sexualidad humana.
La cultura dominante, en efecto, trata de legitimar la separación del sexo y el amor; del amor y la fidelidad al propio cónyuge; de la sexualidad y la procreación. Y no se regatean los medios para imponer a todos estas formas de pensar y de actuar. Así se pretende reducir la dimensión sexual del varón y de la mujer a la satisfacción de placer y de dominio, aislados e irresponsables.
Más aún, con frecuencia, se trivializa frívolamente la sexualidad humana, autonomizándola y declarándola territorio éticamente neutro en el que todo parece estar permitido. Una expresión de este estado de cosas es la extensión de las relaciones extramatrimoniales, la generalización de las relaciones prematrimoniales o la reivindicación de la legitimidad de las relaciones homosexuales.
Unida a esta trivialización, e inseparable de ella, está la instrumentalización que se hace del cuerpo. Se hace creer, en efecto que se puede usar del cuerpo como instrumento de goce exclusivo, cual si se tratase de una prótesis añadida al Yo. Desprendido del núcleo de la persona, y, a efectos del juego erótico, el cuerpo es declarado zona de libre cambio sexual, exenta de toda normativa ética; nada de lo que ahí sucede es regulable moralmente ni afecta a la conciencia del Yo, más de lo que pudiera afectarle la elección de este o de aquel pasatiempo inofensivo. La frívola trivialización de lo sexual es trivilización de la persona misma a la que se humilla muchas veces reduciéndola a la condición de objeto de utilización erógena; y la comercialización y explotación del sexo o su abusivo empleo como reclamo publicitario son formas nuevas de degradación de la dignidad de la persona humana.
Hemos de denunciar algunas iniciativas o campañas oficiales de «información sexual», que constituyen una verdadera demolición de valores básicos de la sexualidad humana, una agresión a la conciencia de los ciudadanos y un abuso muy grave del poder. Denunciamos, igualmente, la ausencia de un discurso público dignificador del amor y de la familia, así como la abrumadora presencia, por el contrario, de los discursos defensores de modelos opuestos a la fidelidad y a la voluntad de permanencia en el mutuo compromiso del hombre y de la mujer.
Hemos de aludir también a la mentalidad tan extendida anticonceptiva y, en consecuencia, a la extrema limitación de la natalidad programada desde el puro interés egoísta de la pareja, sin atender al valor moral de los medios empleados para su regulación responsable ni a las consecuencias que se derivan para los hijos, cuando el número es mínimo, y aún para la misma sociedad, cuando las nuevas generaciones no pueden asumir el cuidado de sus mayores, agobiadas por el peso de la pirámide de edad.
La patética soledad de tantos ancianos, padres y madres, separados de sus hijos, relegados en pisos o aparcados en la impersonalidad de las residencias, está poniendo de relieve cómo hay algo que no funciona debidamente en la actual comprensión del matrimonio y de la familia. No son pocos los casos, además, en que la falta de afecto familiar impulsa a los jóvenes a buscarlo en las bandas de amigos, a comunicarse en el tráfago de los lugares de diversión, e incluso en la bebida o en la droga; a buscar, en suma, fuera de la familia, lo que no encuentran en ella. Estos son hechos que nos tienen que hacer pensar.
La falta de respeto al don de la vida
20. En relación con lo dicho, no podemos por menos de referirnos a la falta de respeto al bien básico e inestimable de la vida ya en su mismo origen, ya en el decurso de su existencia o en su etapa final. Tanto la transgresión grave de esta exigencia de respeto a la vida como la pacífica, no discutida, aceptación social de su violación es, sin duda, uno de los síntomas má graves de una sociedad «desmoralizada». Quizá como ningún otro aspecto, esta violación refleja la crisis moral actual caracterizada, ante todo, por la pérdida del sentido del valor básico de la persona humana que está en la base de todo comportamiento ético. De esta manera:
– se justifica, legaliza y practica el abominable crimen del aborto (Cfr. GS, n. 51). (El pensamiento de la Conferencia Episcopal puede verse en los documentos: «Nota sobre el aborto» de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, 4 de octubre 1974; «Matrimonio y Familia» números 98-104, de la 31 Asamblea Plenaria, 6 de Julio 1979; «La vida y el aborto» de la Comisión Permanente, 5 de febrero 1~83; «La despenalización del aborto» de la 38 Asamblea Plenaria, 25 de Junio 1983; «Comunicado del Comité Ejecutivo», 12 de Abril 1985; «Despenalización del Comité Ejecutivo», 12 de Abril 1985; «Despenalización del aborto y conciencia moral» de la Comisión Permanente, 10 de Mayo de 1985; «Actitudes morales y cristianas ante la despenalización del aborto» de la Comisión Permanente, 28 de junio 1985).
– se alzan voces en favor de la legalización de la práctica de la eutanasia activa y directa;
– se siguen eliminando vidas humanas y cometiendo otros atropellos a las personas por el persistente y execrable cáncer de la violencia terrorista, sistemáticamente acompañada de cínicas justificaciones de su ejercicio;
– el ignominioso e incalificable tráfico de drogas y su degradante consumo, así como el aumento creciente del consumo de alcohol entre los jóvenes que están destruyendo espiritual y biológicamente muchas personas humanas sin que se pongan los suficientes medios para erradicar sus orígenes y para sanar los graves males producidos. Están muy bien todas las medidas para perseguir el narcotráfico y para la curación y reinserción de los drogadictos, pero habría que analizar también sus causas hondas, a veces de raíz humana y social, y ponerles remedio. La gravísima irresponsabilidad con que se ha actuado en nuestro país en este campo, han dado lugar a estos lodos de los que ahora con tanta razón como dolor nos lamentamos;
– y, por último, la venta de armamentos que atizan los conflictos locales y pueden llegar a producir situaciones de pérdida de la paz universal.
* * *
* * *
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32)
Madrid, 20 de noviembre de 1990
INSTRUCCIÓN PASTORAL de la Conferencia Episcopal Española
sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra sociedad
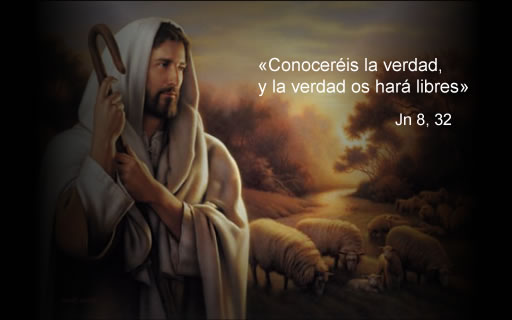
por Conferencia Episcopal Española | 30 Ene, 2014 | Catequesis Magisterio
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.
Gn 1, 26-27
* * *
II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (I)
4. Iniciamos esta reflexión con una descripción de la crisis moral que está afectando a nuestro pueblo. No es la primera vez que nos referimos a esta situación. Reiteradamente y con diversos motivos, hemos hablado de ella. Tampoco somos los únicos que la denunciamos; son no pocas las voces, en efecto, que, sobre todo en los últimos tiempos, se alzan para llamar la atención sobre el clima moral en que vivimos. Creemos que nos hallamos ante una sociedad moralmente enferma. Por eso pensamos que es necesario un diagnóstico que detecte sus males y señale su etiología. No tenemos una visión pesimista del momento que vivimos. Ni la fe ni un Juicio objetivo de las cosas nos permitirían esa visión.
5. No ignoramos, en efecto, los valores importantes que emergen de la conciencia moral contemporánea como pueden ser: la fuerte sensibilidad en favor de la dignidad y los derechos de la persona, la afirmación de la libertad como cualidad inalienable del hombre y de su actividad y la estima de las libertades individuales y colectivas, la aspiración a la paz y la convicción cada vez más arraigada de la inutilidad y el horror de la guerra, el pluralismo y la tolerancia entendidas como respeto a las convicciones ajenas y no imposición coactiva de creencias o formas de comportamiento la repulsa de las desigualdades entre individuos, clases y naciones la atención a los derechos de la mujer y el respeto a su dignidad o la preocupación por los desequilibrios ecológicos. Tampoco olvidamos los comportamientos de muchos que, día a día y en medio de las dificultades ambientales, se esfuerzan en mantenerse fieles a unos criterios morales sólidos. Estos valores y modos de conducirse en la vida constituyen un estímulo para quienes en este tiempo, buscan liberarse del vacío o del aturdimiento moral. Esos hombres y mujeres son motivo de esperanza y agradecimiento para todos.
A) Síntomas generales de una crisis
Eclipse y deformación de la conciencia moral
6. Se dan en nuestra sociedad creencias y convicciones que reflejan, a la vez que causan, el eclipse, la deformación o el embotamiento de la conciencia moral. Este embotamiento se traduce en una amoralidad práctica, socialmente reconocida y aceptada, ante la que los hombres y las mujeres de hoy, sobre todo los jóvenes, se encuentran inermes.
Pérdida de vigencia social de criterios morales fundamentales
7. En general se echa de menos la vigencia social de criterios morales «valederos» en sí y por sí mismos a causa de su racionalidad y fuerza humanizadora. Tales criterios, por el contrario, son sustituidos de ordinario por otros con los que se busca sólo la eficacia para obtener los objetivos perseguidos en cada caso. Aquellos criterios éticos «valederos» en sí y por sí están siendo desplazados en la conciencia pública por las encuestas sociológicas, hábilmente orientadas, incluso desde el poder político, por la dialéctica de las mayorías y la fuerza de los votos, por el «consenso social», por un positivismo jurídico que va cambiando la mentalidad del pueblo a fuerza de disposiciones legales, o por el cientifismo al uso. Este es el motivo de que muchos piensen que un comportamiento es éticamente bueno sólo porque está permitido o no castigado por la ley civil, o porque «la mayoría» así se conduce, o porque la ciencia y la técnica lo hacen posible.
«Moral de situación» y «doble moral»
8. Está extendida una cierta moral de situación que legitima los actos humanos a partir de su irrepetible originalidad, sin referencia a una norma objetiva que trascienda el acto singular, y que, por consiguiente, niega que pueda haber actos en sí mismos ilícitos, independientemente de las circunstancias en que son realizados por el sujeto. Se acude, además, e incluso se la da por buena, a una doble moral para muchas esferas de la vida; y así, acciones lesivas de unos valores éticos que habrán de merecer de todos un juicio condenatorio, son objeto de una diferente apreciación, según sean las personas o los intereses que están en juego en cada caso.
Tolerancia y permisividad
9. Vivimos, de hecho, un clima, que favorece una tolerancia y permisividad totales. En realidad casi todo se considera como objetivamente indiferente. El único valor real es la conveniencia personal y el bienestar individual con un claro componente sensualista; ningún otro valor, se piensa, puede ser antepuesto a este bienestar, a la abundancia, al placer, al goce o al éxito como estado normal e inmediato. En consecuencia, se fomenta la relativización, la indiferencia, la permisividad más absoluta.
«El fin justifica los medios»
10. Fácilmente, de forma refleja o no, se invoca, con una mentalidad pragmática, el principio de que «el fin justifica los medios» para dar así por bueno cualquier comportamiento. Conforme a esta mentalidad imperante, todo vale y es lícito, con tal de que sea eficaz para acumular riquezas, alcanzar el éxito individual, disfrutar un bienestar a toda costa, lograr unos determinados «avances» en el campo científico, etc.
Moral privatizada
11. En coherencia con esta forma de pensar y de actuar hay quienes estiman que la moral con sus juicios y valoraciones, es un asunto privado y habría que reducirla a ese ámbito. La ciencia, la política, la economía, los medios de comunicación, la educación y la enseñanza, etc., tendrían, en consecuencia, su propia dinámica, sus leyes «objetivas» e inexorables que deberían cumplirse sin introducir ahí ningún factor moral que, según este parecer, las distorsiona o no pasa de ser expresión de un puro voluntarismo sin eficacia real. En ocasiones, personajes públicos han hecho y hacen gala de esta mentalidad y así contribuyen irresponsablemente a la desmoralización de nuestra sociedad.
Incluso, hombres de buena voluntad, sensibles, en principio, a los valores y a los imperativos éticos, se sienten con frecuencia impotentes para introducir criterios morales en campos como la economía, la política y otros. Retroceden ante supuestas «legalidades» que condicionan las estructuras de los mencionados campos. Estos hombres «han arrojado la toalla» y rehusan hasta el intento de jugar con limpieza y honestidad en la vida económica, política y social. Otras esferas de la vida les ofrecerán un refugio tranquilizante a sus conciencias que no quieren renunciar a la rectitud moral. De esta forma desembocamos en la ya aludida amoralidad sistemática de muchos mecanismos de la sociedad y en la subjetivización y privatización de la moral.
Función social «versus» convicciones personales
12. Unido a esto se constata, al mismo tiempo, una desvinculación entre la «función» social y la convicción personal en no pocos protagonistas de la vida pública. Se insiste en que una cosa es la ética pública y otra la moral privada y, en virtud de tal distinción, se exige honestidad para aquélla y se pide una amplia permisividad para ésta.
Reto a la moral «tradicional»
13. A esto hay que añadir como una de las principales causas de la crisis moral la mentalidad difusa, propiciada y extendida frecuentemente por instancias de la Administración pública tal vez sin medir sus consecuencias degradantes, que considera sin diferenciación alguna los valores y normas morales transmitidos por la Iglesia como represión de la libertad y de las libertades del hombre o de sus tendencias naturales, como factor retardario de la modernización de la sociedad española y como freno a procesos humanos y sociales irreversibles alcanzados como cotas de progreso.
De esta manera muchos sucumben a esta mentalidad difusa que rechaza cualquier norma moral como imposición arbitraria, en particular en el campo de la sexualidad, para afirmar la libertad y el logro de la naturaleza humana dejada a su pura espontaneidad. También muchos exaltan una libertad omnímoda e indeterminada como criterio de actuación para los «fuertes y liberados» en contraposición a los «débiles y resignados» que seguirán aferrados y sumisos a los criterios morales de otro tiempo.
* * *
* * *
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32)
Madrid, 20 de noviembre de 1990
INSTRUCCIÓN PASTORAL de la Conferencia Episcopal Española
sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra sociedad
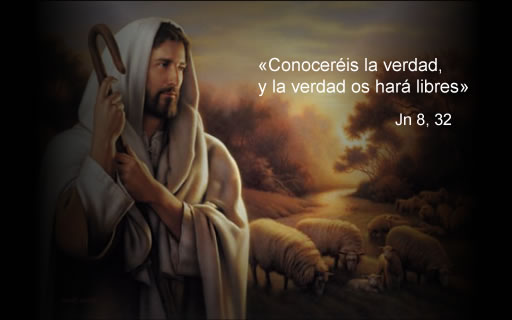
por Conferencia Episcopal Española | 30 Ene, 2014 | Catequesis Magisterio
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.
Gn 1, 26-27
* * *
I. INTRODUCCIÓN
1. La responsabilidad apostólica de los obispos lleva consigo el anuncio de la palabra del Señor, la «memoria» de su vida, muerte y resurrección y la invitación de los creyentes a su seguimiento. En el Evangelio se revela la salvación de Dios para hacernos pasar de una vida según nuestros deseos desordenados a la vida según el Espíritu. El apóstol tiene que trabajar para que llegue la palabra de Cristo a todos y para que aquellos que la han recibido penetren en su sentido y actúen según sus exigencias.
Proponer, pues, las exigencias morales de la vida nueva en Cristo, exigencias postuladas por el Evangelio, es un elemento irrenunciable de la misión evangelizadora de los Obispos, particularmente urgente en las actuales circunstancias de nuestra sociedad.
En los últimos tiempos, en efecto, se ha producido una profunda crisis de la conciencia y vida moral de la sociedad española que se refleja también en la comunidad católica. Esta crisis está afectando no sólo a las costumbres, sino también a los criterios y principios inspiradores de la conducta moral y, así, ha hecho vacilar la vigencia de los valores fundamentales éticos.
2. Nos preocupa muy hondamente este deterioro moral de nuestro pueblo. Y, en particular, nos duele que el conjunto de los creyentes participen en mayor o menor grado de este deterioro, máxime cuando la comunidad católica, de tanto peso en nuestra sociedad, con esta desmoralización no está en condiciones de poder cumplir con sus responsabilidades en este campo y contribuir a la recuperación moral de nuestro pueblo.
La Iglesia tiene en estas circunstancias una misión urgente: colaborar en la revitalización moral de nuestra sociedad. Para ello los católicos deben proponer la moral cristiana en todas sus exigencias y originalidad. Este es el motivo que nos impulsa hoy a ofrecer a los católicos y, en general, a todos nuestros conciudadanos las consideraciones que siguen sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de nuestra sociedad.
3. Ofrecemos nuestra colaboración con humildad y confianza. Tenemos unas certezas de las que vivimos y se las ofrecemos a todos sin altivez ni ingenuidad. La Iglesia y los cristianos no tenemos más palabras que éste: Jesucristo, camino, verdad y vida (Cfr. Jn 14,5); pero ésta no la podemos olvidar; no la queremos silenciar; no la dejaremos morir.
* * *
* * *
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32)
Madrid, 20 de noviembre de 1990
INSTRUCCIÓN PASTORAL de la Conferencia Episcopal Española
sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra sociedad
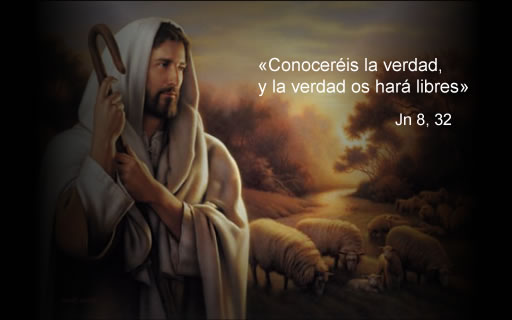
por Conferencia Episcopal Española | 30 Ene, 2014 | Catequesis Magisterio
Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.
Gn 1, 26-27
* * *
Os presentamos «La verdad os hará libres», una INSTRUCCIÓN PASTORAL de la Conferencia Episcopal Española publicada en el año 1990, que trata sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de la sociedad.española.
Publicamos este documento en Catequesis en Familia por una razón fundamental: esta instrucción pastoral proporciona unos fundamentos conceptuales esenciales a padres y catequistas para entender el mundo actual ya que, desgraciadamente, la situación que aquí se describe no solamente sigue siendo actual en España sino que es prácticamente la situación general en todo el mundo occidental presente. Además, en este documento los obispos españoles se dirigen especialmente a las familias, a los padres, a los catequistas y a los educadores ya que son los máximos responsables en la transmisión de la moral cristiana.
* * *
La verdad os hará libres: índice general
* * *
La verdad os hará libres: siglas utilizadas
Cat. III Conferencia Episcopal Española, «Esta es nuestra fe» Catecismo de la comunidad cristiana. Madrid 1986.
CT Juan Pablo II. Exhortación Apostólica «Catechesi Tradendae».
CVP Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Los católicos en la vida pública (Instrucción Pastoral) Madrid 1986.
DH Concilio Vaticano II: «Dignitatis humanae» (Declaración sobre la libertad religiosa).
DS H. Deuzinger, Enchiridion Symbolorum.
DV Concilio Vaticano II: «Dei Verbum» (Constitución dogmática sobre la divina revelación).
EN Pablo VI, Exhortación Apostólica «Evangelii Nuntiandi».
FC Juan Pablo II, Exhortación Apostólica «Familiaris Consortio».
GEM Concilio Vaticano II, «Gravissimun educationis momentum» (Declaración sobre la educación cristiana de la juventud).
GS Concilio Vaticano II, «Gaudium et spes» (Constitución pastoral).
LC Congregación para la Doctrina de la Fe. «Libertatis concientia» (Instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación).
OA Pablo VI, «Octogesima adveniens» (Carta apostólica).
RH Juan Pablo II, «Redemptor hominis»» (Carta encíclica).
* * *
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32)
Madrid, 20 de noviembre de 1990
INSTRUCCIÓN PASTORAL de la Conferencia Episcopal Española
sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra sociedad
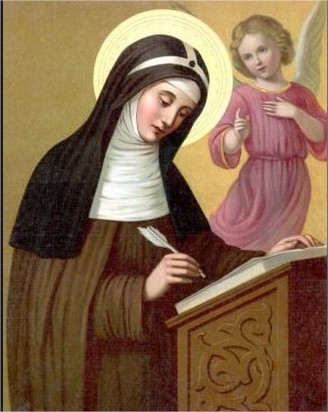
por CeF | Fuentes varias | 30 Ene, 2014 | Postcomunión Vida de los Santos
Ningún apóstol que se precie puede pensar que los frutos de su acción evangelizadora exigen ciertos parámetros previos sin los cuales difícilmente pueden aflorar los sentimientos de conversión a su alrededor. La respuesta al llamamiento de Cristo está salpicada por multitud de matices, con frecuencia sorprendentes, que ponen de relieve claramente la dádiva divina que la impulsa. Es un don y como tal surge y se manifiesta en cualquier momento y circunstancia, aún en las más adversas. En un instante concreto los parámetros de la rebeldía caen hechos añicos ante el amor divino inundando para siempre el desierto inicial de un espíritu equívocamente combativo. Con frecuencia, el instrumento elegido por Dios para quebrar la huidiza voluntad ha sido el mazazo de la enfermedad. Aunque Jacinta se vio abocada a una vida que no deseaba para sí, finalmente se antepuso la voluntad divina sobre la suya.
Pertenecía a una familia de origen nobiliario, creyente y practicante de Viterbo, donde nació el 16 de marzo de 1585. Su madre fue la condesa de Vignanello. Eran cinco hermanos. Ginebra, la primogénita, fue una virtuosa Terciaria Regular Franciscana y los otros cuatro hermanos fueron ejemplares en su vida y profesiones; uno de ellos falleció en la Curia de Roma. Los padres pusieron todo su empeño para que sus hijos recibieran la mejor educación. En el caso concreto de Jacinta (a la que impusieron el nombre de Clarice), consideraron que ellos no podrían igualar la formación que podría darle su hermana sor Inocencia (bautizada como Ginebra) en el monasterio de san Bernardino de Viterbo. Pero no calaron en Jacinta los aires del lugar. La austeridad conventual se contravenía con la tendencia a la laxitud de la adolescente, que, atraída con irresistible fuerza por lo mundano, se complacía en ello. Coqueta y vanidosa, se jactaba abiertamente del ilustre abolengo de su familia y las prebendas que llevaba anejas. Al final, dejó a las religiosas.
Su tan ansiado regreso estuvo marcado por una febril urgencia en aprovechar el tiempo perdido. El frenesí de las fiestas, la preocupación por el ornato, el abrazo a una vida ociosa fueron tales que su padre volvió a llevarla al convento para preservarla de males mayores. Y cuando iba a visitarla, recibía sus quejas: «Aquí me tienes de monja como has querido, pero yo quiero vivir de acuerdo con mi condición social». Por segunda vez, su progenitor accedió a su salida. Y ella se dio de bruces con el fracaso. De nada valían sus afanes y esfuerzos para conseguir un buen partido, y veía esfumarse sus sueños matrimoniales que obtenían otras jóvenes, como su hermana Hortensia, sin darse tantas ínfulas ni vivir prendidas de sí mismas. Regresó al convento, aconsejada por sus padres, pero en contra de su voluntad. Los resultados fueron nefastos. Los diez primeros años de su vida en el monasterio los convirtió en un calco de lo que había en el exterior. Su celda era un expositor de lo mismo que albergaba dentro de sí: el vacío, por mucho que tiñese su habitáculo con adornos llenos de lujo. La estancia en el convento era dramática. Incapaz de darse a la oración y meditación, no soportaba las correcciones, ni atendía a la obediencia. A sus 20 años no ocultaba su desdén y animadversión por la vida religiosa.
Pero Dios se valió de la enfermedad para llevarla hacia Él. Se convirtió cuando un virtuoso franciscano al que llamaron para que la confesase, ya que le aterrorizaba su muerte, se quedó petrificado al ver su celda, y se negó a administrarle la confesión, recriminándola severamente: «¡El paraíso no se ha hecho para hermanas soberbias y vanidosas!». Impresionada, vistió el hábito, reemplazándolo por sus ricos vestidos, y se confesó entre lágrimas de arrepentimiento, pidiendo perdón a sus hermanas. Pero no se liberó por completo de sus apegos. Y al enfermar de nuevo, santa Catalina de Siena, a través de una visión, medió para que su conversión fuese plena. Es decir, que Jacinta tenía 30 años cuando, a la par que peligraba su vida, sintió brotar en su corazón un manantial de piedad y penitencia que la conduciría a los altares. La austeridad y las disciplinas fueron desde entonces sus compañeras de camino. Determinó infligirse mortificaciones diversas queriendo unirse a la Pasión de Cristo. Ayunos y cilicios para un alma pecadora, que era como se sentía. Y para que la ayudasen en este camino de perfección, eligió a santos que habían pasado por circunstancias similares a la suya antes de convertirse: santa María Egipcíaca, san Agustín y santa Margarita de Cortona. Deliberadamente buscaba toda ocasión para vivir la humildad y la paciencia.
En ese itinerario espiritual, plagado de actos de amor y signados por una exquisita obediencia, llegó a ser maestra de novicias y vicesuperiora. En estas misiones tuvo que hacer acopio de humildad para formar a hermanas en las que apreciaba alguna virtud concreta que ella no había tenido. La oración y contemplación de la Pasión de Cristo le otorgaron la fortaleza en sus sufrimientos, viéndose adornada por el olvido de sí. Para ayudar a quienes experimentaban el extravío del pecado, que conocía por experiencia, fundó dos cofradías: la Compagnia dei Sacconi (Cofradía de los encapuchados) dedicada a la atención de los enfermos y moribundos, y la Congregación de los oblatos de María para fomento de la piedad, de la caridad y apostolado de los seglares. Jacinta recibió numerosos dones: de profecía, éxtasis, de milagros y penetración de espíritus, entre otros. Convirtió a muchos. Murió el 30 de enero de 1640 a los 45 años. Fue beatificada por Benedicto XIII –integrante de la familia Orsini, como su madre– el 1 de septiembre de 1762. Y fue canonizada por Pío VII el 24 de mayo de 1807.
Artículo original de Isabel Orellana Vilches en Zenit.org.
* * *
Otras fuentes en la red
* * *
Recursos audiovisuales
* * *
* * *
* * *

por CeF | Fuentes varias | 29 Ene, 2014 | Confirmación Vida de los Santos
Pedro Nolasco nace en Mas de Saintes Puelles entre el 1180 y 1182. Avecindada la familia Nolasco en Barcelona, aprendió de su padre Bernardo el arte de mercader. Igualmente recibió las enseñanzas de una vida cristiana conforme a las profundas convicciones religiosas de las familias de aquel tiempo.
En el ejercicio de su actividad de comerciante descubre el cautiverio de los cristianos en tierras musulmanas. Desde entonces, dedicará su vida y utilizará sus bienes para devolverles la libertad. En lo cual se manifiesta ya su próxima misión carismática dentro de la Iglesia y de la sociedad.
Compadecido del sufrimiento de los cautivos, convocó a algunos de sus compañeros que, haciéndoles partícipes de sus inquietudes, con desprendimiento juvenil admirable, se despojaron de sus propios bienes y lo dieron todo por la redención: «Perseverando primero en la oración de Dios, después se dedicaron cada día a recoger limosnas de los piadosos fieles, por la provincia de Cataluña y por el Reino de Aragón, para llevar a cabo la santísima obra de la redención. Lo cual se hizo así para que cada año se realizaran en adelante por el santísimo varón y sus compañeros no pequeñas liberaciones y redenciones…odas estas cosas acaecieron el año 1203».
La profesión de mercader de Pedro Nolasco fue de gran utilidad para este grupo de redentores en esta primera época, ya que los mercaderes tenían fácil acceso a los países musulmanes, eran conocidos y, durante siglos, ellos fueron casi los únicos intermediarios para el rescate de cristianos en tierra de moros y de moros en tierra de cristianos. Este grupo de compañeros de Pedro Nolasco estaba formado sólo por laicos, que, «tenían gran devoción a Cristo que nos redimió por su preciosa sangre». Esto indica ya la nota característica de la espiritualidad del grupo: la devoción y seguimiento a Cristo redentor.
Pedro Nolasco y su obra
Tras quince años de admirable acción de redimir cristianos cautivos, Pedro Nolasco y sus compañeros veían con preocupación que, día a día, se acrecentaba el número de cautivos. El lider animoso, de sólida y equilibrada devoción a Cristo y a su bendita Madre, no se sintió agobiado ante la magnitud de la misión iniciada y su pequeñez personal. Buscó en su fervorosa oración la inspiración divina para poder continuar la obra de Dios iniciada por él. En esta circunstancia, la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, ocurrió la intervención especial de María santísima en la vida de Pedro Nolasco…
Una experiencia mariana sorprendente, que iluminó su inteligencia y movió su voluntad para que convirtiera su grupo de laicos redentores en una Orden Religiosa Redentora.
Tras los trámites de rigor, el 10 de agosto de 1218 se llevó a cabo, con toda solemnidad, la fundación de la Orden Religiosa Redentora de cautivos en el altar mayor de la catedral de la Santa Cruz de Barcelona, erigido sobre la tumba de santa Eulalia. El obispo Berenguer de Palou hizo entrega a Pedro Nolasco y compañeros de la Regla de San Agustín, como norma de vida en común y, ante él, los primeros mercedarios emitieron la profesión religiosa; el rey Jaime I de Aragón constituyó a la nueva Orden como institución reconocida por el derecho civil de su reino.
La finalidad de esta Orden de la Virgen María de la Merced de la redención de cautivos es «visitar y librar a los cristianos que están en cautividad y en poder de sarracenos o de otros enemigos de nuestra Ley… por la cual obra de misericordia o merced… todos los frailes de esta orden, como hijos de verdadera obediencia, estén siempre alegremente dispuestos a dar sus vidas, si es menester, como Jesucristo la dio por nosotros» (Primeras Constituciones de la Orden de 1272).
Actividad redentora
La novedad que Pedro Nolasco introduce en su obra redentora se expresa en
La colecta de limosnas entre los fieles cristianos con la finalidad de llevarlas a tierra de moros para rescatar a los cristianos cautivos en su poder. Todo fraile, en fuerza de su profesión, quedaba convertido en auténtico limosnero de la redención; y, donde no había religiosos, instituye hermandades, convoca a los fieles agrupándolos en la Cofradía de la limosna de los cautivos.
Cuando el dinero faltaba, el redentor quedaba obligado a entregarse como rehén y expuesto a dar la vida con tal de liberar al cautivo.
Confirmación y propagación de la Orden
Pedro Nolasco solicitó a la Sede Apostólica la confirmación de su obra redentora. El papa Gregorio IX, el 17 de enero de 1235 en Perusa (Perugia), con la bula Devotionis vestræ incorporó canónicamente la nueva Orden a la Iglesia universal.
En vida del santo Fundador la Orden alcanzó a contar con 100 frailes y 18 conventos, extendidos por el reino de Aragón y el sur de Francia. Las bulas Religiosam vitam eligentibus (1245) y Si iuxta sapientis (1246) del papa Inocencio IV contribuyen a hacerse una idea de cómo era valorada y apreciada en Roma la obra de Pedro Nolasco «procurador de la limosna de los cautivos».
Además de los cautivos redimidos por Pedro Nolasco y sus compañeros antes de la fundación de la Orden, en el período institucional hasta su muerte, fueron rescatados 3. 920 cautivos.
El día 6 de mayo de 1245, en Barcelona, casa madre de la Orden, murió el patriarca fundador de la Orden de la Merced. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de dicho convento.
Canonización y culto a san Pedro Nolasco
El recuerdo de Pedro Nolasco, como un fiel imitador de Cristo Redentor, continuó no sólo entre los religiosos sino también en el pueblo que lo veneró como santo. La sagrada Congregación de Ritos, después de un regular proceso canónico, el 30 de septiembre de 1628, aprobó el culto inmemorial que desde su muerte se le había tributado.
El día 19 de junio de 1655 fue introducido su nombre en el martirologio romano. Alejandro VI, el 11 de junio de 1664, extendió su culto a toda la Iglesia fijando la celebración litúrgica el 29 de enero con oficio y misa. Fue el respaldo de la Iglesia a una vida y actividad apostólica surgida en ella y para ella: la actividad liberadora.
Desde entonces y ahora, en su honor se levantan templos, en cuyos altares es venerada su imagen; con su nombre se establecen instituciones sociales, educativas, civiles, eclesiásticas; muchas ciudades lo aclaman su patrono, etc. En el crucero derecho de la basílica de san Pedro y en el colonato que adorna la plaza está expuesta su figura en colosales estatuas que testimonian perennemente su mensaje de liberación.
Artículo original en el portal web de la Orden de la Merced.
* * *
Otros recursos en la red
* * *
Recursos audiovisuales
* * *
* * *
* * *
* * *
Himno a San Pedro Nolasco
* * *
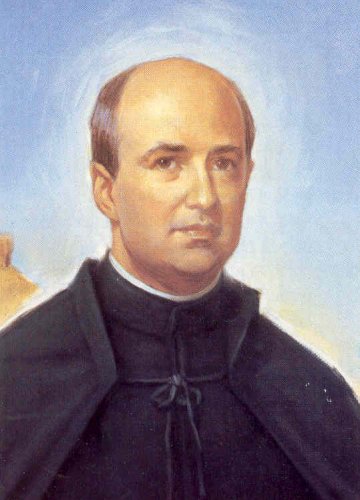
por CeF | Fuentes varias | 27 Ene, 2014 | Confirmación Vida de los Santos
«Sí, Jesús mío, todo por ti y todo por tu gloria, en vida, en muerte y por toda la eternidad».
Enrique de Ossó, sacerdote, fundador de la Congregación de Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, es uno de los hombre de Dios, que, en el siglo pasado, contribuyeron a mantener viva la fe cristiana en España, con una fidelidad inquebrantable a la Iglesia y la Sede Apostólica.
Nació en Vinebre, diócesis de Tortosa, provincia de Tarragona, el 16 de octubre de 1840. Su madre soñaba verlo sacerdote del Señor. Su padre le encaminó al comercio.
Gravemente enfermo, recibió la primera Comunión por Viático. Durante el cólera de 1854 perdió a su madre, y en este mismo año -trabajaba como aprendiz de comercio en Reus- abandonó todo y se retiró a Montserrat. Vuelto a casa con la promesa de poder emprender el camino elegido, inició en el mismo año 1854 los estudios en el Seminario de Tortosa.
Ordenado sacerdote en Tortosa, el 21 de septiembre de 1867, celebró la primera misa, en Montserrat, el domingo 6 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario.
Sus clases como profesor de Matemáticas y Física en el Seminario no le impidieron dedicarse con ardor a la catequesis, uno de los grandes amores de su vida. Organizó en 1871 una escuela metódica de catecismo, en doce Iglesias de Tortosa y escribió una «Guía práctica» para los catequistas. Con este libro inicia Enrique su actividad como escritor, apostolado que le convirtió en uno de los sacerdotes más populares de la España de su tiempo. Desde niño tuvo devoción entusiasta por Santa Teresa de Avila. La vida y doctrina de la Santa, asimilada con la lectura constante de sus obras, inspiró su vida espiritual y su apostolado, mantenidos por la fuerza de su amor ardiente a Jesús y María y por una adhesión inquebrantable a la Iglesia y al Papa.
Para acrecentar y fortificar el sentido de piedad, reunió en asociaciones a los fieles, especialmente a los jóvenes, para quienes la revolución y las nuevas corrientes hostiles a la fe católica resultaban una amenaza.
Después de haber dado vida en los primeros años de sacerdocio a una «Congregación mariana» de jóvenes labradores del campo tortosino, fundó en 1873 la Asociación de «Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús». En 1876 inauguraba el «Rebañito del Niño Jesús». Los dos grupos tenían un fin común: promover una intensa vida espiritual, unida al apostolado en el propio ambiente. El Movimiento Teresiano de Apostolado (MTA) recoge en la actualidad el carisma teresiano de nuestro Santo para hacer de los niños, jóvenes y adultos cristianos comprometidos mediante la oración y el apostolado.
Para facilitar la práctica de la oración a los asociados, Enrique publicó en 1874 «El cuarto de hora de oración», libro que el autor mandó imprimir 15 veces y del que hasta la fecha se han publicado más de 50 ediciones.
Convencido de la importancia de la prensa, inició en 1871 la publicación del semanario, «El amigo del pueblo» que tuvo vida hasta mayo de 1872, cuando por un motivo fútil de la autoridad civil, contraria a la Iglesia, lo suprimió. Sin embargo, en octubre de este mismo año inicia la publicación de la Revista mensual Santa Teresa de Jesús, que durante 24 años fue la palestra en la que el Santo expuso la verdadera doctrina católica, difundió las enseñanzas de Pío IX y León XIII, enseñó el arte de la oración, propagó el amor a Santa Teresa de Avila e informó de manera actualizada sobre la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Para formar a la gente humilde publicó en 1884 un Catecismo sobre la masonería fundado en la doctrina del Papa. Y en 1891 ofreció lo esencial de la Rerum Novarum en un Catecismo de los obreros y de los ricos, prueba concreta de su atención a los signos de los tiempos, según el corazón de la Iglesia.
Su gran obra fue la Congregación de las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús que se extendió, viviendo aún el Fundador por España, Portugal, México y Uruguay. En la actualidad la Congregación se extiende por tres continentes: Europa, Africa y América.
San Enrique quiso que sus hijas, llenas del espíritu de Teresa de Avila, se comprometiesen a «extender el reino de Cristo por todo el mundo», «formando a Cristo en la inteligencia de los niños y jóvenes por medio de la instrucción y en su corazón por medio de la educación».
Había soñado junto con la institución de «Hermanos Josefinos» la de una Congregación de «Misioneros Teresianos»», que viviendo santamente el propio sacerdocio en la mayor intimidad con Cristo y al servicio total de la Iglesia, siguiendo las huellas de Teresa, fuesen los apóstoles de los tiempos nuevos. En vida su proyecto no llegó a realidad. Sin embargo, desde hace pocos años, un grupo de jóvenes mexicanos se preparan al sacerdocio con el mismo espíritu teresiano de Ossó.
Sacerdote según el corazón de Dios, el Santo fue un verdadero contemplativo que fundió en sí con equilibrio extraordinario un ideal apostólico abierto a todo lo bueno que ofrecían los nuevos tiempos. De fe viva, no miraba sacrificios ni oposiciones; en una época especialmente hostil a la Iglesia, anunció valerosamente el Evangelio con la palabra, con los escritos, con la vida.
Murió el 27 de enero de 1896 en Gilet (Valencia), en el convento de los Padres Franciscanos, donde se había retirado durante algunos días para orar en la soledad. Las últimas páginas que escribió antes de su muerte trataban de la acción de la gracia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos dóciles a su amor.
Es el mensaje de su vida: siempre fiel a las mociones del Espíritu Santo, vivió como apóstol que transmite la fuerza del Evangelio animada por la comunión constante con Dios y por un amor inmenso a la Iglesia. Su existencia, consumida al servicio de los hermanos en una entrega sin límites, revela que el verdadero amor de Cristo cuanto más posee a un ser lo hace más disponible a la caridad siempre nueva y siempre colmada de quien intenta ser reflejo de la presencia de Dios y de su amor en el mundo.
Artículo original en vatican.va.
* * *
Otras fuentes en la red
Apuntes autobiográficos de san Enrique de Ossó.
San Enrique de Ossó en catholic.net.
San Enrique de Ossó en el Portal Carmelitano.
San Enrique de Ossó en la Fundación Escuela Teresiana.
San Enrique de Ossó en Anécdotas y Catequesis.
San Enrique de Ossó en Ciberia.es, por Enrique Martí Ballester.
* * *
Recursos audiovisuales
* * *
* * *
* * *
* * *
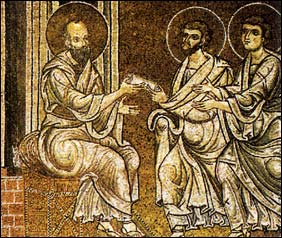
por CeF | Fuentes varias | 26 Ene, 2014 | Confirmación Vida de los Santos
Oh, Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos, por su intercesión, que, después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
* * *
San Timoteo, obispo y mártir
En 1885 el arqueólogo Sterret descubrió unas viejas ruinas romanas junto al actual pueblecito turco de Katyn Serai. Estas se reducían a una piedra impulimentada de altar pagano con una inscripción dedicada a Augusto por los decuriones de la colonia romana. Esto es todo lo que se conserva del antiguo pueblecito de Listra, encuadrado en la provincia de Licaonia.
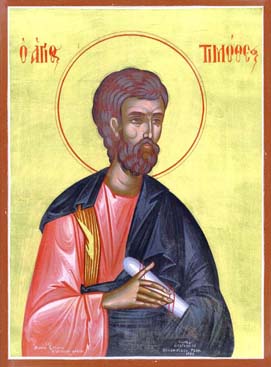 Capital de la provincia fue Iconio, hoy Conia. Desde aquí huían apresuradamente, en los primeros meses del año 48, Pablo y Bernabé, alegres por haber sido hallados dignos de padecer persecución por el nombre de Jesús.
Capital de la provincia fue Iconio, hoy Conia. Desde aquí huían apresuradamente, en los primeros meses del año 48, Pablo y Bernabé, alegres por haber sido hallados dignos de padecer persecución por el nombre de Jesús.
En su fuga a campo traviesa recorrieron unos cuarenta kilómetros al sur, consiguiendo alcanzar las primeras casas de Listra. Quizá allí no hubiera sinagoga, pero ciertamente no faltaba una familia judía, donde pudieran alojarse los fugitivos.
De esta familia han llegado hasta nosotros los nombres de tres generaciones: Loide, su hija Eunice y el hijo de ésta, Timoteo.
De Eunice sabemos que estuvo casada con un pagano (Act. 16,1). A pesar de su ascendencia paterna pagana. Timoteo podría ser considerado como judío. Y aunque no había sido circuncidado, según la costumbre judía, al octavo día de haber nacido, recibió desde pequeño una sólida y jugosa formación religiosa de labios de su madre y de su abuela.
El mismo Pablo se lo recordará más tarde: «Quiero evocar el recuerdo de la limpia fe que hay en ti, fe que, primero, residió en el corazón de tu abuela Loide y de tu madre Eunice y que estoy seguro que también reside en ti… Ya sabes qué maestros has tenido y cómo desde tus más tiernos años conoces las Sagradas Escrituras» (1 Tim. 1,5; 3,14).
Una buena temporada se pasaron los dos apóstoles en Listra, en el seno de aquella buena familia. Como es lógico, los primeros beneficiarios de la predicación evangélica fueron los que tan generosamente les habían ofrecido hospitalidad.
En el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran los avatares de la actuación apostólica de Pablo y Bernabé en el pueblo natal de Timoteo.
Una tarde, quizá en los alrededores del templo de Júpiter, Pablo hablaba al aire libre a un grupo de gente; Bernabé, alto y corpulento, estaba firme y silencioso a su lado. Entre los oyentes se hallaba un pobre cojo; que escuchaba con gran atención. Viendo Pablo que el enfermo «tenía fe para ser curado, le dijo con voz poderosa: ¡Levántate y tente sobre tus pies! Y, efectivamente, se alzó de golpe y comenzó a caminar».
A la vista de tan estupendo prodigio los asistentes empezaron a gritar en dialecto licaonio: «¡Los dioses en forma humana han bajado a nosotros!» Y viendo la buena estatura de Bernabé lo tomaron por Júpiter, y a Pablo, que era el orador, lo tomaron fácilmente por Mercurio. Fue la casualidad de que los sacerdotes del vecino templo de Júpiter tenían preparados para el sacrificio dos toros adornados de guirnaldas ,y naturalmente, les pareció magnífica la ocasión para ofrecérselos al propios dios en persona.
Hasta aquí Pablo y Bernabé no habían comprendido el significado de aquel barullo, ya que la turba hablaba en dialecto licaonio, desconocido para ellos, pero a la vista de los preparativos del sacrificio cayeron en la cuenta de la ingenuidad de aquel pueblo crédulo.
Como buenos israelitas, Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras e hicieron desistir a la turba de semejante idolatría: ellos no eran dioses, sino hombres como el resto de los mortales.
La reacción de la turba, abocada al desengaño, cambió rápidamente de signo y en un gesto brutal de despecho se lanzó sobre los dos apóstoles, apaleándolos ferozmente hasta dejarlos aparentemente muertos. Arrojados así fuera de los muros de la ciudad, fueron a la noche recogidos por los «hermanos», que, con gran contento, pudieron comprobar que aún vivían los dos misioneros. Con suma cautela fueron llevados de nuevo a casa de Timoteo, donde pernoctaron, para salir al día siguiente de madrugada, a bordó de un jumentillo, con destino a la vecina ciudad de Derbe.
Es de suponer que ya en aquella ocasión Pablo hubiera bautizado a Timoteo, a quien él mismo habría instruido directamente en la fe, ya que lo llama «hijo suyo queridísimo» (1 Cor. 4,17).
Cuando más tarde Pablo, en su segundo viaje misionero, vuelve a pasar por Listra, piensa en Timoteo como posible candidato al ministerio evangélico; pero, no queriendo dejarse llevar por el juicio apasionado del afecto, propuso la candidatura a los cristianos de Iconio y de Listra, «los cuales dieron de él óptimos informes» (Act. 16,2).
Entonces el Apóstol lo toma definitivamente a su servicio y, para hacer más eficaz su apostolado entre los judíos, lo circuncida previamente, ya que por aquella comarca todos sabían que era hijo de padre griego.
Desde este momento Timoteo se convirtió en un compañero fiel y en un valioso auxiliar de San Pablo. Juntamente con él recorrió la Frigia y la Galacia y, después de haber evangelizado el Asia Menor, se trasladó a Europa y anduvo al lado de su maestro por Filipos, Berea y Atenas, y con él asimismo volvió a Jerusalén.
Durante el curso de este segundo viaje fue encargado de visitar y consolar a los fieles de Tasalónica (Fil. 2,22; Act. 16,3-18,22).
También acompañé a San Pablo en la tercera expedición misionera, y estuvo con él cerca de tres años en Efeso, desde donde partió para Macedonia, enviado por el Apóstol para realizar una delicada misión (1 Cor. 4,17; 16,10-12).
Allí en Macedonia esperó a su maestro y juntamente con él visitó Corinto y Tróade y, finalmente, ambos volvieron a Jerusalén.
No sabemos si Timoteo estuvo con San Pablo durante su prisión en Cesarea y el viaje a Roma para asistir al proceso imperial.
Lo que está fuera de duda es que estuvo junto a él durante la primera prisión romana, ya que encontramos su nombre en la inscripción de las cartas que en aquella ocasión escribió el Apóstol (Col 1,1; Filem. 1).
Cuando Pablo recobró la libertad, después de la absolución dictada por el tribunal del César, volvió a llevar consigo a Timoteo en las correrías apostólicas, cuya identificación nos es hoy difícil de precisar.
Estamos en los primeros meses del año 65. Pablo vuelve a Efeso, donde pasa una temporada de duración desconocida, tras de la cual abandona la metrópoli asiática, dejando allí a Timoteo con amplios poderes de inspección.
Desde Macedonia, a donde se había trasladado inmediatamente, el Apóstol escribe su primera carta a Timoteo, en la que le recuerda los consejos que de viva voz le había dado al dejarle encomendada la floreciente cristiandad de la gran ciudad. A través de este maravilloso documento paulino podemos conocer la gran estima que el Apóstol tenía del que había sido su más fiel auxiliar en la predicación del Evangelio: «Que nadie desprecie tu juventud. Al contrario, muéstrate un modelo para los creyentes, por la palabra, la conducta, la caridad, la fe, la pureza» (1 Tim. 4.12).
E incluso, conociendo la austeridad de su discípulo, le ordena que afloje un poco en su penitencia, ya que su salud no se lo soportaba: «Deja de beber sólo agua. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes achaques» (1 Tim. 5,23).
Hemos de suponer que Timoteo siguió en su cargo de «epíscopo» o inspector de las cristiandades de Asia, desde su residencia en Efeso hasta la segunda prisión romana de San Pablo.
En estas circunstancias supremas del Apóstol no podía faltarle la presencia de su querido hijo Timoteo, al que reclama con acentos emocionantes, desahogándose tiernamente con él: «Apresúrate a venir a mi lado lo más pronto posible, pues Demas me ha abandonado por amor del mundo presente. Se ha ido a Tesalónica: Crescente, a Galacia; Tito, a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráetelo contigo, pues me es un elemento valioso en el ministerio. Cuando vengáis, traeos la capa que dejé en Tróade, en casa de Carpo, así como los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará según sus obras. Tú también desconfía de él, pues ha sido un adversario encarnizado de nuestra predicación. La primera vez que tuve que presentar mi defensa, nadie me ha apoyado. ¡Todos me han abandonado!» (2 Tim. 4,9-16).
He aquí la verdadera grandeza de Timoteo: él fue constituido en albacea y heredero del gran Apóstol. Su último escrito fue esta segunda carta a Timoteo, que bien pudiéramos llamar su testamento y última voluntad: «He aquí que yo he sido ya derramado en libación y el momento de mi partida ha llegado. Yo he luchado hasta el final. La buena lucha, he consumado mi carrera, he guardado la fe. Y ahora he aquí que está preparada para mí la corona de justicia, que en recompensa el Señor me dará en aquel día, Él, que es justo juez; y no solamente a mí, sino a todos los que habrán esperado con amor su aparición (2 Tim. 4,6-8).
De la vida posterior de Timoteo tenemos sólo breves noticias. Según Eusebio (Hist. eccies. 3,4), continuó en su cargo de obispo de Efeso y cuasi metropolitano de toda el Asia Menor.
Finalmente, según sus propias Actas martiriales, que Focio pudo todavía leer, en tiempos ya de Domiciano fue martirizado en la misma ciudad de Efeso por haber intentado apartar al pueblo de una fiesta licenciosa.
Pero quizá, por encima de su propia aureola de mártir de la fe, brilla más alta y esplendente su calidad de discípulo predilecto, de auxiliar fidelísimo y de inmediato heredero de aquel que con justa razón podemos denominar el segundo fundador del cristianismo.
* * *
San Tito, obispo
Tito, más vivamente estimado por San Pablo, como instrumento utilísimo en los momentos difíciles, el colaborador hecho a todos los peligros y aventuras evangélicas. Viene de la gentilidad, Es menos afectivo, pero más enérgico, más fuerte en las contradicciones y más experimentado en los negocios. San Pablo le llama su ayuda preciosa, su hijo querido, su amadísimo hermano.
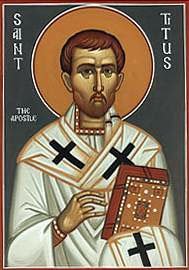
San Tito, discípulo de San Pablo Maestro y discípulo se conocieron en la ciudad de Antioquía. Buen catador de hombres. Pablo abre a aquel hijo del paganismo los tesoros de su caridad, le asocia a su apostolado, y en el año 52 le lleva en su compañía al concilio de Jerusalén. La presencia de Tito fue allí objeto de vivas discusiones, que fácilmente hubieran degenerado en un cisma. Pensaba la mayoría que era necesario circuncidar a los gentiles y hacerles guardar la ley de Moisés. Ahora bien: Tito no estaba circuncidado, era el único incircunciso de la Iglesia de Jerusalén. ¿Cómo admitirle en los ágapes que se celebraban cada domingo? Todo gentil, todo prosélito que no se había transformado en hijo de Israel por la circuncisión, era a los ojos de los hebreos un ser inmundo, con el cual estaba prohibida toda comunicación. En consecuencia, los rigoristas exigían en el discípulo de Antioquía este rito sangriento para entrar en relaciones con él. Otros, más moderados, veían al compañero de Pablo, convertido en hermano por la fe, mediante la ablución del bautismo. La contienda fue reñida, y, como era natural. Pablo se puso de parte de su discípulo; pero, evitando toda participación en las discusiones públicas, quiso entenderse por las buenas con los tres Apóstoles que estaban presentes en la Ciudad Santa: Pedro, Juan y Santiago.
Los dos primeros fueron fáciles de persuadir. Hombres en quienes Cristo había dilatado la caridad, entraron inmediatamente en las amplias miras que guiaban al Apóstol de las gentes. Santiago se rindió algo más tarde, pero también él quedó desarmado ante la lógica de aquel hombre ilustre ya en la Iglesia por sus éxitos apostólicos. Pablo reclamó la libertad absoluta frente a la ley mosaica, y la obtuvo. Convínose en que la circuncisión no era necesaria; pero, concediendo también algo a los puritanos, pidióse que, por respeto al templo de Jerusalén y a la presencia de Yahvé, Tito fuese circuncidado. Pablo se opuso a esta solución, juzgándolo una debilidad inútil y un peligro para la fe, y también ahora salió victorioso.
Desde el año 55 se hace más íntimo todavía el trato entre el maestro y el discípulo. Tito va con el Apóstol en su tercera misión: Asia Menor, Macedonia, Acaia, Jerusalén… En Éfeso, Pablo recibió noticias inquietantes de la cristiandad de Corinto: había sediciones, rebeldías, escándalos, cismas. Crevó el Apóstol que nadie como Apolo, el sabio doctor alejandrino, a quien los corintios estimaban por su buena presencia y su palabra elegante, podría restablecer la calma; pero el de Alejandría rehusó aceptar la peligrosa misión. Entonces Pablo puso los ojos en Tito, el compañero abnegado de quien podía decir a las iglesias «que caminaba guiado por su mismo espíritu y siguiendo sus mismas huellas. A pesar de su celo ordinario, de su arrojo ante el peligro y de su tendencia a recibir tranquilamente las cosas, Tito dudó algún tiempo, algo asustado de la mala fama que tenían los de Corinto. Representóle Pablo las cualidades que le harían bienquisto de aquella iglesia, y al fin le convenció, encargándole otro ministerio en Acaia: la colecta para los cristianos de Jerusalén. Quería de esta manera contribuir a la alegría de la Iglesia madre, viendo en estas limosnas un homenaie a su supremacía y al mismo tiempo una muestra de agradecimiento por la condescendencia que habían tenido con él con motivo del concilio.
Desde Éfeso, el Apóstol se trasladó a Tróade, donde esperaba encontrar a su discípulo, vuelto ya de la capital de Acaia. Pero, con gran decepción suya, vio que Tito no había llegado todavía. La idea de Corinto le obsesionaba. ¿Cómo había recibido aquella comunidad a su delegado? Y la carta que con él les enviara, aquella carta «escrita en la grande aflicción, con el corazón oprimido y las lágrimas en los ojos», ¿que impresión había hecho entre ellos? Aguijoneado por la incertidumbre, pasó a Macedonia, y allí le llegaron por fin las noticias suspiradas. La embajada de Tito había tenido un éxito completo. Gracias a su conocimiento de los hombres, la epístola de San Pablo, lejos de ser despreciada, había conmovido todos los corazones. Leída en la asamblea de los hermanos, consiguióse con ella más de lo que se podía esperar: las facciones hostiles, reconciliadas; los rebeldes; movidos al arrepentimiento; los calumniadores de Pablo, obligados a pedir perdón para evitar el castigo; los escandalosos, «entregados a Satanás en el nombre del Señor Jesús», para ser prontamente reconciliados por la penitencia. El genio de Tito le inclinaba a la mansedumbre, y así, desde su llegada supo dar a su viaje un aspecto de indulgencia y de reconciliación. Al principio, los hermanos le miraban con desconfianza y temor, pero no tardó en establecerse una corriente mutua de afecto y de consideración.
Este relato llenó de alegría el corazón del Apóstol. Inmediatamente dictó a Timoteo una carta destinada a felicitar a sus queridos corintios por su generosa conducta. Timoteo era el secretario. Tito era el embajador. También esta vez recibió el encargo de llevarla; pero ahora iba más contento que antes. Tenía gana de verse de nuevo entre aquella comunidad de Corinto, amable hasta en sus extravíos, que le había mostrado tanta docilidad, tanto cariño, tanto respeto y un arrepentimiento tan rápido y sincero. La ausencia sólo había servido para hacerle sentir más profundamente aquel amor, nacido en uno de los momentos más difíciles de su vida. En Corinto se le reunió algún tiempo después San Pablo, y juntos se dirigieron a la Ciudad Santa para entregar la ayuda fraternal de las iglesias de Acaia y Macedonia.
Vienen después el alboroto de Jerusalén, el arresto de Pablo—tan dramáticamente contado por San Lucas—, su viaje de Cesarea a Roma, la primera cautividad, el viaje a España, la vuelta a Oriente. Nuevamente vemos a maestro y discípulo trabajando en el mismo campo. Desembarcan en Creta, cuyas comunidades vivían en el abandono, sin jefes, en perpetuo peligro de extraviarse y a merced de las tendencias judaizantes. Eran grupos de fieles formados de aluvión, que no hacían más que vegetar, pues nadie había hecho aún una evangelización seria en la isla. Reclamado por las iglesias del Asia Menor, Pablo tuvo que ausentarse al poco tiempo, encargando a su discípulo el cuidado de predicar y de organizar la jerarquía en Creta. Era una tarea que requería un tacto especial. Los cretenses se habían adquirido una triste reputación por su carácter y sus costumbres. Cretizar, en griego, era sinónimo de mentir. Los escritores antiguos les llaman avaros, rapaces, astutos, propensos al engaño; y la impresión que sacó San Pablo en el breve tiempo que pasó entre ellos fue muy poco halagüeña. Estos defectos se manifestaban también en los primeros cristianos de la tierra. Si en algunos la gracia había llegado a destruir los instintos de la naturaleza, había otros que sólo eran cristianos de nombre. «Hacen profesión de conocer a Dios—dirá de ellos San Pablo—, pero le niegan con sus obras, haciéndose abominables, rebeldes e inútiles para todo acto bueno. Razón, conciencia, todo en ellos está manchado.» Además, los judaizantes empezaban a sembrar también allí la cizaña. Eran numerosos los charlatanes que, a vueltas del nombre de Cristo, llevaban allí los sueños más absurdos de su fantasía. La fe les importaba poco; lo que querían era hacer dinero predicando la nueva doctrina, y desgraciadamente eran muchas las familias ganadas por sus astucias.
San Tito y San Timoteo A falta de Pablo, Tito era el hombre más capaz de salvar el Evangelio en la isla. Ya sabía lo que de su valor podía esperarse en las horas críticas. Pero lo que más estimaba el Apóstol en su discípulo era el desinterés con que se entregaba a la predicación de la buena nueva. En otro tiempo, para tapar la boca a las acusaciones de los corintios, no había tenido más que recordarles la generosidad de su compañero. «¿Por ventura Tito se enriqueció a vuestra costa? ¿No hemos caminado siempre con el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas huellas?» Este desprendimiento era ahora mucho más precioso como contraste con la avaricia de los embaucadores.
Al lado del Apóstol, Tito se había convertido también en un organizador. Las iglesias insulares reflorecieron; el misionero las recorrió una tras otra, fortaleciéndolas con su predicación, poniéndolas en guardia contra los herejes y dotándolas de una jerarquía. Aún no había terminado su misión, cuando, en otoño del año 66, recibió una carta por la que San Pablo, desde la costa de Asia, le encargaba que viniese a su lado. Pero antes debía dejar el cristianismo bien arraigado en la isla, con su doctrina alta y noble, con su moral pura y santa. «Ante todo—dice el maestro al discípulo—, mucha autoridad frente a los indisciplinados, mucha vigilancia en lo que se refiere «a las cuestiones necias, genealogías, altercados y vanas disputas sobre la Ley; habla con imperio, que nadie te desprecie», pues ya sabes lo que son esos isleños. Epiménedes, su compatriota y su profeta, los pintó cuando dijo: «Los cretenses, mentirosos empedernidos, malas bestias, vientres perezosos.»
No obstante, estas malas bestias habían ganado el corazón del celoso misionero. Mientras el maestro se dirigía otra vez a Roma para derramar su sangre, el discípulo desembarcaba de nuevo en Creta y consagraba el resto de su vida a aquellas gentes, donde; como antes en Corinto, había encontrado cariño y sumisión.
Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa: defensor. Que él sea nuestro defensor contra los errores que atacan a nuestra religión
Artículo original en la Cofradía del Santo Sacrificio.
* * *
Otras fuentes en la red
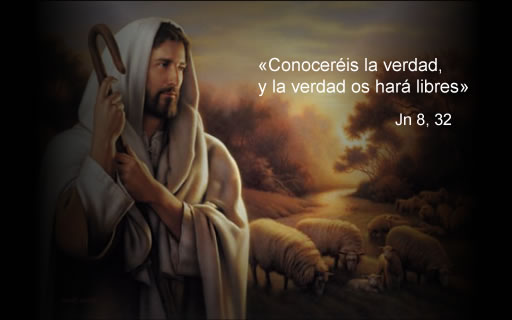
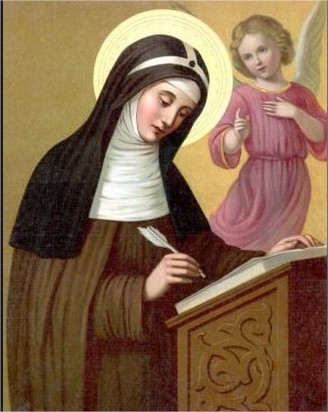

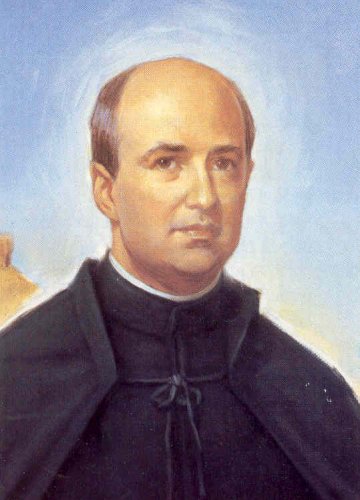
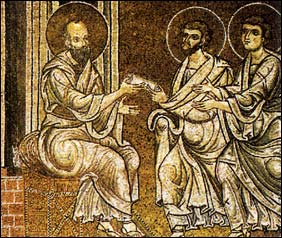
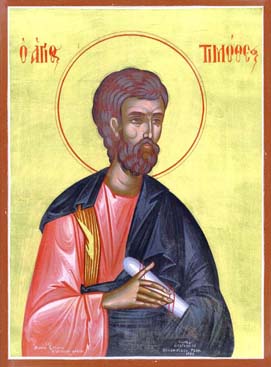 Capital de la provincia fue Iconio, hoy Conia. Desde aquí huían apresuradamente, en los primeros meses del año 48, Pablo y Bernabé, alegres por haber sido hallados dignos de padecer persecución por el nombre de Jesús.
Capital de la provincia fue Iconio, hoy Conia. Desde aquí huían apresuradamente, en los primeros meses del año 48, Pablo y Bernabé, alegres por haber sido hallados dignos de padecer persecución por el nombre de Jesús.