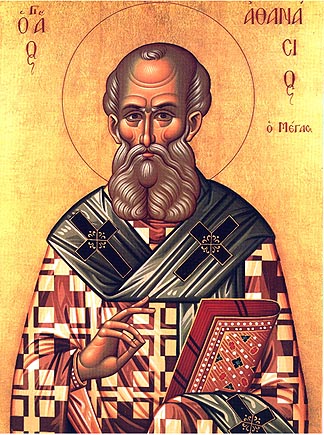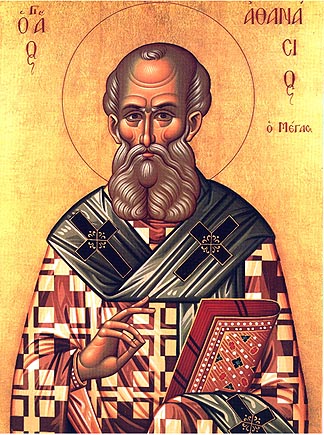
por URSICINO DOMÍNGUEZ DEL VAL, OSA | 12 Ene, 2015 | Postcomunión Vida de los Santos
El siglo IV es la época de las grandes controversias dogmáticas en el seno de la Iglesia. Si toda disensión teológica fue peligrosa, ninguna más grave ni más desgarradora que el arrianismo predicado en Alejandría por el presbítero Arrio. Según este heresiarca, el Verbo no es Dios en el sentido propio de la palabra; ni es eterno ni formado de la sustancia del Padre; es solo la primera de las criaturas, la más eminente de las cosas creadas, el elemento intermedio entre Dios y las criaturas propiamente dichas. Esta doctrina es la negación de todo el cristianismo, pues de no admitir como inconmovible la divinidad de Jesús, nuestras creencias quedan por completo desvirtuadas. Por eso, en 325, el concilio de Nicea, presidido por nuestro gran Osio de Córdoba, definió como dogma de fe que Jesucristo es Dios. En este marco histórico del arrianismo se desenvuelve la actividad del primer doctor de la Iglesia de Occidente.
Hilario nació hacia el 315 en Poitiers, de distinguida familia pagana. Recibió esmerada formación cultural, tal vez en el mismo Poitiers; por aquella época florecían los estudios en las Galias y sobre todo en Aquitania, cuya capital, Burdeos, era un verdadero foco de cultura intelectual. Su estancia en Tréveris, Roma y Grecia durante diez años es incierta; pero es, en cambio, indiscutible que sus escritos reflejan una vasta cultura, así filosófica como literaria, recibida en la juventud. Hilario estudió en sus años de adolescente la filosofía neoplatónica, se ejercitó en la poesía y aprendió la elocuencia. Su formación y su cultura fueron netamente paganas, pero su espíritu fino y delicado supo eludir aquel ambiente cargado de inmoralidad y sibaritismo propio de la época; y su inteligencia penetrante tampoco se saciaba con las supersticiones del paganismo.
Hilario hizo en su juventud una vida de honestidad y pureza consagrada al estudio. Nada más razonable desde el punto de vista humano. Pero el joven Hilario sentía apetencias de lo divino, que en modo alguno satisfacían las contradicciones de la filosofía. Él mismo nos cuenta en la introducción de su obra sobre la Trinidad cómo le traía preocupado el problema de nuestro destino y cómo providencialmente cayó en sus manos el evangelio de San Juan, que le dio la respuesta suspirada. Cuando leyó que el Verbo se había hecho hombre para hacer hijos de Dios a los que le recibiesen, cesó la angustia, dio de mano al paganismo y hacia el 345 recibió el bautismo. Como en infinidad de casos, una buena lectura había transformado el interior del joven pictaviense. Hilario estaba casado y tuvo una hija llamada Abra. Una y otra – la mujer y la hija – le siguieron en la conversión y en el bautismo.
Destinado con misión providencial para ser puntal de la Iglesia de Occidente, una vez convertido se consagró con avidez al estudio de la Escritura, rompiendo para siempre con aquella ciencia profana que tanto daño le había hecho, reteniéndole en las degradantes supersticiones del paganismo. Sentía aversión por los enemigos de la Iglesia y con repugnancia se sentaba junto a ellos en la mesa. Cristiano virtuoso y ejemplar, nos cuenta Venancio Fortunato, que escribió su vida, con tal delicadeza y entrega se ejercitaba en las prácticas del cristianismo y tanta diligencia y esmero ponía en ajustar su vida a las leyes de la Iglesia, que más parecía sacerdote del Señor que seglar y hombre casado.
Muerto el obispo de Poitiers, tal vez Majencio, clero y pueblo proponen a Hilario hacia el 350 para obispo de su propia ciudad. La esposa da el consentimiento y se decide a no mirarle más que en el altar: ambos cónyuges se separan desde entonces para hacer una vida de perfecta continencia. Puesto en la silla de Poitiers, no tardó en emprender la lucha que llenó y dio unidad a toda su vida. Hasta ahora Hilario había permanecido al margen de la controversia arriana, pero los sínodos de Arlés y Milán, que depusieron una vez más a San Atanasio y el destierro de los obispos de Tréveris, Vercelli, Cagliari y Milán, decretado por el emperador Constancio, le abrieron los ojos sobre la amenaza de los arrianos.
A partir de este momento, Hilario siguió con pasión la marcha de los acontecimientos y dio pruebas de la fortaleza de su carácter. Organizó inmediatamente la resistencia de los obispos de la Galia contra el metropolitano Saturnino de Arlés, que simpatizaba con los arrianos. Para ello reunió un sínodo en París en 355, en el que los obispos franceses que asistieron determinaron apartarse para siempre de Ursacio, Valente y Saturnino, principales promotores del arrianismo en Occidente. El metropolitano arlesiano respondió convocando otro sínodo en Beziers, al que por orden de Constancio hubo de asistir Hilario. El obispo de Poitiers fue invitado a que condenase a Atanasio, y con ello lo que se habla defendido en Nicea. El santo obispo no sólo se opuso con firmeza a tan improcedente demanda, sino que además con valentía inusitada pidió que en medio de aquella asamblea de encarnizados enemigos se le permitiese rebatir las nefastas doctrinas de Arrio. Le fue negado, claro está, ante el temor de verse confundidos.
Por esta, su intrépida postura de campeón de la ortodoxia en Francia, sus enemigos le acusaron ante el emperador como faccioso y perturbador, y obtuvieron de Constancio un decreto por el que le desterraba a Frigia, en el Asia Menor. A finales del 356 se ponía en camino hacia la otra extremidad del Imperio Romano. Con ello habían eliminado de Occidente uno de los enemigos más caracterizados del arrianismo. Hilario permaneció cuatro años en Frigia (356-360), pero supo aprovecharse ampliamente de esta época dolorosa para su perfeccionamiento intelectual. Conoció la literatura cristiana de Oriente y elaboró su obra maestra teológica sobre la Trinidad, monumento de alta especulación cristiana en los primeros siglos.
Pese al destierro, continuó siendo obispo de Poitiers y el alma de las diócesis de Francia. Desde Frigia sugería sabios consejos a sus colegas en el episcopado, escribía cartas, enviaba instrucciones, redactaba libros para instruir a sus fieles. Todo le parecía poco a quien se había hecho todo para todos. Hilario encontró las provincias a que había sido confinado totalmente contaminadas por la herejía. É mismo nos cuenta que apenas si encontraba un obispo que conservase la verdadera fe. El celoso obispo de Poitiers recorrió todo el Imperio oriental, discutió con los jerifaltes del arrianismo, entraba en sus iglesias, se sumaba a sus reuniones no buscando más que el apostolado. «Permanezcamos siempre desterrados con tal que se predique la verdad», repetía con frecuencia.
El trato personal de Hilario con los herejes fue en esta época de finura y delicadeza y en sus escritos usó de mucha moderación. La obra Sobre los sínodos, redactada en el destierro, la dirigió a los obispos de la Galia, de las dos Germanías y Bretaña, para poner a los occidentales al corriente de las luchas que en Oriente se llevaban a cabo contra el arrianismo. Esta obra preparó la pacificación de los espíritus, dando un panorama más claro de los problemas en litigio y de la posición de los partidos. Razón tenía Rufino de Aquileya cuando escribió que los éxitos obtenidos por Hilario fueron debidos a la dulzura y suavidad de carácter.
Hilario era un sabio; así nos lo dicen sus escritos; pero era no menos santo. La santidad no puede ocultarse y Dios se encarga de glorificar a sus siervos incluso en este mundo. De su estancia en Frigia nos ha conservado la tradición un hecho en este sentido. Cierto domingo entró Hilario en una iglesia. en el momento preciso en que los católicos celebraban sus oficios religiosos. En pleno silencio una joven se abre paso en medio de la muchedumbre gritando que allí se encontraba un gran siervo de Dios y arrojándose a los pies de Hilario le pide que la admita entre los cristianos y haga sobre ella la señal de la cruz. Era la joven pagana Florencia, a quien el santo doctor instruyó en la fe y luego bautizó junto con su familia. A partir de este momento, Florencia siguió a todas partes al santo obispo y, dirigida por él, vistió el hábito religioso, alcanzando la santidad heroica de los altares. El martirologio galicano pone su fiesta el primero de diciembre.
Por todo esto, la autoridad de Hilario se afianzaba incluso en Oriente. Aunque obispo latino, fue invitado a tomar parte en el concilio de Seleucia, convocado por Constancio, que buscaba a toda costa la unión religiosa del Imperio con el arrianismo. Con la valentía que da la verdad, defendió en aquella asamblea la divinidad de Jesús y formó parte de la comisión que luego se dirigió a Constantinopla a informar al emperador sobre las discusiones. En Constantinopla se encontraba Saturnino, responsable del destierro de Hilario. El obispo de Poitiers solicitó una audiencia de Constancio para convencer al obispo de Arlés de sus errores, pero le fue negada. Entonces, con una sorprendente entereza de carácter, escribió contra Constancio un enérgico libelo, llamado corrientemente invectiva, en el que le compara con los peores perseguidores de la Iglesia.
Una actitud tan intrépida pareció peligrosísima a los arrianos orientales. Le acusaron, por lo mismo, ante el emperador de perturbador de la paz en Oriente. Constancio, a quien eran molestas las acusaciones de Hilario, dio órdenes al obispo de Poitiers de abandonar la capital del Imperio y tomar el camino de las Galias. Después de cuatro años de destierro entraba en su diócesis (360) en medio del júbilo más indescriptible. La Galia entera, nos cuenta San Jerónimo, abrazó al héroe que volvía del combate victorioso y con la palma en la mano. Como si el Señor quisiera demostrar la santidad del gran obispo, a su llegada a Poitiers, nos dice una tradición que, a ruegos de una madre, volvió a la vida a un niño que acababa de morir sin haber recibido el bautismo.
Instalado en su sede, Hilario no se permitió el menor reposo. Trabajó sin tregua por relegar de las Galias el arrianismo. Promovidos por él, se celebraron sínodos en todo el país, y en 361 se reunió un concilio en París con carácter nacional en el que se anatematizó a Auxencio, Ursacio, Valente y Saturnino, que acaudillaban el movimiento arriano. Con ello la fe de Nicea triunfaba en las Galias. Hilario llevó entonces la batalla a Italia, donde los arrianos tenían aún fuerzas considerables. Durante dos años trabajó con éxito al lado de Eusebio de Vercelli por el renacimiento de la fe de Nicea. En esta difícil tarea tropezó con un gran obstáculo en la persona de Auxencio, obispo arriano de Milán. En su afán de superarla presidió una asamblea de obispos italianos que pretendían conseguir del emperador la deposición del taimado obispo. No lo consiguió, porque Valentiniano estaba satisfecho con la fórmula de fe ambigua que le presentaba Auxencio. Acusado ante Valentiniano como perturbador de la paz de la Iglesia de Milán tuvo que abandonar Italia por orden imperial y encaminarse de nuevo a su diócesis. Hilario obedeció, pero con la valentía que le era característica denunció el equívoco y trapacería del obispo milanés en su libro Contra Auxencio.
De regreso a su diócesis (365) consagró los últimos años de su vida al cuidado espiritual de sus fieles y a su actividad de escritor. De esta época datan dos de sus grandes obras: los tratados sobre los misterios y sobre los salmos. El apostolado de Hilario no se limitó tan sólo al común del pueblo. Orientado y dirigido por él, un grupo selecto de almas se apasionó por el ideal de una vida más perfecta, abrazando los consejos evangélicos. El más ilustre de estos discípulos fue San Martín, futuro obispo de Tours, que fundó en Ligugé el primer monasterio, inaugurando así la vida monástica en Francia. Entre las almas que Hilario consagró al Señor, la tradición señala a su propia hija Abra y la noble Florencia.
Durante su estancia en Frigia pudo aprender la sorprendente eficacia de la palabra cantada. Arrio, primero, y los gnósticos, después, habían utilizado este procedimiento para divulgar sus errores. San Isidoro de Sevilla dice que Hilario fue el primero que compuso versos eclesiásticos en latín y que, pese a las dificultades que lleva consigo tal innovación, logró introducir en su iglesia antes que ningún occidental el cántico de los mismos. Hasta en la poesía, Hilario es el hombre de acción y de lucha. Con sus versos litúrgicos y populares a la vez pretendía el santo doctor grabar en sus fieles las verdades esenciales del cristianismo, tan amenazadas por los arrianos.
El trabajo ímprobo de unos diecisiete años al frente de su diócesis, el destierro y la contienda con los arrianos agotaron al santo obispo. Dos de sus discípulos velaban junto al lecho del maestro. Repentinamente la habitación se llena de una luz extraordinaria que les dejó deslumbrados. Lentamente fue extinguiéndose la luz y en el momento preciso en que Hilario exhalaba el último suspiro también ella desaparecía. Era el 1 de noviembre del 367. Su venerable cuerpo reposó muchos anñs en la iglesia de San Hilario el Grande, en Poitiers, hasta ya mediado el siglo XVII en que fue quemado por los hugonotes. En 1851 Pío IX le declaró Doctor de la Iglesia universal, galardón bien merecido, entre otras razones, por la defensa heroica que hizo de la divinidad del Verbo.
La postura vigilante y firme con que abordó la controversia arriana, el destierro, la firmeza de carácter, la amplitud de miras, las cualidades innegables de un verdadero hombre de acción e indiscutible jefe, que conciliaba en sí la energía con la dulzura, le han valido el honroso nombre de «Atanasio de Occidente». Si la Iglesia latina, después de la muerte de Constancio, surgió con tanta rapidez se debe en gran parte al gran obispo de Poitiers.
* * *
Vida de san Hilario en la red
* * *
Recursos audiovisuales
* * *
* * *
* * *
* * *

por SS Benedicto XVI | 12 Ene, 2015 | Confirmación Vida de los Santos
Hoy quiero hablar de un gran Padre de la Iglesia de Occidente, san Hilario de Poitiers, una de las grandes figuras de obispos del siglo IV. Enfrentándose a los arrianos, que consideraban al Hijo de Dios como una criatura, aunque excelente, pero sólo criatura, san Hilario consagró toda su vida a la defensa de la fe en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios y Dios como el Padre, que lo engendró desde la eternidad.
No disponemos de datos seguros sobre la mayor parte de la vida de san Hilario. Las fuentes antiguas dicen que nació en Poitiers, probablemente hacia el año 310. De familia acomodada, recibió una sólida formación literaria, que se puede apreciar claramente en sus escritos. Parece que no creció en un ambiente cristiano. Él mismo nos habla de un camino de búsqueda de la verdad, que lo llevó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado, que murió para darnos la vida eterna.
Bautizado hacia el año 345, fue elegido obispo de su ciudad natal en torno a los años 353-354. En los años sucesivos, san Hilario escribió su primera obra, el Comentario al Evangelio de san Mateo. Se trata del comentario más antiguo en latín que nos ha llegado de este Evangelio. En el año 356 asistió como obispo al sínodo de Béziers, en el sur de Francia, el «sínodo de los falsos apóstoles», como él mismo lo llamó, pues la asamblea estaba dominada por obispos filo-arrianos, que negaban la divinidad de Jesucristo. Estos «falsos apóstoles» pidieron al emperador Constancio que condenara al destierro al obispo de Poitiers. De este modo, san Hilario se vio obligado a abandonar la Galia en el verano del año 356.
Desterrado en Frigia, en la actual Turquía, san Hilario entró en contacto con un contexto religioso totalmente dominado por el arrianismo. También allí su solicitud de pastor lo llevó a trabajar sin descanso por el restablecimiento de la unidad de la Iglesia, sobre la base de la recta fe formulada por el concilio de Nicea. Con este objetivo emprendió la redacción de su obra dogmática más importante y conocida: el De Trinitate («Sobre la Trinidad»).
En ella, san Hilario expone su camino personal hacia el conocimiento de Dios y se esfuerza por demostrar que la Escritura atestigua claramente la divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre no sólo en el Nuevo Testamento, sino también en muchas páginas del Antiguo Testamento, en las que ya se presenta el misterio de Cristo. Ante los arrianos insiste en la verdad de los nombres de Padre y de Hijo, y desarrolla toda su teología trinitaria partiendo de la fórmula del bautismo que nos dio el Señor mismo: «En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza. Y si bien algunos pasajes del Nuevo Testamento podrían hacer pensar que el Hijo es inferior al Padre, san Hilario ofrece reglas precisas para evitar interpretaciones equívocas: algunos textos de la Escritura hablan de Jesús como Dios, otros en cambio subrayan su humanidad. Algunos se refieren a él en su preexistencia junto al Padre; otros toman en cuenta el estado de abajamiento (kénosis), su descenso hasta la muerte; otros, por último, lo contemplan en la gloria de la resurrección.
En los años de su destierro, san Hilario escribió también el Libro de los Sínodos, en el que reproduce y comenta para sus hermanos obispos de la Galia las confesiones de fe y otros documentos de los sínodos reunidos en Oriente a mediados del siglo IV. Siempre firme en la oposición a los arrianos radicales, san Hilario muestra un espíritu conciliador con respecto a quienes aceptaban confesar que el Hijo era semejante al Padre en la esencia, naturalmente intentando llevarles siempre hacia la plena fe, según la cual, no se da sólo una semejanza, sino una verdadera igualdad entre el Padre y el Hijo en la divinidad. También me parece característico su espíritu de conciliación: trata de comprender a quienes todavía no han llegado a la verdad plena y, con gran inteligencia teológica, les ayuda a alcanzar la plena fe en la divinidad verdadera del Señor Jesucristo.
En el año 360 ó 361, san Hilario pudo finalmente regresar del destierro a su patria e inmediatamente reanudó la actividad pastoral en su Iglesia, pero el influjo de su magisterio se extendió de hecho mucho más allá de los confines de la misma. Un sínodo celebrado en París en el año 360 o en el 361 retomó el lenguaje del concilio de Nicea. Algunos autores antiguos consideran que este viraje antiarriano del Episcopado de la Galia se debió en buena parte a la firmeza y a la bondad del obispo de Poitiers. Esa era precisamente una característica peculiar de San Hilario: el arte de conjugar la firmeza en la fe con la bondad en la relación interpersonal.
En los últimos años de su vida compuso los Tratados sobre los salmos, un comentario a 58 salmos, interpretados según el principio subrayado en la introducción de la obra: «No cabe duda de que todas las cosas que se dicen en los salmos deben entenderse según el anuncio evangélico, de manera que, independientemente de la voz con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiera al conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, encarnación, pasión y reino, y a la gloria y potencia de nuestra resurrección» (Instructio Psalmorum 5). En todos los salmos ve esta transparencia del misterio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. En varias ocasiones, san Hilario se encontró con san Martín: precisamente cerca de Poitiers el futuro obispo de Tours fundó un monasterio, que todavía hoy existe. San Hilario falleció en el año 367. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de enero. En 1851 el beato Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia.
Para resumir lo esencial de su doctrina, quiero decir que el punto de partida de la reflexión teológica de san Hilario es la fe bautismal. En el De Trinitate, escribe: Jesús «mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28, 19), es decir, confesando al Autor, al Unigénito y al Don. Sólo hay un Autor de todas las cosas, pues sólo hay un Dios Padre, del que todo procede. Y un solo Señor nuestro, Jesucristo, por quien todo fue hecho (1 Co 8, 6), y un solo Espíritu (Ef 4, 4), don en todos. (…) No puede encontrarse nada que falte a una plenitud tan grande, en la que convergen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo la inmensidad en el Eterno, la revelación en la Imagen, la alegría en el Don» (De Trinitate 2, 1).
Dios Padre, siendo todo amor, es capaz de comunicar en plenitud su divinidad al Hijo. Considero particularmente bella esta formulación de san Hilario: «Dios sólo sabe ser amor, y sólo sabe ser Padre. Y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite componendas, como si Dios sólo fuera padre en ciertos aspectos y en otros no» (ib. 9, 61).
Por esto, el Hijo es plenamente Dios, sin falta o disminución alguna: «Quien procede del perfecto es perfecto, porque quien lo tiene todo le ha dado todo» (ib. 2, 8). Sólo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, la humanidad encuentra salvación. Al asumir la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre, «se hizo la carne de todos nosotros» (Tractatus in Psalmos 54, 9); «asumió en sí la naturaleza de toda carne y, convertido así en la vid verdadera, es la raíz de todo sarmiento» (ib. 51, 16).
Precisamente por esto el camino hacia Cristo está abierto a todos —porque él ha atraído a todos hacia su humanidad—, aunque siempre se requiera la conversión personal: «A través de la relación con su carne, el acceso a Cristo está abierto a todos, a condición de que se despojen del hombre viejo (cf. Ef 4, 22) y lo claven en su cruz (cf. Col 2, 14); a condición de que abandonen las obras de antes y se conviertan, para ser sepultados con él en su bautismo, con vistas a la vida (cf. Col 1, 12; Rm 6, 4)» (ib. 91, 9).
La fidelidad a Dios es un don de su gracia. Por ello, san Hilario, al final de su tratado sobre la Trinidad, pide la gracia de mantenerse siempre fiel a la fe del bautismo. Es una característica de este libro: la reflexión se transforma en oración y la oración se hace reflexión. Todo el libro es un diálogo con Dios.
Quiero concluir la catequesis de hoy con una de estas oraciones, que se convierte también en oración nuestra: «Haz, Señor —reza san Hilario, con gran inspiración— que me mantenga siempre fiel a lo que profesé en el símbolo de mi regeneración, cuando fui bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que te adore, Padre nuestro, y juntamente contigo a tu Hijo; que sea merecedor de tu Espíritu Santo, que procede de ti a través de tu Unigénito. Amén» (De Trinitate 12, 57).
Audiencia general del Miércoles, 10 de octubre de 2007

por RAMÓN ROBRES LLUCH | 11 Ene, 2015 | Confirmación Vida de los Santos
Cuando él nace, atraviesa la cristiandad una crisis durísima. El fuego de la revolución protestante se ha corrido a media Europa. Reina la confusión y el dolor en el mundo católico, mientras herejes e infieles se mofan a coro de la Santa Iglesia esperando su agonía. Pero el soplo del Divino Espíritu vivificó de nuevo a la Esposa de Cristo y ésta empezó a mostrar de nuevo al mundo los caminos de la restauración católica o de la verdadera reforma. Una falange de santos reformadores promovió esta corriente purificadora, especialmente en España e Italia. Don Juan de Ribera será devotísimo amigo de todos ellos: Ignacio de Loyola, Juan de Dios, Pedro de Alcántara, Juan de Ávila, Francisco de Borja, Teresa de Jesús, Luis Beltrán, Alonso Rodríguez, y otros más en nuestra patria. El papa San Pío V pensó hacerle cardenal, y San Carlos Borromeo, que le amaba entrañablemente sin haberle visto nunca, pedía consejo a Ribera para el buen gobierno de su vastísima diócesis de Milán.
Fue natural de la ciudad de Sevilla, hijo del ilustre don Pedro Afán Enríquez de Ribera y Portocarrero, conde de los Molares, marqués de Tarifa, duque de Alcalá, virrey de Nápoles y antes de Cataluña. El niño crecía sin el amor materno. Su madre, doña Teresa de los Pinelos, falleció muy pronto. Sevilla era a la sazón la puerta de América, por donde se derramaba en Europa aquel torrente de riquezas, de conocimientos nuevos, de sustancias desconocidas: oro, plata, perlas, cacao, maíz, animales raros, hombres y mujeres de razas exóticas. Pero también riquezas del espíritu daba de sí esta ciudad al mundo. Para nuestro caso bastará recoger las palabras de un historiador local: «Es indudable que de toda la nobleza sevillana fue la familia de los Enríquez de Ribera la que más se señaló por su generosidad y amor a los pobres. Nadie como doña Catalina y su hijo don Fadrique de Rivera en caridad a los enfermos y desvalidos. Esta egregia señora, prototipo de las más egregias virtudes, fundó el Hospital de las Cinco Llagas, que luego su hijo dotó y amplió con extraordinaria munificencia». En esta misma línea de santidad familiar merece un recuerdo doña Teresa Enríquez de Alvarado, «la loca del Sacramento», de quien se cuenta que por sus manos escogía la flor de los racimos traídos de doce leguas, de Cebreros, en la provincia de Ávila, por ser la más excelente uva para fabricar el vino del Sacrificio. Por sí misma cernía la harina de las hostias y la guardaba en limpia y rica orza, delante de la cual tenía siempre una luz encendida. No porque la creyese consagrada, sino porque sólo el pensar que aquella harina se había de transubstanciar en el cuerpo de Cristo, la obligaba a mirarla con tierno respeto: algo así como se mira una corona regia o como una madre contempla los vestidos que han de cubrir y abrigar el cuerpecito del esperado primogénito. Don Juan fue enviado por su padre a la Universidad de Salamanca, que por entonces vive un periodo áureo: lecciones de Vitoria, teólogos a Trento, introducción del método teológico salmanticense en Italia por obra de los hijos del patriarca de Loyola. Y en suma, foco del prestigio hispano que batalla con la espada y con la pluma frente a turcos y herejes. Ribera salió discípulo aventajado en aquellas aulas, sacó sus títulos y tuvo cátedra en la misma. Atenas española. Estaba para terminar el concilio de Trento y el papa Pío IV escogió para la mitra vacante de Badajoz a nuestro joven maestro, que a sus virtudes y alcurnia juntaba el ser hijo del virrey de Nápoles. Aún no había cumplido los treinta años. Para la reforma y santificación de sus ovejas lanzó pequeñas tropas de choque y conquista. Reclutó misioneros y recabó la ayuda del Maestro Ávila, quien dice con gran consuelo en una de sus cartas: «El obispo de Badajoz ha enviado seis predicadores por el obispado, según él me ha escrito, y da a cada uno cuarenta mil maravedís y cuarenta fanegas de trigo, y aún si yo le enviara algunos, dijo daría más, si tuvieran necesidad de socorrer a padres o hermanos». El, por su parte, no se desdeñaba de administrar los sacramentos a los enfermos y sentarse para atender a las almas como confesor ordinario en su iglesia. Dormía muchas veces sobre haces de sarmientos y Seguía el mismo rigor que en Salamanca. Por eso, el arzobispo de Granada, respondió por carta a una que el mismo don Juan le había escrito: «Me pide V. S. Ilma. que le dé cuenta de mi vida; eso deseo saber de V. S. Ilma., que siempre desde su niñez fue santo, pues cuando V. S. Ilma. vino a Salamanca, de poca edad, yo era estudiante pasante, y ya entonces erais santo». Los avisos que él dio, a petición de los padres y del concilio provincial compostelano, en 1565, han pasado a las actas. Entre diversas sugerencias, señala remedios prácticos para la reforma personal de los obispos, primer intento de esta clase en España, que sepamos, de aplicación de los decretos Tridentinos. En la predicación puso tal fuego y acierto, que los vecinos de los lugares circunvecinos a donde predicaba se convidaban mutuamente: «Vamos a oír al apóstol». En dos ocasiones vendió la vajilla de plata y el importe lo invirtió en comprar trigo y remediar a los pobres en años de carestía. El divino Morales nos ha transmitido la efigie del obispo de Badajoz: sus facciones revelan a un hombre de nervio, pero limpio de toda excitación exterior, contemplativo y apóstol, con aires de alta nobleza y finos modales. El día que partió de su obispado, siendo ya patriarca de Antioquía, para regir la archidiócesis valentina, dio a los pobres todas sus alhajas, dinero y bienes. Más de una vez había quedado sin un maravedí, pero siempre estuvo a punto la bolsa paterna. En Valencia, como en Badajoz, se sujetó a un horario que recuerda hábitos estudiantiles. Gran madrugador, se levantaba de tres a cuatro de la mañana y comenzaba el estudio y meditación sobre la Biblia hasta las siete; daba cuatro horas para el rezo del oficio divino, santa misa, preparar sermones y un breve descanso. A la una de la tarde, audiencia pública. Se retiraba a eso de las tres, sin tener tiempo señalado para la comida, y sólo tomaba algunos higos secos, uvas o fruta del tiempo. Bebía muy poco, raramente vino con agua. Por la tarde concedía audiencia sin poner inconvenientes. Terminada esta obligación, marchaba a un jardín extramuros donde iba acumulando libros y más libros. Tornaba a palacio al anochecer, y por espacio de tres horas se recogía en oración. Tampoco para cenar había momento señalado. Antes de acostarse tenía unos momentos de solaz con los suyos. Al rigor ordinario en la comida, añadía ciertos ayunos, como en los días de Semana Santa, que se pasaba cuarenta horas sin probar alimento, y, mientras fue joven, tres veces por semana ayunaba como un monje: sólo pan y agua. Su criado, Pedro Pascual, no podía menos de maravillarse muchas mañanas al entrar en la alcoba de su señor; la cama estaba como el día anterior, y, para cerciorarse, metía las manos entre las sábanas, y no hallándolas calientes, concluía que el patriarca no había reposado en ellas durante la noche. Tenía don Juan ciertos lugares secretos en sus habitaciones, así en palacio como en el colegio por él fundado y en su jardín-biblioteca de la calle de Alboraya, donde escondía las disciplinas y cilicios, que la curiosidad de Pedro Pascual descubría, hallándolos siempre bañados en sangre. Estos indicios hacían presagiar un pontificado santo, como el de fray Tomás de Villanueva, fallecido aún no hacía tres lustros y cuyo recuerdo amable estaba en la memoria de todos, a él escribe un cronista que a su muerte eran tal el llanto y la pena de los pobres y del pueblo en general, que el espectáculo causaba la mayor tristeza. No le llamaban de otra manera que «el arzobispo santo». Vestía un hábito humilde y apedazado, guardó en todo gran pobreza voluntaria. No hizo testamento, porque no tenía de qué. Y a fin de morir totalmente desprendido, renunció en favor de su iglesia ciertos derechos que sobre ella le correspondían.
Los valencianos se percataran pronto que don Juan de Ribera, su nuevo pastor, aunque joven —llegaba a esta sede a los treinta y seis años—, era viejo en doctrina, virtud y prudencia. Solían decir los que trataban con el patriarca que de sus palabras fluía un no sé qué misterioso que infundía juntamente respeto y un gozo conmovedor. Fray Tomás había dejado abiertos con sus fatigas los primeros surcos para la reforma de esta diócesis, que por más de cien años estuvo huérfana de la presencia de sus pastores. Cierto que Ribera tenía ante sí Las trazas y el ejemplo del arzobispo limosnero. Pero también una perspectiva ardua: aplicar a sus ovejas la doctrina reformatoria del concilio de Trento, que acababa de ser aceptado en España: un plan salvador, intenso, y cuyos frutos no se tocarían sino a largo plazo. Estaba también por delante la angustiosa cuestión morisca, con todos los anteriores fracasos de evangelización y apaciguamiento. Meditaba don Juan cuál sería el método adecuado para aquella tan general y variada misión entre cristianos viejos e infieles astutos, que no otra cosa eran los moros bautizados unas veces por la fuerza, otras voluntariamente, aunque para mayor amparo y encubrimiento de su infidelidad. Abrió el buen pastor su campaña con las visitas pastorales. Once veces visitó completamente, por sí o por sus delegados, todas las parroquias de su amplia jurisdicción. Cada bienio tenía noticia cabal del estado de sus 290 parroquias rurales. Lo mismo aparece el infatigable apóstol en los fragosos lugares del arciprestazgo de Villahermosa del Río, como en los no menos ásperos de la región alicantina. Aun en medio de penosas ocupaciones halla tiempo para el estudio, hurtando horas al descanso. Alojaba cierta vez en su casa el cura de Carcagente al patriarca durante la visita pastoral. Y aconteció que, habiéndose retirado todos a dormir y siendo muy entrada ya la noche, había luz en la alcoba del prelado. Movido por la curiosidad, atisbo el rector por los resquicios de la puerta y vio al arzobispo en la cama, sentado y estudiando rodeado de libros. El cura se movió a devoción, al recordar que lo mismo había leído de San Ambrosio. Entre los años 1569 y 1610 llevó a cabo 2.715 visitas pastorales, recogidas en 91 volúmenes, con un total de 91.202 folios. Celebró siete sínodos. Cada vez, los decretos eran pocos, breves y prácticos, para evitar que la muchedumbre de ellos tentase a olvidarlos. Son de carácter marcadamente sacerdotal. Del clero, en estrecha comunión con su obispo, cabía esperar con toda razón la enmienda del pueblo y una vida cristiana floreciente. Tratábalos con exquisita cortesía, ya en los retiros a puerta cerrada en la parroquia de Santo Tomás donde solía instruirles y aun reprenderles, ya en privado con advertencias paternales. Jerónimo Martínez de la Vega recordó toda su vida las palabras del arzobispo cuando le otorgaba licencia de confesar: «Mirad, hijo, lo que hacéis; que sois mozo y el oficio es peligroso». Y hablaba el bueno del patriarca aleccionado por la experiencia. En Badajoz hubo de rechazar a una joven, la cual simulando confesión, le descubrió los torpes deseos que hacia él sentía, Ribera huyó del lazo y aun ganó aquella alma para Dios. En Valencia se repitió la escena en horas de audiencia. Mas el patriarca, puesto en pie, en voz alta y en presencia de sus criados, comenzó a reprender a la desdichada, con tanto fervor de espíritu, que parecía echaba rayos de sus ojos. Así estuvo dos horas; y al cabo logró trocar aquel corazón apasionado y la envió a casa de sus padres con la advertencia de que la perdonasen y recibiesen. Este hombre, grande por su origen y por sus ministerios, sabía tratar con los pequeñuelos. Acostumbraba a ponerse en una sillita en la plaza de Burjasot, pueblecito cercano a la capital, y enseñaba por sí la doctrina cristiana a los niños. Y luego repartía dulces, monedas, ropas y otras cosas que necesitaban. Cuidadoso de la juventud, estableció en su palacio una escuela para los hijos de los nobles, en número de unos treinta, pues, como él afirmaba, se debía a todos como pastor. Desde muy niños estaban en casa del señor patriarca aprendiendo la piedad y las letras. Servíase de ellos solamente para el mayor esplendor de los pontificales. Cuando ya cursaban estudios superiores acudían a la Universidad en carroza para oír a sus respectivos maestros. Aquella escuela parecía más bien un seminario. De ella salieron un cardenal, un arzobispo, doce obispos, amén de un buen número de religiosos, canónigos y rectores de iglesias. La experiencia pastoral había persuadido al patriarca la conveniencia de empuñar juntamente el báculo y la espada. Felipe III le nombró virrey y capitán general. La tranquilidad, largos años perturbada, vino como por encanto y la justicia se aplicaba con rectitud. Nada escapaba al ojo vigilante del virrey arzobispo. Una viuda que llevaba pleito de importancia, se quejó alegando sospecha de parcialidad en el juez. Ribera se personó al día siguiente en el consejo y preguntó: «¿Quién de vuestras mercedes tiene la causa?» «Yo, señor», respondió el oidor. «¿En qué punto está?», tomó a preguntar el patriarca. «Ya está acordado para sentenciar y dados memoriales de ambas partes». Y mirando a los otros oidores insistió el patriarca: «¿Por qué no se da sentencia?» Y como todos guardasen silencio, prosiguió: «Venga el proceso mañana y estudien la causa, porque quiero que se dé sentencia». Cuando terminó el pleito dijo el oidor a un amigo: «Verdaderamente este señor es un santo. Yo estaba ciego con favorecer a una persona, y con sola la visita del patriarca y dos palabras que habló en consejo, cobré luz y descargué mi conciencia».
Fundó en la ciudad el Colegio y Seminario de Corpus Christi para atender a la formación del clero y en esta misma casa, una capilla —institución entre las más famosas de la cristiandad— donde se honra al Santísimo Sacramento con un ceremonial y una liturgia llena de majestad y de sosiego, aun en nuestros días. De su amor a Jesús Sacra mentado diremos que con frecuencia se retiraba a celebrar el santo sacrificio a una capilla de su propia iglesia y, luego de alzar a Dios, íbase el ayudante, hasta el aviso del patriarca con una campanilla. Durábale esta misa de dos a tres horas por el arrobamiento y las lágrimas. Falleció en su amado colegio el 6 de enero de 1611. Aún pudo ver la expulsión de los moriscos por mandato de Felipe III en 1609. Ribera los había catequizado durante treinta y cuatro años, sin reducirlos al yugo de Cristo.
Cuando el anciano pastor rendía su alma a Dios, los niños en tropel cantaban por las calles de la ciudad: «El señor patriarca está en la gloria, con la palma y corona de la victoria». En sus funerales abrió los ojos y se le encendió el rostro para adorar al Señor desde la consagración hasta la comunión del celebrante. San Pío V le había llamado, hacía cuarenta años, «lumen totius Hispaniae» («lumbrera de toda España»).
* * *
San Juan de Ribera en la red
* * *
Recursos audiovisuales
* * *
* * *
IV Centenario de san Juan de Ribera
* * *

por Catequesis en Familia | 9 Ene, 2015 | La Biblia
Juan 1, 35-42. Segundo domingo del Tiempo Ordinario. Estamos llamados a caminar para entrar cada vez más dentro del misterio del amor de Dios. En algunos momentos de este camino nos sentimos cansados y confundidos, pero la fe nos da la certeza de la presencia constante de Jesús en cada situación, incluso en la más dolorosa o difícil de entender.
Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabbí —que traducido significa Maestro— ¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro.
Evangelio en Evangelio del día
Lecturas
Primera lectura: Primer Libro de Samuel, 1 Sam 3, 3b-10.19
Salmo: Sal 40(39), 2.4ab.7-8a.8b-9.10
Segunda lectura: Carta I de San Pablo a los Corintios, 1 Cor 6, 13c-15a.17-20
Oración introductoria
Señor, como los discípulos, deseo encontrarme contigo en este rato de meditación. Dame tu luz para tener un encuentro personal y experiencial de tu amor y así poder confesarte como mi Salvador y Redentor.
Petición
Jesucristo, dame la gracia de encontrarte y nunca más dejarte.
Meditación del Santo Padre Francisco
Queridos catecúmenos:
Este momento conclusivo del Año de la fe os ve aquí reunidos con vuestros catequistas y familiares, en representación también de muchos otros hombres y mujeres que están realizando, en diversas partes del mundo, vuestro mismo itinerario de fe. Espiritualmente, estamos todos unidos en este momento. Venís de muchos países diversos, de tradiciones culturales y experiencias diferentes. Sin embargo, esta tarde sentimos que entre nosotros tenemos muchas cosas en común. Sobre todo tenemos una: el deseo de Dios. Este deseo lo evoca las palabras del salmista: «Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío; mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?» (Sal 42, 2-3). ¡Cuán importante es mantener vivo este deseo, este anhelo de encontrar al Señor y hacer experiencia de su amor, hacer experiencia de su misericordia! Si llega a faltar la sed del Dios vivo, la fe corre el riesgo de convertirse en rutina, corre el riesgo de apagarse, como un fuego que no se reaviva. Corre el riesgo de llegar a ser «rancia», sin sentido.
El relato del Evangelio (cf. Jn 1, 35-42) nos ha presentado a Juan el Bautista que indica a sus discípulos a Jesús como el Cordero de Dios. Dos de ellos siguen al Maestro, y luego, a su vez, se convierten en «mediadores» que permiten a otros encontrar al Señor, conocerle y seguirle. Hay tres momentos en este relato que hacen referencia a la experiencia del catecumenado. En primer lugar está la escucha. Los dos discípulos escucharon el testimonio del Bautista. También vosotros, queridos catecúmenos, habéis escuchado a quienes os hablaron de Jesús y os propusieron seguirle, llegando a ser sus discípulos por medio del Bautismo. En el tumulto de muchas voces que resuenan en torno a nosotros y dentro de nosotros, vosotros habéis escuchado y acogido la voz que os indicaba a Jesús como el único que puede dar sentido pleno a nuestra vida.
El segundo momento es el encuentro. Los dos discípulos encuentran al Maestro y permanecen con Él. Tras haberle encontrado, advierten inmediatamente algo nuevo en su corazón: la exigencia de transmitir su alegría también a los demás, a fin de que también ellos lo puedan encontrar. Andrés, en efecto, encuentra a su hermano Simón y lo conduce a Jesús. ¡Cuánto bien nos hace contemplar esta escena! Nos recuerda que Dios no nos ha creado para estar solos, cerrados en nosotros mismos, sino para encontrarle a Él y para abrirnos al encuentro con los demás. Dios, el primero, viene hacia cada uno de nosotros; y esto es maravilloso. Él viene a nuestro encuentro. En la Biblia Dios aparece siempre como Aquél que toma la iniciativa del encuentro con el hombre: es Él quien busca al hombre, y generalmente le busca precisamente mientras el hombre atraviesa la experiencia amarga y trágica de traicionar a Dios y de huir de Él. Dios no espera a buscarle: le busca inmediatamente. Nuestro Padre es un buscador paciente. Él nos precede y nos espera siempre. No se cansa de esperarnos, no se aleja de nosotros, sino que tiene la paciencia de esperar el momento favorable del encuentro con cada uno de nosotros. Y cuando tiene lugar el encuentro, nunca es un encuentro apresurado, porque Dios desea permanecer largo rato con nosotros para sostenernos, para consolarnos, para donarnos su alegría. Dios se apresura para encontrarnos, pero nunca tiene prisa para dejarnos. Permanece con nosotros. Como nosotros le anhelamos y le deseamos, así también Él tiene deseo de estar con nosotros, porque nosotros pertenecemos a Él, somos «propiedad» suya, somos sus creaturas. También Él, podemos decir, tiene sed de nosotros, de encontrarnos. Nuestro Dios está sediento de nosotros. Éste es el corazón de Dios. Es hermoso sentir esto.
El último rasgo del relato es caminar. Los dos discípulos caminan hacia Jesús y luego hacen un tramo del camino junto a Él. Es una enseñanza importante para todos nosotros. La fe es un camino con Jesús. Recordad siempre esto: la fe es caminar con Jesús; y es una que dura toda la vida. Al final tendrá lugar el encuentro definitivo. Cierto, en algunos momentos de este camino nos sentimos cansados y confundidos. Pero la fe nos da la certeza de la presencia constante de Jesús en cada situación, incluso en la más dolorosa o difícil de entender. Estamos llamados a caminar para entrar cada vez más dentro del misterio del amor de Dios, que nos sobrepasa y nos permite vivir con serenidad y esperanza.
Queridos catecúmenos, hoy vosotros iniciáis el camino del catecumenado. Os deseo que lo recorráis con alegría, seguros del apoyo de toda la Iglesia, que os mira con mucha confianza. María, la discípula perfecta, os acompaña: es hermoso sentirla como nuestra Madre en la fe. Os invito a custodiar el entusiasmo del primer momento que os ha hecho abrir los ojos a la luz de la fe; a recordar, como el discípulo amado, el día, la hora en la que por primera vez os habéis quedado con Jesús, habéis sentido su mirado sobre vosotros. No olvidéis nunca esta mirada de Jesús sobre ti, sobre ti, sobre ti… ¡No olvidar nunca esta mirada! Es una mirada de amor. Y así estaréis siempre seguros del amor fiel del Señor. Él es fiel. Tened la certeza: Él no os traicionará jamás.
Santo Padre Francisco
Homilía del sábado, 23 de noviembre de 2013
Propósito
Que mi vida valga la pena, al responder al llamado de Dios, en actos de amor a los demás.
Diálogo con Cristo
Jesús, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿En qué y por qué me afano? No permitas que me aleje del camino que me puede llevar a la santidad. Es urgente que tenga claro la importancia de la misión que me has encomendado. No puedo quedarme a «contemplar» ni a lamentar la situación de la sociedad, tengo que responder con amor a Tu amor.
* * *
Evangelio en Catholic.net
Evangelio en Evangelio del día

por SS Benedicto XVI | 7 Ene, 2015 | Confirmación Historias de la Biblia
[…] Con este domingo después de la Epifanía concluye el Tiempo litúrgico de Navidad: tiempo de luz, la luz de Cristo que, como nuevo sol aparecido en el horizonte de la humanidad, dispersa las tinieblas del mal y de la ignorancia. Celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Jesús: aquel Niño, hijo de la Virgen, a quien hemos contemplado en el misterio de su nacimiento, le vemos hoy adulto entrar en las aguas del río Jordán y santificar así todas las aguas y el cosmos entero —como evidencia la tradición oriental. Pero ¿por qué Jesús, en quien no había sombra de pecado, fue a que Juan le bautizara? ¿Por qué quiso realizar ese gesto de penitencia y conversión junto a tantas personas que querían de esta forma prepararse a la venida del Mesías? Ese gesto —que marca el inicio de la vida pública de Cristo— se sitúa en la misma línea de la Encarnación, del descendimiento de Dios desde el más alto de los cielos hasta el abismo de los infiernos. El sentido de este movimiento de abajamiento divino se resume en una única palabra: amor, que es el nombre mismo de Dios. Escribe el apóstol Juan: «En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por medio de Él», y le envió «como víctima de propiciación por nuestros pecados» (1 Jn 4, 9-10). He aquí por qué el primer acto público de Jesús fue recibir el bautismo de Juan, quien, al verle llegar, dijo: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29).
Narra el evangelista Lucas que mientras Jesús, recibido el bautismo, «oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre Él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco»» (3, 21-22). Este Jesús es el Hijo de Dios que está totalmente sumergido en la voluntad de amor del Padre. Este Jesús es aquél que morirá en la cruz y resucitará por el poder del mismo Espíritu que ahora se posa sobre Él y le consagra. Este Jesús es el hombre nuevo que quiere vivir como hijo de Dios, o sea, en el amor; el hombre que, frente al mal del mundo, elige el camino de la humildad y de la responsabilidad, elige no salvarse a sí mismo, sino ofrecer la propia vida por la verdad y la justicia. Ser cristianos significa vivir así, pero este tipo de vida comporta un renacimiento: renacer de lo alto, de Dios, de la Gracia, Este renacimiento es el Bautismo, que Cristo ha donado a la Iglesia para regenerar a los hombres a una vida nueva. Afirma un antiguo texto atribuido a san Hipólito: «Quien entra con fe en este baño de regeneración, renuncia al diablo y se alinea con Cristo, reniega del enemigo y reconoce que Cristo es Dios, se despoja de la esclavitud y se reviste de la adopción filial» (Discurso sobre la Epifanía, 10: pg 10, 862).
Según la tradición, esta mañana he tenido la alegría de bautizar a un nutrido grupo de niños nacidos en los últimos tres o cuatro meses. En este momento desearía extender mi oración y mi bendición a todos los neonatos; pero sobre todo invitar a todos a hacer memoria del propio Bautismo, de aquel renacimiento espiritual que nos abrió el camino de la vida eterna. Que cada cristiano, en este Año de la fe, redescubra la belleza de haber renacido de lo alto, del amor de Dios, y viva como hijo de Dios.
Santo Padre Benedicto XVI
Ángelus del domingo, 13 de enero de 2013
* * *
Queridos hermanos y hermanas:
La alegría que brota de la celebración de la Santa Navidad encuentra hoy cumplimiento en la fiesta del Bautismo del Señor. A esta alegría se añade un ulterior motivo para nosotros, aquí reunidos: en el sacramento del Bautismo que dentro de poco administraré a estos neonatos se manifiesta la presencia viva y operante del Espíritu Santo que, enriqueciendo a la Iglesia con nuevos hijos, la vivifica y la hace crecer, y de esto no podemos no alegrarnos. Deseo dirigiros un especial saludo a vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas, que hoy testimoniáis vuestra fe pidiendo el Bautismo para estos niños, a fin de que sean generados a la vida nueva en Cristo y entren a formar parte de la comunidad de creyentes.
El relato evangélico del bautismo de Jesús, que hoy hemos escuchado según la redacción de san Lucas, muestra el camino de abajamiento y de humildad que el Hijo de Dios eligió libremente para adherirse al proyecto del Padre, para ser obediente a su voluntad de amor por el hombre en todo, hasta el sacrificio en la cruz. Siendo ya adulto, Jesús da inicio a su ministerio público acercándose al río Jordán para recibir de Juan un bautismo de penitencia y conversión. Sucede lo que a nuestros ojos podría parecer paradójico. ¿Necesita Jesús penitencia y conversión? Ciertamente no. Con todo, precisamente Aquél que no tiene pecado se sitúa entre los pecadores para hacerse bautizar, para realizar este gesto de penitencia; el Santo de Dios se une a cuantos se reconocen necesitados de perdón y piden a Dios el don de la conversión, o sea, la gracia de volver a Él con todo el corazón para ser totalmente suyos. Jesús quiere ponerse del lado de los pecadores haciéndose solidario con ellos, expresando la cercanía de Dios. Jesús se muestra solidario con nosotros, con nuestra dificultad para convertirnos, para dejar nuestros egoísmos, para desprendernos de nuestros pecados, para decirnos que si le aceptamos en nuestra vida, Él es capaz de levantarnos de nuevo y conducirnos a la altura de Dios Padre. Y esta solidaridad de Jesús no es, por así decirlo, un simple ejercicio de la mente y de la voluntad. Jesús se sumergió realmente en nuestra condición humana, la vivió hasta el fondo, salvo en el pecado, y es capaz de comprender su debilidad y fragilidad. Por esto Él se mueve a la compasión, elige «padecer con» los hombres, hacerse penitente con nosotros. Esta es la obra de Dios que Jesús quiere realizar; la misión divina de curar a quien está herido y tratar a quien está enfermo, de cargar sobre sí el pecado del mundo.
¿Qué sucede en el momento en que Jesús se hace bautizar por Juan? Ante este acto de amor humilde por parte del Hijo de Dios, se abren los cielos y se manifiesta visiblemente el Espíritu Santo en forma de paloma, mientras una voz de lo alto expresa la complacencia del Padre, que reconoce al Hijo unigénito, al Amado. Se trata de una verdadera manifestación de la Santísima Trinidad, que da testimonio de la divinidad de Jesús, de su ser el Mesías prometido, Aquél a quien Dios ha enviado para liberar a su pueblo, para que se salve (cf. Is 40, 2). Se realiza así la profecía de Isaías que hemos escuchado en la primera Lectura: el Señor Dios viene con poder para destruir las obras del pecado y su brazo ejerce el dominio para desarmar al Maligno; pero tengamos presente que este brazo es el brazo extendido en la cruz y que el poder de Cristo es el poder de Aquél que sufre por nosotros: este es el poder de Dios, distinto del poder del mundo; así viene Dios con poder para destruir el pecado. Verdaderamente Jesús actúa como el Pastor bueno que apacienta el rebaño y lo reúne para que no esté disperso (cf. Is 40, 10-11), y ofrece su propia vida para que tenga vida. Por su muerte redentora libera al hombre del dominio del pecado y le reconcilia con el Padre; por su resurrección salva al hombre de la muerte eterna y le hace victorioso sobre el Maligno.
Queridos hermanos y hermanas: ¿qué acontece en el Bautismo que en breve administraré a vuestros niños? Sucede precisamente esto: serán unidos de modo profundo y para siempre con Jesús, sumergidos en el misterio de su potencia, de su poder, o sea, en el misterio de su muerte, que es fuente de vida, para participar en su resurrección, para renacer a una vida nueva. He aquí el prodigio que hoy se repite también para vuestros niños: recibiendo el Bautismo renacen como hijos de Dios, partícipes en la relación filial que Jesús tiene con el Padre, capaces de dirigirse a Dios llamándole con plena confianza: «Abba, Padre». También sobre vuestros niños el cielo está abierto y Dios dice: estos son mis hijos, hijos de mi complacencia. Introducidos en esta relación y liberados del pecado original, ellos se convierten en miembros vivos del único cuerpo que es la Iglesia y se hacen capaces de vivir en plenitud su vocación a la santidad, a fin de poder heredar la vida eterna que nos ha obtenido la resurrección de Jesús.
Queridos padres: al pedir el Bautismo para vuestros hijos manifestáis y testimoniáis vuestra fe, la alegría de ser cristianos y de pertenecer a la Iglesia. Es la alegría que brota de la conciencia de haber recibido un gran don de Dios, precisamente la fe, un don que ninguno de nosotros ha podido merecer, pero que nos ha sido dado gratuitamente y al que hemos respondido con nuestro «sí». Es la alegría de reconocernos hijos de Dios, de descubrirnos confiados a sus manos, de sentirnos acogidos en un abrazo de amor, igual que una mamá sostiene y abraza a su niño. Esta alegría, que orienta el camino de cada cristiano, se funda en una relación personal con Jesús, una relación que orienta toda la existencia humana. Es Él, en efecto, el sentido de nuestra vida, Aquél en quien vale la pena tener fija la mirada para ser iluminados por su Verdad y poder vivir en plenitud. El camino de la fe que hoy empieza para estos niños se funda por ello en una certeza, en la experiencia de que no hay nada más grande que conocer a Cristo y comunicar a los demás la amistad con Él; sólo en esta amistad se entreabren realmente las grandes potencialidades de la condición humana y podemos experimentar lo que es bello y lo que libera (cf. Homilía en la santa misa de inicio del pontificado, 24 de abril de 2005). Quien ha tenido esta experiencia no está dispuesto a renunciar a su fe por nada del mundo.
A vosotros, queridos padrinos y madrinas, la importante tarea de sostener y ayudar en la obra educativa de los padres, estando a su lado en la transmisión de las verdades de la fe y en el testimonio de los valores del Evangelio, en hacer crecer a estos niños en una amistad cada vez más profunda con el Señor. Sabed siempre ofrecerles vuestro buen ejemplo a través del ejercicio de las virtudes cristianas. No es fácil manifestar abiertamente y sin componendas aquello en lo que se cree, especialmente en el contexto en que vivimos, frente a una sociedad que considera a menudo pasados de moda y extemporáneos a quienes viven de la fe en Jesús. En la onda de esta mentalidad puede haber también entre los cristianos el riesgo de entender la relación con Jesús como limitante, como algo que mortifica la propia realización personal; «Dios es considerado una y otra vez como el límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo» (La infancia de Jesús, 92). ¡Pero no es así! Esta visión muestra no haber entendido nada de la relación con Dios, porque a medida que se procede en el camino de la fe se comprende cómo Jesús ejerce sobre nosotros la acción liberadora del amor de Dios, que nos hace salir de nuestro egoísmo, de estar replegados sobre nosotros mismos, para conducirnos a una vida plena, en comunión con Dios y abierta a los demás. «»Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera Carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino» (Enc. Deus caritas est, 1).
El agua con la que estos niños serán signados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo les sumergirá en la «fuente» de vida que es Dios mismo, que les hará sus verdaderos hijos. Y la semilla de las virtudes teologales, infundidas por Dios, la fe, la esperanza y la caridad, semilla que hoy se pone en su corazón por el poder del Espíritu Santo, habrá de ser alimentada siempre por la Palabra de Dios y los Sacramentos, de forma que estas virtudes del cristiano puedan crecer y llegar a plena maduración, hasta hacer de cada uno de ellos un verdadero testigo del Señor. Mientras invocamos sobre estos pequeños la efusión del Espíritu Santo, les encomendamos a la protección de la Virgen Santa; que ella les custodie siempre con su materna presencia y les acompañe en cada momento de su vida. Amén.
Santo Padre emérito Benedicto XVI
Homilía del domingo, 13 de enero de 2013
* * *

por Catequesis en Familia | 3 Ene, 2015 | La Biblia
Lucas 4, 14-22. Tiempo de Navidad (10 de enero). Este evangelio nos invita a meditar sobre nuestro tiempo dispersivo y distraído; nos invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad de escucha, pues antes de poder hablar de Dios y con Dios, es necesario escucharle.
Jesús volvió a Galilea con el poder el Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor». Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?».
Sagrada Escritura en el portal web de la Santa Sede
Lecturas
Primera lectura: Epístola I de san Juan, 1 Jn 4, 19-21; 5, 1-4
Salmo: Sal 72(71), 1-2.14.15acd.17
Oración introductoria
Padre bueno, yo también digo que «el Espíritu del Señor está sobre mí» porque desde mi bautismo me has regalado la gracia de ser morada del Espíritu Santo. Abre mi mente y mi corazón para que esta oración me dé la sabiduría para comprender, vivir y trasmitir tu verdad.
Petición
Espíritu Santo, hazme dócil a todas tus inspiraciones.
Meditación del Santo Padre emérito Benedicto XVI
Queridos hermanos y hermanas:
La liturgia de hoy nos presenta […] a Jesús, que «con la fuerza del Espíritu» entra el sábado en la sinagoga de Nazaret. Como buen observante, el Señor no se sustrae al ritmo litúrgico semanal y se une a la asamblea de sus paisanos en la oración y en la escucha de las Escrituras. El rito prevé la lectura de un texto de la Torah o de los Profetas, seguida de un comentario. Aquel día Jesús se puso en pie para hacer la lectura y encontró un pasaje del profeta Isaías que empieza así: «El Espíritu del Señor está sobre mí, / porque el Señor me ha ungido. / Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres» (61, 1-2). Comenta Orígenes: «No es casualidad que Él abriera el rollo y encontrara el capítulo de la lectura que profetiza sobre Él, sino que también esto fue obra de la providencia de Dios» (Homilías sobre el Evangelio de Lucas, 32, 3). De hecho, Jesús, terminada la lectura, en un silencio lleno de atención, dijo: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21). San Cirilo de Alejandría afirma que el «hoy», situado entre la primera y la última venida de Cristo, está ligado a la capacidad del creyente de escuchar y enmendarse (cf. pg 69, 1241). Pero en un sentido aún más radical, es Jesús mismo «el hoy» de la salvación en la historia, porque lleva a cumplimiento la plenitud de la redención. El término «hoy», muy querido para san Lucas (cf. 19, 9; 23, 43), nos remite al título cristológico preferido por el mismo evangelista, esto es, «salvador» (sōtēr). Ya en los relatos de la infancia, éste es presentado en las palabras del ángel a los pastores: «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2, 11).
Queridos amigos, este pasaje «hoy» nos interpela también a nosotros. Ante todo nos hace pensar en nuestro modo de vivir el domingo: día de descanso y de la familia, pero antes aún día para dedicar al Señor, participando en la Eucaristía, en la que nos alimentamos del Cuerpo y Sangre de Cristo y de su Palabra de vida. En segundo lugar, en nuestro tiempo dispersivo y distraído, este Evangelio nos invita a interrogarnos sobre nuestra capacidad de escucha. Antes de poder hablar de Dios y con Dios, es necesario escucharle, y la liturgia de la Iglesia es la «escuela» de esta escucha del Señor que nos habla. Finalmente, nos dice que cada momento puede convertirse en un «hoy» propicio para nuestra conversión. Cada día (kathēmeran) puede convertirse en el hoy salvífico, porque la salvación es historia que continúa para la Iglesia y para cada discípulo de Cristo. Este es el sentido cristiano del «carpe diem»: aprovecha el hoy en el que Dios te llama para darte la salvación.
Que la Virgen María sea siempre nuestro modelo y nuestra guía para saber reconocer y acoger, cada día de nuestra vida, la presencia de Dios, Salvador nuestro y de toda la humanidad.
Santo Padre emérito Benedicto XVI
Ángelus del domingo, 27 de enero de 2013
Propósito
No ser indiferente a la inspiración del Espíritu Santo que me impulsa a encontrarme con los demás.
Diálogo con Cristo
Señor, te pido me des la gracia para guiarme en todo por el Espíritu Santo, que Él me inspire lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo hacer, cómo debo obrar para procurar el bien de los hombres y el cumplimiento de mi misión. No puedo hacer nada sin la inspiración del Espíritu Santo, pongo en manos de María mi esfuerzo consciente y firme por trabajar y cooperar con Él sin límite ni reserva alguna.
* * *
Evangelio en Catholic.net
Evangelio en Evangelio del día

por Catequesis en Familia | 26 Dic, 2014 | La Biblia
Lucas 2, 16-21. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Tiempo de Navidad (1 de enero). María está desde siempre presente en el corazón, en la devoción y, sobre todo, en el camino de fe del pueblo cristiano.
Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se el puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el Angel antes de su concepción.
Sagrada Escritura en el portal web de la Santa Sede
Lecturas
Primera lectura: Libro de los Números, Núm 6, 22-27
Salmo: Sal 67(66), 2-3.5.6.8
Segunda lectura: Carta de san Pablo a los Gálatas, Gál 4, 4-7
Oración introductoria
Gracias, Señor, por permitir que inicie este año buscando tener un momento de intimidad contigo en la oración. Invoco a tu santísima Madre para que me ayude a contemplar su ejemplo y virtudes. Ruego al Espíritu Santo que infunda en mí su luz y fortaleza para crecer en la humildad de los pastores.
Petición
Señor, ayúdame a incrementar mi amor por María.
Meditación del Santo Padre Francisco
La primera lectura que hemos escuchado nos propone una vez más las antiguas palabras de bendición que Dios sugirió a Moisés para que las enseñara a Aarón y a sus hijos: «Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz» (Nm 6,24-25). Es muy significativo escuchar de nuevo esta bendición precisamente al comienzo del nuevo año: ella acompañará nuestro camino durante el tiempo que ahora nos espera. Son palabras de fuerza, de valor, de esperanza. No de una esperanza ilusoria, basada en frágiles promesas humanas; ni tampoco de una esperanza ingenua, que imagina un futuro mejor sólo porque es futuro. Esta esperanza tiene su razón de ser precisamente en la bendición de Dios, una bendición que contiene el mejor de los deseos, el deseo de la Iglesia para todos nosotros, impregnado de la protección amorosa del Señor, de su ayuda providente.
El deseo contenido en esta bendición se ha realizado plenamente en una mujer, María, por haber sido destinada a ser la Madre de Dios, y se ha cumplido en ella antes que en ninguna otra criatura.
Madre de Dios. Este es el título principal y esencial de la Virgen María. Es una cualidad, un cometido, que la fe del pueblo cristiano siempre ha experimentado, en su tierna y genuina devoción por nuestra madre celestial.
Recordemos aquel gran momento de la historia de la Iglesia antigua, el Concilio de Éfeso, en el que fue definida con autoridad la divina maternidad de la Virgen. La verdad sobre la divina maternidad de María encontró eco en Roma, donde poco después se construyó la Basílica de Santa María «la Mayor», primer santuario mariano de Roma y de todo occidente, y en el cual se venera la imagen de la Madre de Dios —la Theotokos— con el título de Salus populi romani. Se dice que, durante el Concilio, los habitantes de Éfeso se congregaban a ambos lados de la puerta de la basílica donde se reunían los Obispos, gritando: «¡Madre de Dios!». Los fieles, al pedir que se definiera oficialmente este título mariano, demostraban reconocer ya la divina maternidad. Es la actitud espontánea y sincera de los hijos, que conocen bien a su madre, porque la aman con inmensa ternura. Pero es algo más: es el sensus fidei del santo pueblo fiel de Dios, que nunca, en su unidad, nunca se equivoca.
María está desde siempre presente en el corazón, en la devoción y, sobre todo, en el camino de fe del pueblo cristiano. «La Iglesia… camina en el tiempo… Pero en este camino —deseo destacarlo enseguida— procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María» (Juan Pablo II, Enc. Redemptoris Mater, 2). Nuestro itinerario de fe es igual al de María, y por eso la sentimos particularmente cercana a nosotros. Por lo que respecta a la fe, que es el quicio de la vida cristiana, la Madre de Dios ha compartido nuestra condición, ha debido caminar por los mismos caminos que recorremos nosotros, a veces difíciles y oscuros, ha debido avanzar en «la peregrinación de la fe» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 58).
Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el momento en que Jesús, muriendo en la cruz, nos la ha dado como Madre diciendo: «He ahí a tu madre» (Jn 19,27). Estas palabras tienen un valor de testamento y dan al mundo una Madre. Desde ese momento, la Madre de Dios se ha convertido también en nuestra Madre. En aquella hora en la que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades e incertidumbres, Jesús les confió a aquella que fue la primera en creer, y cuya fe no decaería jamás. Y la «mujer» se convierte en nuestra Madre en el momento en el que pierde al Hijo divino. Y su corazón herido se ensancha para acoger a todos los hombres, buenos y malos, a todos, y los ama como los amaba Jesús. La mujer que en las bodas de Caná de Galilea había cooperado con su fe a la manifestación de las maravillas de Dios en el mundo, en el Calvario mantiene encendida la llama de la fe en la resurrección de su Hijo, y la comunica con afecto materno a los demás. María se convierte así en fuente de esperanza y de verdadera alegría.
La Madre del Redentor nos precede y continuamente nos confirma en la fe, en la vocación y en la misión. Con su ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad de Dios nos ayuda a traducir nuestra fe en un anuncio del Evangelio alegre y sin fronteras. De este modo nuestra misión será fecunda, porque está modelada sobre la maternidad de María. A ella confiamos nuestro itinerario de fe, los deseos de nuestro corazón, nuestras necesidades, las del mundo entero, especialmente el hambre y la sed de justicia y de paz y de Dios; y la invocamos todos juntos :, y os invito a invocarla tres veces, imitando a aquellos hermanos de Éfeso, diciéndole: ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Amén.
Santo Padre Francisco
Homilía del miércoles, 1 de enero de 2014
Meditación del Santo Padre emérito Benedicto XVI
Queridos hermanos y hermanas
«Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros». Así, con estas palabras del Salmo 66, hemos aclamado, después de haber escuchado en la primera lectura la antigua bendición sacerdotal sobre el pueblo de la alianza. Es particularmente significativo que al comienzo de cada año Dios proyecte sobre nosotros, su pueblo, la luminosidad de su santo Nombre, el Nombre que viene pronunciado tres veces en la solemne fórmula de la bendición bíblica. Resulta también muy significativo que al Verbo de Dios, que «se hizo carne y habitó entre nosotros» como la «luz verdadera, que alumbra a todo hombre» (Jn 1,9.14), se le dé, ocho días después de su nacimiento – como nos narra el evangelio de hoy – el nombre de Jesús (cf. Lc 2,21).
Estamos aquí reunidos en este nombre. Saludo de corazón a todos los presentes, en primer lugar a los ilustres Embajadores del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. Saludo con afecto al Cardenal Bertone, mi Secretario de Estado, y al Cardenal Turkson, junto a todos los miembros del Pontificio Consejo Justicia y Paz; a ellos les agradezco particularmente su esfuerzo por difundir el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que este año tiene como tema «Bienaventurados los que trabajan por la paz».
A pesar de que el mundo está todavía lamentablemente marcado por «focos de tensión y contraposición provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio de una mentalidad egoísta e individualista, que se expresa también en un capitalismo financiero no regulado», así como por distintas formas de terrorismo y criminalidad, estoy persuadido de que «las numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo atestiguan la vocación innata de la humanidad hacia la paz. El deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda… El hombre está hecho para la paz, que es un don de Dios. Todo esto me ha llevado a inspirarme para este mensaje en las palabras de Jesucristo: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9)» (Mensaje, 1). Esta bienaventuranza «dice que la paz es al mismo tiempo un don mesiánico y una obra humana …Se trata de paz con Dios viviendo según su voluntad. Paz interior con uno mismo, y paz exterior con el prójimo y con toda la creación» (ibíd., 2 y 3). Sí, la paz es el bien por excelencia que hay que pedir como don de Dios y, al mismo tiempo, construir con todas las fuerzas.
Podemos preguntarnos: ¿Cuál es el fundamento, el origen, la raíz de esta paz? ¿Cómo podemos sentir la paz en nosotros, a pesar de los problemas, las oscuridades, las angustias? La respuesta la tenemos en las lecturas de la liturgia de hoy. Los textos bíblicos, sobre todo el evangelio de san Lucas que se ha proclamado hace poco, nos proponen contemplar la paz interior de María, la Madre de Jesús. A ella, durante los días en los que «dio a luz a su hijo primogénito» (Lc 2,7), le sucedieron muchos acontecimientos imprevistos: no solo el nacimiento del Hijo, sino que antes un extenuante viaje desde Nazaret a Belén, el no encontrar sitio en la posada, la búsqueda de un refugio para la noche; y después el canto de los ángeles, la visita inesperada de los pastores. En todo esto, sin embargo, María no pierde la calma, no se inquieta, no se siente aturdida por los sucesos que la superan; simplemente considera en silencio cuanto sucede, lo custodia en su memoria y en su corazón, reflexionando sobre eso con calma y serenidad. Es esta la paz interior que nos gustaría tener en medio de los acontecimientos a veces turbulentos y confusos de la historia, acontecimientos cuyo sentido no captamos con frecuencia y nos desconciertan.
El texto evangélico termina con una mención a la circuncisión de Jesús. Según la ley de Moisés, un niño tenía que ser circuncidado ocho días después de su nacimiento, y en ese momento se le imponía el nombre. Dios mismo, mediante su mensajero, había dicho a María –y también a José– que el nombre del Niño era «Jesús» (cf. Mt 1,21; Lc 1,31); y así sucedió. El nombre que Dios había ya establecido aún antes de que el Niño fuera concebido se le impone oficialmente en el momento de la circuncisión. Y esto marca también definitivamente la identidad de María: ella es «la madre de Jesús», es decir la madre del Salvador, del Cristo, del Señor. Jesús no es un hombre como cualquier otro, sino el Verbo de Dios, una de las Personas divinas, el Hijo de Dios: por eso la Iglesia ha dado a María el título de Theotokos, es decir «Madre de Dios».
La primera lectura nos recuerda que la paz es un don de Dios y que está unida al esplendor del rostro de Dios, según el texto del Libro de los Números, que transmite la bendición utilizada por los sacerdotes del pueblo de Israel en las asambleas litúrgicas. Una bendición que repite tres veces el santo nombre de Dios, el nombre impronunciable, y uniéndolo cada vez a dos verbos que indican una acción favorable al hombre: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine el Señor su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz» (6,24-26). La paz es por tanto la culminación de estas seis acciones de Dios en favor nuestro, en las que vuelve el esplendor de su rostro sobre nosotros.
Para la sagrada Escritura, contemplar el rostro de Dios es la máxima felicidad: «lo colmas de gozo delante de tu rostro», dice el salmista (Sal 21,7). Alegría, seguridad y paz, nacen de la contemplación del rostro de Dios. Pero, ¿qué significa concretamente contemplar el rostro del Señor, tal y como lo entiende el Nuevo Testamento? Quiere decir conocerlo directamente, en la medida en que es posible en esta vida, mediante Jesucristo, en el que se ha revelado. Gozar del esplendor del rostro de Dios quiere decir penetrar en el misterio de su Nombre que Jesús nos ha manifestado, comprender algo de su vida íntima y de su voluntad, para que vivamos de acuerdo con su designio de amor sobre la humanidad. Lo expresa el apóstol Pablo en la segunda lectura, tomada de la Carta a los Gálatas (4,4-7), al hablar del Espíritu que grita en lo más profundo de nuestros corazones: «¡Abba Padre!». Es el grito que brota de la contemplación del rostro verdadero de Dios, de la revelación del misterio de su Nombre. Jesús afirma: «He manifestado tu nombre a los hombres» (Jn 17,6). El Hijo de Dios que se hizo carne nos ha dado a conocer al Padre, nos ha hecho percibir en su rostro humano visible el rostro invisible del Padre; a través del don del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, nos ha hecho conocer que en él también nosotros somos hijos de Dios, como afirma san Pablo en el texto que hemos escuchado: «Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abba Padre!»» (Ga 4,6).
Queridos hermanos, aquí está el fundamento de nuestra paz: la certeza de contemplar en Jesucristo el esplendor del rostro de Dios Padre, de ser hijos en el Hijo, y de tener así, en el camino de nuestra vida, la misma seguridad que el niño experimenta en los brazos de un padre bueno y omnipotente. El esplendor del rostro del Señor sobre nosotros, que nos da paz, es la manifestación de su paternidad; el Señor vuelve su rostro sobre nosotros, se manifiesta como Padre y nos da paz. Aquí está el principio de esa paz profunda –«paz con Dios»– que está unida indisolublemente a la fe y a la gracia, como escribe san Pablo a los cristianos de Roma (cf. Rm 5,2). No hay nada que pueda quitar a los creyentes esta paz, ni siquiera las dificultades y sufrimientos de la vida. En efecto, los sufrimientos, las pruebas y las oscuridades no debilitan sino que fortalecen nuestra esperanza, una esperanza que no defrauda porque «el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5,5).
Que la Virgen María, a la que hoy veneramos con el título de Madre de Dios, nos ayude a contemplar el rostro de Jesús, Príncipe de la Paz. Que nos sostenga y acompañe en este año nuevo; que obtenga para nosotros y el mundo entero el don de la paz. Amén.
Santo Padre emérito Benedicto XVI
Homilía del martes, 1 de enero de 2013
Propósito
Si queremos salir de estas Navidades «glorificando y alabando a Dios por todo lo que hemos visto y oído» y de habernos encontrado con Cristo niño, hace falta desprendimiento de nosotros mismos, humildad y oración. Y así, todos los que nos escuchen se maravillarán de las cosas que les decimos.
Diálogo con Cristo
Gracias, Señor, porque hoy me muestras la fe de la Virgen, que meditaba todos los acontecimientos en su corazón. Y los pastores, qué gran lección de humildad y de amor. No preguntan, no cuestionan, con sencillez aceptan el anuncio y salen maravillados después de contemplar a Jesús. Permite, Señor, que en este nuevo año sepa cultivar la unión contigo en la oración, para que pueda verte en todos los acontecimientos. Para ello sé que se necesita más que el deseo o la buena intención, tengo que hacer una opción radical por la oración, que me lleve a dedicarte lo mejor de mi tiempo.
* * *
Evangelio en Catholic.net
Evangelio en Evangelio del día

por Varios en Internet | CeF | 22 Dic, 2014 | Primera comunión Dinámicas
Queda poco para que celebremos el acontecimiento más importante en la historia de la Humanidad: el nacimiento del Divino Niño Jesús. Por este motivo, os proponemos unas cuantas láminas para que los niños de la casa se entretengan coloreando al Niño.
Podéis acceder a las imágenes en tamaño grande, pulsando sobre los títulos o sobre las propias imágenes.
* * *
Oración al Divino Niño Jesús
Divino Niño Jesús Dios de mi corazón y modelo de mi conducta,
estate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a Ti,
haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres.
¡Oh dulce y pequeño Niño Jesús,
yo te amaré siempre con todo mi corazón!
Divino Niño Jesús, Bendícenos.
Divino Niño Jesús, Escúchanos.
Divino Niño Jesús, Óyenos.
Amén.
* * *
¡Colorea al Divino Niño Jesús!
* * *

por Catequesis en Familia | 20 Dic, 2014 | La Biblia
Lucas 1, 26-38. IV Domingo del Tiempo de Adviento. A pocos días ya de la fiesta de Navidad, se nos invita a dirigir la mirada al misterio inefable que María llevó durante nueve meses en su seno virginal: el misterio de Dios que se hace hombre. Este es el primer eje de la redención. El segundo es la muerte y resurrección de Jesús, y estos dos ejes inseparables manifiestan un único plan divino: salvar a la humanidad y su historia asumiéndolas hasta el fondo al hacerse plenamente cargo de todo el mal que las oprime.
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El Angel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Angel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al Angel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El Angel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho».Y el Angel se alejó.
Sagrada Escritura en el portal web de la Santa Sede
Lecturas
Primera lectura: Segundo Libro de Samuel, II Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16
Salmo: Sal 89(88), 2-5.27.29
Segunda lectura: Carta de San Pablo a los Romanos, Rom 16, 25-27
Oración introductoria
Señor, así como María supo acoger el anuncio del ángel, permite que yo sepa escuchar y aceptar lo que hoy quieres decirme en mi oración, porque mi anhelo es que la verdad de tu Evangelio impregne mi modo de ver, pensar y de actuar.
Petición
Jesús, permite que siempre diga un «sí», alegre y confiado, a lo que Tú quieras pedirme.
Meditación del Santo Padre Francisco
El misterio de la relación entre Dios y el hombre no busca la publicidad, porque no lo haría verdadero. Requiere más bien el estilo del silencio. Corresponde luego a cada uno de nosotros descubrir, precisamente en el silencio, las características del misterio de Dios en la vida personal. A pocos días de la Navidad, el Papa Francisco propuso una fuerte reflexión sobre el valor del silencio. E invitó a amarlo y buscarlo así como lo hizo María, cuyo testimonio evocó en la misa celebrada [hoy].
Una reflexión basada en el pasaje del Evangelio de san Lucas propuesto por la liturgia del día (1, 26-38), que inicia con «esa frase» que «nos dice mucho» dirigida por el ángel a la Virgen: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra», y que remite también al pasaje del libro de Isaías (7, 10-14), proclamado en la primera lectura de la celebración.
«Es la sombra de Dios —explicó el Pontífice— que en la historia de la salvación custodia siempre el misterio». Es «la sombra de Dios que acompañó al pueblo en el desierto». Toda la historia de la salvación muestra que «el Señor cuidó siempre el misterio. Y cubrió el misterio. No hizo publicidad del misterio». En efecto, «el misterio que hace publicidad de sí mismo no es cristiano, no es misterio de Dios. Es un fingimiento de misterio». Precisamente el pasaje evangélico de hoy lo confirma, prosiguió el Papa. Cuando la Virgen recibe del ángel el anuncio del Hijo, «el misterio de su maternidad personal» permanece oculto.
Y ésta es una verdad que se refiere también a todos nosotros. «Esta sombra de Dios en nosotros, en nuestra vida», afirmó el Pontífice, nos ayuda a «descubrir nuestro misterio: nuestro misterio del encuentro con el Señor, nuestro misterio del camino de la vida con el Señor». En efecto, «cada uno de nosotros —explicó el Papa— sabe cómo obra misteriosamente el Señor en su corazón, en su alma. Y cuál es la nube, el poder, cómo es el estilo del Espíritu Santo para cubrir nuestro misterio. Esta nube en nosotros, en nuestra vida, se llama silencio. El silencio es precisamente la nube que cubre el misterio de nuestra relación con el Señor, de nuestra santidad y nuestros pecados».
Es un «misterio» que, continuó, «no podemos explicar. Pero cuando no hay silencio en nuestra vida el misterio se pierde, se va». He aquí, entonces, la importancia de «custodiar el misterio con el silencio: es la nube, el poder de Dios para nosotros, la fuerza del Espíritu Santo».
El Papa Francisco propuso una vez más el testimonio de la Virgen que vivió hasta el final «este silencio» en toda su vida. «Pienso —dijo el Pontífice— cuántas veces calló, cuántas veces no dijo lo que sentía para custodiar el misterio de la relación con su Hijo». Y recordó que «Pablo VI en 1964, en Nazaret, nos decía que tenemos la necesidad de renovar y reforzar, de robustecer el silencio», precisamente porque «el silencio custodia el misterio». El Papa dejó lugar luego «al silencio de la Virgen al pie de la cruz», a lo que pasaba por su mente —recordó— como hizo también Juan Pablo II.
En realidad, precisó, el Evangelio, no refiere palabra alguna de la Virgen: María «era silenciosa, pero dentro de su corazón cuántas cosas decía al Señor» en ese momento crucial de la historia. Probablemente María habrá reflexionado en las palabras del ángel que «hemos leído» en el Evangelio respecto a su Hijo: «Aquel día me dijiste que sería grande. Tú me dijiste que le darías el trono de David su padre y que reinaría para siempre. Pero ahora lo veo allí», en la cruz. María «con el silencio cubrió el misterio que no comprendía. Y con el silencio dejó que el misterio pudiera crecer y florecer» llevando a todos una gran «esperanza».
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra»: las palabras del ángel a María, dijo una vez más el Pontífice, nos aseguran que «el Señor cubre su misterio». Porque «el misterio de nuestra relación con Dios, de nuestro camino, de nuestra salvación no se puede poner al aire, hacer con él publicidad. El silencio lo custodia». El Papa Francisco concluyó su homilía con la oración de que «el Señor nos dé a todos la gracia de amar el silencio, buscarlo, tener un corazón protegido por la nube del silencio. Y así el misterio que crece en nosotros dará muchos frutos».
Santo Padre Francisco: El misterio no busca publicidad
Homilía del viernes, 20 de diciembre de 2013
Meditación del Santo Padre emérito Benedicto XVI
Queridos hermanos y hermanas:
El evangelio de este cuarto domingo de Adviento nos vuelve a proponer el relato de la Anunciación (Lc 1, 26-38), el misterio al que volvemos cada día al rezar el Ángelus. Esta oración nos hace revivir el momento decisivo en el que Dios llamó al corazón de María y, al recibir su «sí», comenzó a tomar carne en ella y de ella. La oración «Colecta» de la misa de hoy es la misma que se reza al final del Ángelus: «Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección».
A pocos días ya de la fiesta de Navidad, se nos invita a dirigir la mirada al misterio inefable que María llevó durante nueve meses en su seno virginal: el misterio de Dios que se hace hombre. Este es el primer eje de la redención. El segundo es la muerte y resurrección de Jesús, y estos dos ejes inseparables manifiestan un único plan divino: salvar a la humanidad y su historia asumiéndolas hasta el fondo al hacerse plenamente cargo de todo el mal que las oprime.
Este misterio de salvación, además de su dimensión histórica, tiene también una dimensión cósmica: Cristo es el sol de gracia que, con su luz, «transfigura y enciende el universo en espera» (Liturgia). La misma colocación de la fiesta de Navidad está vinculada al solsticio de invierno, cuando las jornadas, en el hemisferio boreal, comienzan a alargarse. A este respecto, tal vez no todos saben que la plaza de San Pedro es también una meridiana; en efecto, el gran obelisco arroja su sombra a lo largo de una línea que recorre el empedrado hacia la fuente que está bajo esta ventana, y en estos días la sombra es la más larga del año. Esto nos recuerda la función de la astronomía para marcar los tiempos de la oración. El Ángelus, por ejemplo, se recita por la mañana, a mediodía y por la tarde, y con la meridiana, que en otros tiempos servía precisamente para conocer el «mediodía verdadero», se regulaban los relojes.
El hecho de que precisamente hoy, 21 de diciembre, a esta misma hora, caiga el solsticio de invierno me brinda la oportunidad de saludar a todos aquellos que van a participar de varias maneras en las iniciativas del año mundial de la astronomía, el 2009, convocado en el cuarto centenario de las primeras observaciones de Galileo Galilei con el telescopio. Entre mis predecesores de venerada memoria ha habido cultivadores de esta ciencia, como Silvestre II, que la enseñó, Gregorio XIII, a quien debemos nuestro calendario, y san Pío X, que sabía construir relojes de sol. Si los cielos, según las bellas palabras del salmista, «narran la gloria de Dios» (Sal 19, 2), también las leyes de la naturaleza, que en el transcurso de los siglos tantos hombres y mujeres de ciencia nos han ayudado a entender cada vez mejor, son un gran estímulo para contemplar con gratitud las obras del Señor.
Volvamos ahora nuestra mirada a María y José, que esperan el nacimiento de Jesús, y aprendamos de ellos el secreto del recogimiento para gustar la alegría de la Navidad. Preparémonos para acoger con fe al Redentor que viene a estar con nosotros, Palabra de amor de Dios para la humanidad de todos los tiempos.
Santo Padre emérito Benedicto XVI: Ángelus del IV domingo de Adviento
Domingo, 21 de diciembre de 2008
Propósito
Rechazar preocupaciones sobre las que no puedo hacer nada, para actuar confiadamente sobre lo que sí puedo cambiar.
Diálogo con Cristo
Dios mío, gracias por quedarte en la Eucaristía y por darme a María como madre y modelo de mi vida. Contemplar su gozo, su actitud de acogida y aceptación, su humildad, me motivan a exclamar con gozo: heme aquí Señor, débil e infiel, pero lleno de alegría por saber que con tu gracia, las cosas pueden y van a cambiar.
* * *
Evangelio en Catholic.net
Evangelio en Evangelio del día